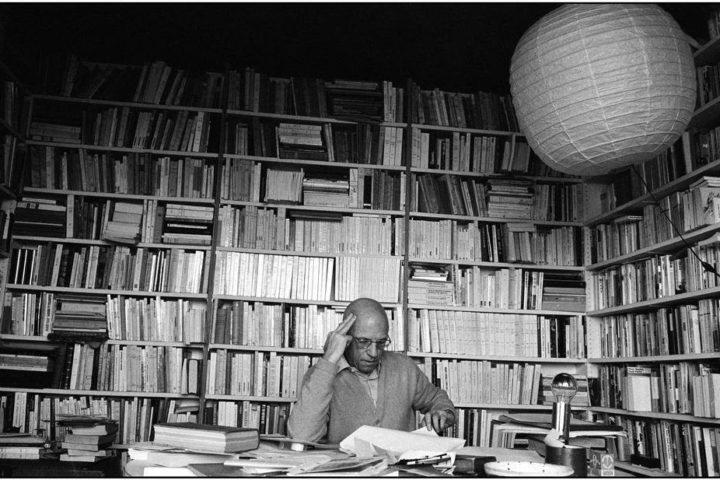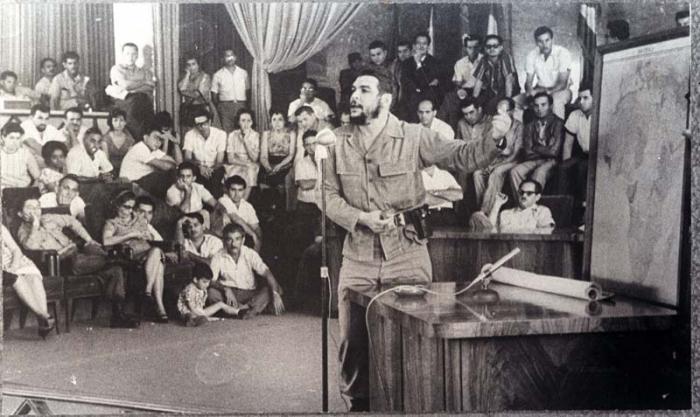Al mundo moderno lo rige los más peculiares protagonistas de la historia universal, los estados-nación. Surgidos a partir de la descomposición de formas sociales anteriores, esta forma de organización sociopolítica reconfiguró los mapas de la tierra, y tras la caída de los últimos imperios coloniales, la mayoría de los pueblos del mundo adoptaron esta forma definitiva. Pero la evolución, caprichosa en todos los reinos materiales, no ha cesado tampoco en los estados, y aunque la fantasiosa idea de los pasados míticos nacionales haya cristalizado en mónada, como dijera Benjamin, aún quedan indiscretos testigos demográficos de las fracturas de las naciones.
Claro está, no es lo mismo los estados africanos, nacidos de la arbitraria división territorial entre dos imperios coloniales, en los que grupos diferentes han sido dispuestos, como en ring de boxeo, a discutir por el control territorial efectivo del país, que, en los casos de las naciones, también coloniales como casi todas, que nacieron de la descomposición de los imperios centrales al sistema mundo capitalista, pero con una considerable población colonial. En estos casos el calificativo colonial tiene aún más sentido, precisamente por el movimiento demográfico que representó la conquista.
Los avatares de un orden político internacional en descomposición (y recomposición) despiertan conflagraciones repentinas que solo auguran peores tiempos, y Australia, bastión del viejo orden en la frontera con el espacio de influencia chino está tomando un papel central en todo pronóstico.
Y precisamente la atención del mundo se ha centrado, por primera vez en mucho tiempo, durante este 2021, en uno de los más peculiares estados de este tipo, ubicado al Sudeste de Asia. Los avatares de un orden político internacional en descomposición (y recomposición) despiertan conflagraciones repentinas que solo auguran peores tiempos, y Australia, bastión del viejo orden en la frontera con el espacio de influencia chino está tomando un papel central en todo pronóstico. Sin embargo, como tierra fronteriza por excelencia, pareciera enfrentarse a varios conflictos recientemente, tanto al interior como al exterior.
La nación australiana fue forjada durante la expansión imperial europea en los mares del Pacífico. Dentro de un peculiar sistema de experimentación colonial, no solo se nutre Australia de la población penal en un desplazamiento demográfico peculiar desde las islas británicas, sino que mantiene al mismo tiempo su carácter de frontera. Este último rasgo determina que su población colonial se distinga por su belicosidad y, sobre todo, por una identidad forjada alrededor del conflicto con el anterior soberano de la tierra.
Y es que Australia, como América, estaba poblada por comunidades humanas antiquísimas, cuando los exploradores europeos la descubren para el comercio mundial. Si el choque civilizatorio en las “indias occidentales” fue marcado por el trauma, en el continente australiano el impacto de la conquista no fue menor. Grupos humanos, con una notoria disparidad en el desarrollo material y con intenciones muy diferentes, se enfrascaron en una tensa relación, que habría de durar por siglos. Dicha relación estuvo marcada en el proceso de expansión del dominio colonial y la consecuente usurpación de la tierra (Russell, 2005, p. 23), por las masacres cometidas por los colonos de la frontera, así como por la asimilación forzada de la población aborigen dentro de la familia anglosajona.
Australia se convirtió en el puesto de avanzada británico que reprodujo, de manera más limitada, y quizás discreta, el mismo tratamiento a los soberanos anteriores de esas tierras que se realizó en Norteamérica. Ciertamente, el continuo desgaste de la población nativa fue efectivo, pero las secuelas tuvieron incluso más tiempo para fortalecerse. Aun en la década del 60 del siglo pasado los aborígenes australianos no eran reconocidos como parte de la nación. Y es que la nación era patrimonio de la población colonial, heredera del legado imperial británico y portadora de la civilización, ese engañoso concepto que remite a la justificación de la colonización, como Norbert Elias nos hizo saber (Elias, 2015, p. 95).
Esta nación se creó a partir del mito de estos hombres de la frontera imperial, en la avanzadilla del imperio británico a las puertas de Asia. La mujer del boyero, magistralmente descrita por Lawson, es una breve mirada a un mundo agreste, “incivilizado”, hostil para las poblaciones coloniales, y ante el que estas responden, incluso en la figura de la mujer, sobreponiéndose de manera decidida al reto de sobrevivir y prosperar. Este mito fue muy relevante ya que contribuyó mucho a la peculiar relación filial del nacionalismo australiano con su Madre patria. Un nacionalismo que siempre estuvo resentido, aunque fiel al imperio y ansioso por ser más consentido por la nación madre.
Pero incluso dentro de esta dinámica nacionalista, Australia mantuvo una relación hostil contra su población aborigen, reflejada en una política de continua discriminación legal y abusos. Las generaciones perdidas, niños secuestrados bajo cualquier pretexto para contribuir a la disminución de la población nativa, es quizás de los pasajes más oscuros de la historia moderna del país, e incluso más terrorífico, considerando que persistió hasta los años setenta del pasado siglo.
Y esos pobladores anteriores, que han recorrido las inmensas extensiones de la Terra Australis durante 50 milenios, reducidos a una fracción de su población inicial, aun tocan a la puerta de la nación para ser bienvenidos. Porque ya son personas, o al menos así lo reconoció la Commonwealth desde el 67 (Macintyre, 2009, p. 241), y con su presencia, aunque marginada, evidencian lo absurdo de las bárbaras medidas coloniales.
La terra nullius no pasa de ser un chiste malo, un terrible vestigio de tiempos ya pasados, en los que la soberanía imperial ignoraba siquiera la humanidad aborigen. Aunque el relato de la nación australiana, que busca en la historia la fuente última de legitimidad (como toda nación), pudiera encontrar un raro motivo de orgullo en la más constante de las prehistorias. Resulta por tanto contradictorio que en el presente se integre a los descendientes de estas comunidades de manera tan desigual en la nación.
Por ello, la nación australiana recibió un reto, en la forma de invitación al diálogo, por medio de la Declaración de Uluru[1] en el 2015 (Convention, 2017). A diferencia de los otros procesos conciliatorios, donde los haya habido, entre los estados poscoloniales y sus poblaciones no metropolitanas, Uluru propone una reconciliación, a modo de quejido, de clamor evidente, que reciba en el seno de la nación (su Parlamento) a una población hasta ahora apartada y maltratada. Y es que, si el proceso de sometimiento fue grotescamente violento, la desescalada de la discriminación oficial y el abuso racial ha tenido en Australia un ritmo pausado, casi anodino, en el que el ritmo de mejora del bienestar de estas comunidades se ha visto comprometido.
Aun cuando los aborígenes se organizaron y representaron batalla al estado colonial, como súbditos de segunda, la lenta progresión desde los sesenta ha estado determinada por tímidos reconocimientos de errores y por cautelosos pasos hacia la integración. La peculiar posición de Australia durante la Guerra Fría congeló cualquier avance intempestivo de la reivindicación aborigen debido al predominio del fantasma del comunismo, presente en la lucha por los derechos también (Macintyre, 2009, p. 238). Pero la declaración es el último paso, esta vez desde las comunidades nativas, en plenitud de funciones como sujetos políticos, de la larga marcha de la reconstitución posible del estado australiano.
El tono mismo de la declaración encierra un reclamo, justo, firme, pero conciliador, como a forma de respuesta, algo postergada, a la Disculpa de Rudd en el 2006 (Auguste, 2010, p. 318). Y es que simbólicamente, pareciera el tercer acto de este momento de la obra, en el que se propone la solución, justo después de haber reconocido la existencia del problema. Sin embargo, no hay beligerancia, hostilidad o cualquier otro rasgo que avizore un carácter contestatario, a diferencia de las tensas relaciones y narrativas poscoloniales en otros contextos políticos. La declaración es un documento único por su sensatez política, en un mar de invectivas mutuas que ocupa el pantanoso terreno de la relación entre los estados y poblaciones coloniales con las poblaciones nativas. Y su particularidad está reforzada también por constituir la voz mancomunada de todos los aborígenes de Australia y las islas del estrecho de torres, que son de las comunidades más variadas y diversas del mundo, tanto lingüística como materialmente (Gabrielle & Brennan, 2017). Pero la negociación y la experiencia común se impuso sobre cualquier particularismo o tribalismo en la presentación de esta declaración.
Su forma y pretensión encierran la declaración explícita de la necesidad de formar parte del parlamento, como voz de los pueblos nativos. No obstante, lo que le sobra de sensatez y de cordura, le falta de prontitud a su interlocutor por acelerar un marco propicio de solución. La declaración es una invitación a toda la nación austral, pero en especial, es un llamado al gobierno y a las estructuras del estado a reconstituirse, desde el sentido «sorry” de Rudd, que ha sido desoído, salvo mínimos gestos (Rachel, 2021).
Este proceso de reconstitución, que, si en algo amenaza a Australia, no es precisamente en sumergirla en las candentes guerras culturales que vive Occidente, depende de la muy tenue voluntad del Estado de enfrentar sus propios problemas. Este es un país, que, a pesar de sus altísimos indicadores sociales y económicos, aun carga con el pesado fardo de la marginación de estas comunidades indígenas, así como con una errática política climática que lo sitúa entre los países menos prontos a enfrentar los efectos inminentes del cambio climático.
Aún queda por corroborar cuantas de sus contradicciones internas será capaz de sepultar Australia en su nueva búsqueda del privilegiado rol de avanzadilla norteamericana contra China. Ciertamente el futuro le depara un rol importante, pero la indiferencia ante la solución de estos problemas llama nuevamente la atención hacia el renacer del espíritu imperial que entrañan el AUKUS en el actual escenario de la geopolítica mundial. El estado australiano aún se niega a restañar las fisuras de la nación, pero quizás no le haga falta, porque la idea de imperio no lo necesite.
Notas
[1] Denominada oficialmente Declaración de Uluru desde el Corazón, el título hace referencia a la montaña sagrada de los pueblos aborígenes australianos.
Bibliografía
Auguste, I. (2010). On the significance of saying ´sorry´: Apology and reconciliation in Australia. In P.-L. Frances, C. Ann, & D. John (Eds.), Passionate histories. Myth, memory and indigenous Australia: ANU E Press and Aboriginal History Incorporated.
Convention, F. N. N. C. (2017). Uluru: Statement from the Heart. In. Alice Springs.
Elias, N. (2015). El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. . In.
Gabrielle, A., & Brennan, S. (2017). It´s been a long, painful journey to unity at Uluru. Let´s not waste this opportunity. The Guardian
Macintyre, S. (2009). A concise history of Australia. New York: Cambridge University Press.
Rachel, K. (2021). Primer minister says no ´mainstream support´ for constitutional recognition, ignores Uluru statement. National indigenous times.
Russell, P. (2005). Unsettling settler society. In M. Lyons & P. Russel (Eds.), Australia´s history. Themes and debates. Sydney: UNSW Press.