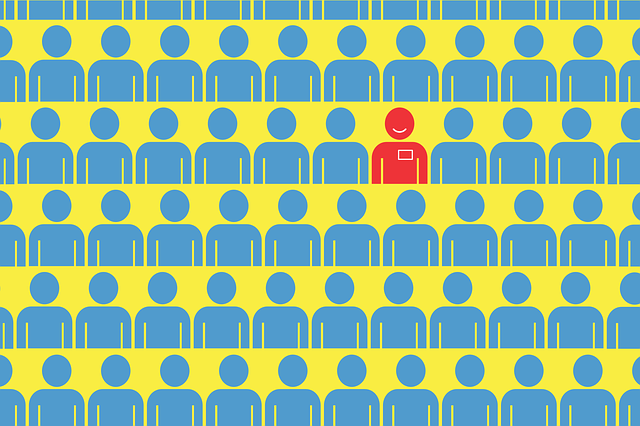Estaría bueno preguntarse porqué ensayar un poco la filosofía siempre tiene esta veta quejumbrosa, entre histérica y paranoica; sobre todo si se lee filosofía desde la forma continental de entenderla. A veces se siente como si la persona que filosofa es un inconforme acérrimo, un desnaturalizado del querer vivir con lo que hay, un pretendiente de la excentricidad. Sin embargo, resulta más fácil –y lo digo desde la crítica autocrítica- poner los motes que dudar. Y desde luego, estas palabras responden a la inconformidad de alguien que se presenta ante ese fenómeno como elección de vida.
A veces intento recordar la imagen de la estatua del pensador de Rodin: el ceño fruncido, cada músculo tenso, los pies engarrotados, los dedos flexionados, la espalda arqueada como quien lleva una inmensa carga sobre los hombros; como si no hubiera diferencia entre las palabras pesar, peso y pensar. La mirada se le pierde, la mano sopesa el mentón, la cabeza, las ideas, y dibuja un arco hacia sí mismo. Sin embargo, es su desnudez, quizás, lo que más me ha golpeado.
La desnudez del pensador evoca el golpe del pensar, el apenas haber alcanzado a vestirse, a prepararse para la llegada del pensamiento, el impacto que lo obligó a sentarse -así como tal cual lo atrapó- sobre la roca fría, áspera, como quien queda catatónico por sobreabundancia de estímulos. Ni siquiera tuvo el chance de cubrirse la piel, quizás, tampoco tuvo fuerzas para acomodarse, quedó sentado y soportando el peso de la mandíbula apretada: como el bruxismo que padece quien tratando de dormir, solo logra pasar por todas las ideas que ha tenido en su vida.
¿Qué pensará el pensador? ¿Será un gran pensamiento? La verdad no creo que esté resolviendo el problema de la naturaleza del ser, o la idea metafísica de lo real. Todo su cuerpo y condición me recuerda a una grandísima queja, como si le hubiese llegado la realización de la pregunta: ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me asombro de estas cosas, si todo apunta hacia su normalidad? ¿Por qué no siempre se hacen estas preguntas? Algo que Heidegger (1997) no para de recordarnos es el profundo poder derribador de la pregunta, como Nietzsche nos recuerda que es la pregunta el síntoma más grande de toda realidad. ¿Se preguntará el pensador si está loco?
Quizás vio el pensador que una palabra que antes nos recordaba la desmesura del mundo, la profunda complejidad de lo real, la experiencia filosófica, es hoy una palabra que define lo enfermo. Es increíble como el lenguaje, y los que somos hablados por él (Heidegger,1997), han hecho un rizo de la necesidad filosófica. En otro tiempo, cuando la filosofía pertenecía a los «locos» que contemplaban el mundo y trataban de describirlo con cualquier recurso disponible, el pathos era el asombro, esa perplejidad frente a lo existente y lo imaginable. Ahora, sin embargo, que los «locos» ya no están en el manicomio, el pathos se estudia como patología.
Creo profundamente que como mismo el pathos cambió en el lenguaje, también hubo de cambiar en su somatización. Hoy el nuevo pathos no puede ser el antiguo, porque ha sido resignificado, y se levanta frente a otra forma; la antigua perplejidad filosófica es hoy la queja. Toda queja tiene dentro de sí un profundo no poder más, y ese no poder, es la spérmata de un hacer nuevo. Es percatarse que algo ya no anda bien, ya no es soportable y duele. Pero la queja le gana a toda posible formulación resuelta de una solución, porque la queja siempre viene aparejada de la dimensionalidad corpórea. La queja, como mínimo, es acompañada por un suspiro, por algo de berrinche, por un levantar y dejar caer la carga propia de los hombros. Es una palabra del cuerpo y de la razón a la vez.
Si la filosofía tiene hoy algo de queja, creo que cada día le gana a la sombra de no ser cada vez más humana. Mientras se queje, está en el dominio de lo vivo y lo por vivir.
Referencias
Heidegger, M. (1997). Ser y Tiempo (J. E. R. C., Trans. J. E. R. C. Ed. 1ra ed.). Santiago de Chile: Editorial Universitaria.