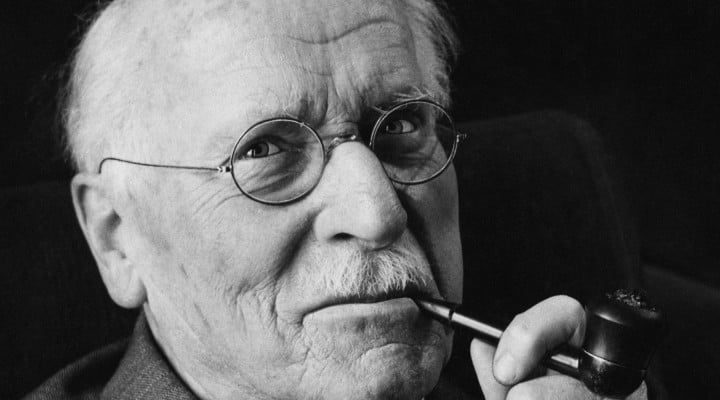Conforme uno se va haciendo mayor, te va cambiando el gesto, en parte porque te vas poniendo más feo y en parte por la amargura que crece en tu interior ante el hecho fatal de ir quedándote menos tiempo por delante. Entonces se produce un cierto fenómeno de retroalimentación característico: descubres que el mundo también anda con peor cara, lo cual confirma tus sospechas de que ya no te mima como a uno de sus hijos pródigos, y terminas por adquirir el reflejo de gruñir al mundo tanto como tú piensas que el mundo te está gruñendo a ti, en un círculo vicioso al que muy pocos saben poner fin.
Hacerse viejo sin convertirse en un cascarrabias es, así, todo un arte, y aquellos que no lo dominan en vez de criticarse a sí mismos por su escasa habilidad, tienden a proyectar hacia el exterior su mal humor y entienden que la culpa es de los tiempos, que últimamente sólo cambian para mal. Que los valores se pierden, que la sociedad se descompone, que todo lo bueno se deteriora irremisiblemente, son impresiones propias del que va teniendo una edad y lo asimila torpemente, como si viera el mundo a través de una lente gastada y diera por interpretar que es lo visto, y no la visión, lo que se está estropeando.
Eso no significa, desde luego, que los jóvenes, los todavía «hijos pródigos» de la naturaleza y de la historia, sean automáticamente más lúcidos o clarividentes, al contrario: por lo general, la juventud es la edad de la tontería pura, y por eso es tan encantadora y necesitada de comprensión. Porque a ellos les ocurre al revés: su lente es demasiado nueva, y o bien les entra demasiada luz, de modo que sólo perciben contrastes, o bien cierran los ojos, para que la visión no les haga daño. De ahí que cumplir años sea una oportunidad perfecta para sustituir el entusiasmo por la sabiduría, siempre y cuando lleguemos a la conclusión de que algo tan banal, pero tan decisivo, como el estado de tu cuerpo, no puede condicionar hasta tal punto tu juicio.
En las sociedades pre-modernas tenían esto muy claro, y por eso repartían las funciones de gobierno de acuerdo con algo tan aparentemente arbitrario como la edad, de manera que al consejo compuesto por los más viejos les correspondía frenar la excesiva impetuosidad juvenil, mientras que a los jóvenes alevines les correspondía respetar pero también esquivar la excesiva prudencia y melindre de los mayores, en una búsqueda del equilibrio perfecto entre la experiencia y la acción que solía servir muy bien a la perpetuación de sus sistemas políticos.
Hoy, tras la previsible victoria de Viktor Orbán en las elecciones presidenciales de Hungría con el trasfondo de la guerra de Ucrania, muchos españoles talluditos hemos sentido algo parecido, esa especie de puyazo en mitad de la moral que viene a indicar que todo se está yendo al carajo y que el mundo decididamente nos va echando poco a poco.
Sin embargo, pienso ahora que las cosas no son muy distintas ni mucho peores que cuando yo tenía 21 años y era estudiante de Filosofía. Corría el año 1992, Bill Clinton sustituía a George Bush senior en el Ala Oeste de la Casa Blanca, y se había publicado un libro muy polémico entre nuestros profesores y que había tenido también bastante eco en los medios, El fin de la historia y el último hombre, del profesor estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama.
En realidad, este libro venía a ampliar una tesis que Fukuyama ya había publicado, en muchas menos páginas, poco antes de la caída del Muro de Berlín, anticipándose a la disolución de la Unión Soviética tal y como la materializó ese auténtico santo de la política mundial que fue Mijaíl Gorbachov. Y el libro posterior se reafirmaba en la misma idea, cimentando con un mayor aparato filosófico y crítico la tesis fundamental que hizo famoso internacionalmente a Fukuyama, y que decía, en síntesis, que el Fin de la Historia (como veremos, “Historia” merece unas grandes mayúsculas, puesto que casi se trata de un nombre propio) apuntado por Hegel a inicios del s. XIX ya se había producido, y el resultado era el triunfo total del modelo conjugado de libre mercado y democracia liberal que encarnaba ya sin rival el bloque occidental comandado por los Estados Unidos de América.
Todos hemos oído esta tesis o, por lo menos, me atrevería a decir que la hemos pensado alguna vez como algo propio. En términos de Hegel, significaría que habría que concebir la Historia de la Humanidad como un proceso único que poco a poco engloba a todos los pueblos y que avanza superándose una y otra vez a sí misma, como si fuera una escalera en la que cada peldaño encamina hacia una realidad superior.
Naturalmente, hay momentos muy crudos en los que la Historia parece retroceder, como, paradigmáticamente, sucedió con el ascenso de los fascismos en el s. XX, pero para dar cuenta de esos desafortunados episodios Hegel recurría a un mecanismo (Hegel tiene un truco para todo, fue el más grande de los ilusionistas de la Filosofía…) que denominaba Die List der Vernunft, o sea, la astucia, o “las astucias” de la Razón.
Adolf Hitler fue una astucia de la Razón, es decir, fue el medio por el que se valió la Razón para, causando desgracia y pavor, terminar por instaurar tras su paso y derrota, por ejemplo, tribunales internacionales para crímenes contra la Humanidad como el de la Haya, que antes no existían en absoluto. El ejemplo no puede ser de Hegel, por supuesto, pero indica muy a las claras lo que se quiere decir: la Historia en ocasiones parece dar un giro aterrador, pero es en pro de un bien mayor. Por ese motivo señalaba Hegel finamente que la Historia es como una escalera, sí, pero una escalera… de caracol.
Tendencialmente, pues, la Historia aprende de sus errores, niega sus negaciones y crece, tanto en experiencia de conjunto como en penetración de racionalidad y moralidad. Está poco claro si Hegel entiende que este camino tiene un final positivo, concreto, o más bien pensó, como se ha dicho a menudo, que la Historia es asintótica, es decir, por usar una metáfora matemática, que la Historia gradualmente se acerca más al happy end pero jamás lo alcanza.
Fukuyama, que es un hombre que representaba intelectualmente al ala conservadora de la política estadounidense, se atrevió a afirmar, sin embargo, rotundamente que sí, que hay un happy end y que con la caída de los regímenes de la economía planificada habitamos ya en él.
Fukuyama, que es un hombre que representaba intelectualmente al ala conservadora de la política estadounidense, se atrevió a afirmar, sin embargo, rotundamente que sí, que hay un happy end y que con la caída de los regímenes de la economía planificada habitamos ya en él. Bueno, no todos habitan todavía en él, si tenemos en cuenta al Tercer Mundo, pero sólo es cuestión de tiempo que terminen por sumarse al modelo norteamericano, si es que quieren acabar definitivamente con sus desdichas.
Así, como Hegel, Fukuyama comprende por «happy end» aquel lugar cimero de la dura escalada de la Historia en que todas las aspiraciones posibles del ser humano han hallado al fin cumplimiento y realización institucional: aspiraciones científicas, jurídicas, políticas, estéticas y hasta puramente corporales, del más elemental confort, por decirlo así. Y eso representaba EEUU en el friso del cambio de milenio: la “utopía realizada”, como escribía irónicamente Jean Baudrillard en su libro sobre América, una utopía que debiera ser universalizada para todo el planeta y para todos los tiempos.
Cierto que ha sido necesario para llegar allí toda una épica del pasado, toda una lucha histórica en la que el ser humano ha buscado su identidad a través de todo tipo de Figuras del Espíritu, por decirlo una vez más con Hegel. Hemos sido griegos, cristianos, protestantes, burgueses, nacionalistas, imperialistas, etc.; hemos vestido clámides, peplos, calzones, levitas, corbata… pero, al fin, nos hemos encontrado a nosotros mismos, ya no hay por qué seguir buscando. El ciudadano democrático laico que goza de libertad económica representa «el último hombre», la culminación de una larga serie de avatares históricos, su precipitado racional y su conclusión ineludible. El mundo, claro, seguirá conociendo conflictos, accidentes, pesares, ajustes, pero el marco conceptual de la autocomprensión de la Humanidad ha quedado ya establecido por y para siempre, fijado en leyes y consolidado en costumbres, nuestras costumbres.
Desde luego, esos problemas residuales deberán ser solucionados, pero ahora ya por medio de aplicaciones que podríamos llamar «técnicas», puesto que pensar, lo que se dice Pensar en el sentido profundo de la palabra (ese Pensar que al actuar crea mundos, Figuras del Espíritu…), ya se ha pensado todo. Se acabaron las revoluciones, las de verdad, no las de propaganda. El fenómeno coincide plenamente con el noúmeno, por decirlo filosóficamente, y, si acaso, lo único que resta es esperar mayores aventuras todavía de la ciencia, que es potencialmente ilimitada –aquí hay todavía noúmeno por absorber, pero en términos de perfeccionamiento de lo ya sabido, sin que nos aguarden tampoco en esto grandes sorpresas. Esas exploraciones científicas futuras, puesto que se harán sobre esquemas ya existentes y más o menos cerrados, con toda seguridad no van a cambiar lo que pensemos de nosotros mismos en cuantos sujetos y del modo de vida que nos hemos dado, que es definitivo, que es la autoposesión de la Idea Absoluta de Hegel…
Pues bien… ¿Son Orbán, Putin, Trump (porque se diría que Trump sigue mandando en la Casa Blanca, lo que ocurre es que sacan de cuando en cuando del congelador a Joe Biden para darnos el pego) y los demás un remate dialéctico más del Fin de la Historia o sólo otra astucia de la muy astuta pero benévola Razón?
Desde que Fukuyama escribió su libro hasta hoy han ocurrido muchas cosas en el mundo: la Guerra del Golfo, la división de la antigua Yugoslavia, la Guerra de Irak, intervenciones en Afganistán, el derrumbe de las Torres Gemelas, los atentados de Madrid, Londres o París, la aparición de Internet, la Crisis de 2008, las Primaveras Árabes, la guerra de Siria, la pandemia del coronavirus, la actual guerra de Ucrania…
Nada de esto parece haber modificado ni tendría por qué modificar, en realidad, substancialmente el punto de vista popularizado hace más de veinte años por Francis Fukuyama. Él, como Hegel, se sitúa en el plano de la normatividad histórica, al cual los episodios concretos de la historia experimentable no afectan, a no ser que ocurra algo que haga temblar el paradigma vigente: una nueva aspiración, un nuevo ideal, un nuevo deseo… en resumidas cuentas, un nuevo pensamiento. Que este nuevo pensamiento esté condicionado por la materialidad de la condiciones de producción o sea resultado de un impulso libérrimo del Espíritu del Hombre es lo de menos, objeto de discusión política y teórica eterna entre idealistas y marxistas. Lo que importa, creo, es que Fukuyama, 25 años después, no podría saberlo, y nosotros tampoco. Porque hasta que no se produce una crisis global verdaderamente sistémica, siempre se puede seguir sosteniendo que nada grave ha ocurrido, y que todas las novedades empíricas no son más que eso, problemas “técnicos” en vías de resolución.
La posmodernidad consiste precisamente en señalar que existe ya un nuevo pensamiento, sólo que ese pensamiento no se mueve en las coordenadas de la filosofía de Hegel-Fukuyama…
En cambio, el movimiento posmoderno (compuesto mayoritariamente, por cierto, por miembros de la vieja izquierda) ha interpretado todos esos datos que he recordado, y algunos anteriores a la caída del Muro, de un modo muy diverso. La posmodernidad consiste precisamente en señalar que existe ya un nuevo pensamiento, sólo que ese pensamiento no se mueve en las coordenadas de la filosofía de Hegel-Fukuyama, sino que es un pensamiento acerca de la propia modernidad y de cómo, en su éxito, se ha excedido a sí misma hasta dar lugar a fenómenos inéditos, que requieren respuestas y análisis distintos.
De modo que la posmodernidad creería estar en condiciones de criticar a Fukuyama porque lo que dicen los posmodernos no es que hayamos pisado una época nueva, posterior a la modernidad, con lo que se mantendría el patrón dialéctico pero recusando la idea del Fin de la Historia a través del ejemplo potencialmente universalizable del American Way of Life, sino que es la propia modernidad la que se ha rebasado a sí misma, generando elementos internos de diferencia y de discusión en su propio seno que comportan una suerte de excrecencia que ya es incapaz de asumir enteramente. En otras palabras: el planteamiento posmoderno no se dirige a instaurar ninguna clase de epocalidad nueva posterior a la modernidad, y que aún no tendría nombre ni caracteres definidos (“post-modernidad” no es un nombre, es un aspecto de otro nombre anterior) sino que es “nueva” únicamente en tanto reinterpretación interna que la modernidad puede y debe hacer de sí misma en orden a explicarse sus propios resultados últimos.
Ejemplos de ello nos los dio la elección del propio Trump, aunque en este caso se trataba de ejemplos negativos. Se dice, así, que el magnate venció pese a la oposición mayoritaria de los medios, que apostaban muy a favor de Hillary Clinton y que no hay que olvidar que son los medios de comunicación más poderosos del globo. Mediante el uso de las redes sociales, que actúan como “jardines cerrados” y “tribales” ajenos a la influencia de los medios, y mediante el empleo sistemático de lo que los periodistas llaman ya la “pos-verdad” (es decir, la difusión del rumor, del exabrupto o directamente del engaño)[1], Trump fue capaz de armar un candidatura potente y finalmente alzarse con una victoria que muy pocos agentes con alguna entidad social realmente deseaban. La modernidad se ha caracterizado por la confianza en que es posible traducir el indómito y caótico mundo en una representación ordenada y manejable del mismo, incluso en el ámbito aparentemente blindado de las ciencias naturales, y hete aquí que la representación se sale de su propio cauce engendrando un circo de las apariencias que nadie puede muy bien controlar. Además, Trump en su momento, como ahora la Derecha Alternativa internacional han orquestado un mensaje sobre-representado, retórico y/o sofístico, que se ha valido sobre todo de consignas anti-globalización, precisamente cuando pensábamos, con Fukuyama, que la Primera Potencia Mundial tenía que admitir el deber histórico de exportar las bondades de la democracia y del capitalismo al resto del mundo.
Parece, sin embargo, que de verificarse las políticas que EE. UU. parece tener pensadas para contener la acometida china más bien al “último hombre” le va a importar un rábano el destino de los penúltimos e incluso antepenúltimos hombres…
Parece, sin embargo, que de verificarse las políticas que EE. UU. parece tener pensadas para contener la acometida china más bien al “último hombre” le va a importar un rábano el destino de los penúltimos e incluso antepenúltimos hombres… Son pruebas de esas excrecencias (no lo digo en sentido especialmente peyorativo, tan solo metafórico) que la modernidad tardía genera pero no es capaz de asumir. El mismo Fukuyama ha reconocido alguna vez, en el pasado, que el capitalismo es un sistema económico que parece proclive a producir más escrúpulos éticos entre la población y la intelectualidad que los que generaba el comunismo real, pese a las horribles purgas y los atroces gulags. De hecho, en más de una ocasión Fukuyama ha mostrado durante estos años sus reservas hacia algunas prácticas de lo que se conoce hoy como “neoliberalismo”, pero sin que esa cautela haya menoscabado mucho su confianza general en la hegemonía racional de los EE.UU.
Curiosamente, un año después de la publicación de la ampliación de la tesis de Fukuyama, en 1993, se publicó otro libro famoso, El choque de las civilizaciones, del también estadounidense Samuel Huntington, cuya tesis andaba igualmente en la estela del final de la Guerra Fría. Es de sobra conocido: según Huntington (que no lo toma de Hegel, sino de alguien menor como Toynbee) existen actualmente nueve grandes civilizaciones entre las cuales se cuenta la occidental. Cada una representa una estructura de sentido cerrada e incompatible con las demás, de modo que sólo caben las fricciones y eventualmente las conflagraciones entre ellas, incluida una más que posible Tercera Guerra Mundial que acabaría arrasando el hemisferio Norte y daría cierto poder al Sur. Como esto da mucho miedo, se ha querido refutar a Huntington de muchas maneras, pero también se puede hacer al revés, reforzándole a fin de utilizar ese miedo para justificar una guerra preventiva contra los grupos de las demás civilizaciones.
Yo creo que, en el fondo, la tesis de Fukuyama es complementaria a la de Huntington, formulando la situación en los siguientes términos (una vez que se decide uno a jugar al Risk con el universo): estamos inmersos en un peligro global que sitúa unas civilizaciones frente a otras, y nuestro deber es seguir liderando el mundo desde nuestra posición superior[2].
O dicho más técnicamente: Huntington tiene razón en el plano empírico, y Fukuyama en el normativo. A esta idea mixta, propia de un think tank conservador y propia también de alguien como Aznar en España, yo la llamaría “Neofukuyamismo”, y sospecho que sería la visión filosófica general de la Alt-Right, si la Alt-Right se interesara por la filosofía. EE. UU. puede desentenderse del mundo y a la vez ser el guía, el GPS ideológico del mundo, porque las demás culturas lo único que hacen es crear problemas. Ya se las verá la nación con mayor arsenal atómico del planeta con ellas cuando sea necesario, pero, mientras, hay que purgar, hay que separar, con la legitimidad que otorga en orden a realizar esta criba el puesto de aquel en el que terminó definitivamente la Historia.
…habría que creer en serio que la Historia Universal no ha acabado, que ni siquiera existe como Unidad de Destino de la Humanidad, y que el presente propone siempre alternativas de futuro.
Sin embargo, no es esta la única opción ideológica del presente, pese a lo que dijera hace cuarto de siglo Fukuyama. Se puede pensar, en cambio, y sin entrar demasiado en terrenos posmodernos (que, ya digo, no es otra cosa que una dimensión crítica de la modernidad misma), que habría que recuperar el Estado de Bienestar, que habría que ensayar una democracia radical y no sólo representativa, o que hay motivos para entender que el propio sistema de producción, distribución y consumo capitalista es contingente e histórico y no necesario y absoluto como postula Fukuyama. Pero para pensar así habría que creer en serio que la Historia Universal no ha acabado, que ni siquiera existe como Unidad de Destino de la Humanidad, y que el presente propone siempre alternativas de futuro. De manera que creo que vivimos una coyuntura que no es ni mucho peor ni muy distinta de la de los tiempos de la Administración Clinton, solo que ahora los crímenes en Ucrania han conseguido que estemos más preocupados a lo largo y ancho del globo, y eso a lo mejor puede venirnos bien tanto a jóvenes como a mayores para empezar a ver claro, si es que el enorme aparato propagandístico puesto en marcha estos dos últimos meses nos lo permite…
Notas
[1]A este respecto, un artículo largo y tal vez algo viejo, pero formidable: https://www.ahorasemanal.es/como-la-tecnologia-altera-la-verdad
[2] Para lo cual se cultiva la fantasía, hoy, por parte de ambos bandos del conflicto ucraniano (Aleksandr Duguin es el nacionalista fanático y culpable por el flanco eslavo), de que Rusia no es Occidente, cuando precisamente la Rusia de Vladímir Putin lleva veinte años suplicando formar parte del bloque vencedor en vez de ser vasallo suyo.