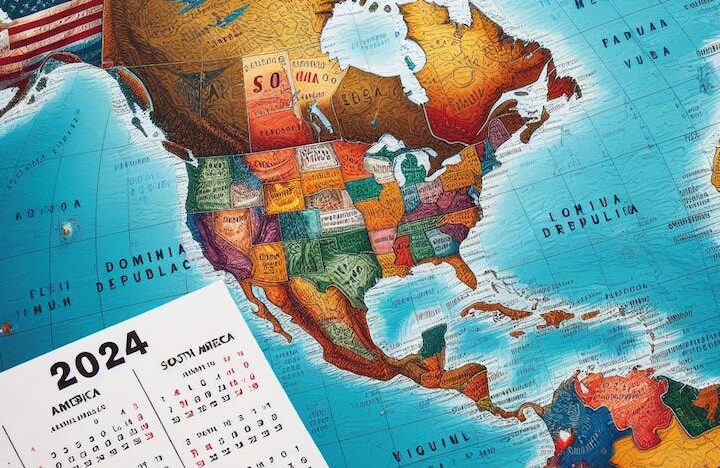Psitacce pumilio magna sed docta loquela.
G.W. Leibniz a Madelaine de Scudéry
El caso conocido como el “hombre del hoyo”, que se hizo célebre el pasado agosto, me recordó una anécdota histórica poco conocida acerca de la vida y logros del gran naturalista alemán del s. XIX Alexander Von Humboldt. Narro brevemente esto segundo y luego trato de buscarle la conexión con lo primero, si es que la tiene y no me la invento yo.
Von Humboldt había nacido en una acaudalada familia de la aristocracia alemana, pero en vez de pasar su vida cazando por las mañanas, intrigando por las tardes y acudiendo a bailes de gala por las noches, decidió emplear su fortuna en explorar el mundo, así, tal cual. Antes había gente así, ahora los videojuegos, las drogas de diseño o las teleseries interminables y el fútbol omnímodo han hecho de aquellas excepciones una rareza casi inencontrable. Para colmo, nada queda ya por explorar, el globo terráqueo entero es ya una inmensa zona de confort, al menos en el sentido de la conquista de lo desconocido. Hoy lo único desconocido parece ser el límite de la maldad de la especie humana en su trato mutuo y con respecto al entorno natural vivo, pero hasta eso lo vamos a averiguar seguramente en el curso de los próximos veinte años.

Humboldt, en cambio, salió de su “zona de confort” a causa de su educación ilustrada e idealista, con el propósito de incrementar el acervo cultural de la humanidad, y de paso, por qué no, hacerse un nombre con ello. Su viaje más fructífero fue sin duda el que realizó a la América entonces española, entre 1799 y 1804.
Allí se volvió loco por la vulcanología, examinó, catalogó y coleccionó toda clase de plantas nunca vistas, escribió acerca de las costumbres de los lugareños y en general llevó a cabo el trabajo científico más exhaustivo y colosal de la historia del naturalismo (no en vano, Charles Darwin fue discípulo suyo).
Concretamente, en la región de San José de Maypure se encontró con que la tribu indígena que deseaba en aquel momento conocer, los atures, habían sido completamente aniquilados por otra tribu, los caribes, hasta el punto de que no había quedado ni uno de ellos vivo. Humboldt lo lamentó, pero no únicamente por motivos sentimentales o humanitarios, sino porque también sentía un vivo interés por la filología -al igual que su hermano Wilhelm, otro que también se resolvió a no ser un parásito de por vida-, y con la extinción de los atures se había perdido también su lengua. O casi. Porque resultó que había sobrevivido un viejo loro casi desplumado que todavía repetía extrañas palabras que Humboldt interpretó como un vestigio vivo, un eco rarificado, de la perdida lengua atur. Así que debemos imaginarnos la escena del gran Humboldt, un aristócrata alemán, sometiendo personalmente a un agotador interrogatorio al pobre loro, esa especie de gramófono de la naturaleza, día tras día y semana tras semana hasta que logró arrancarle hasta 40 palabras que parecían repetirse más a menudo y apuntar a un cierto atisbo de sentido.

La pregunta, claro, es para qué. Según parece, se pierden lenguas humanas constantemente, y en la actualidad más que nunca, debido o bien a la pura y simple violencia o bien a causas naturales como terremotos, inundaciones, etc. Se perdió incluso el idioma nüshu, que fue el código artificial con el que las mujeres de la corte del Japón feudal se comunicaban entre ellas para escapar al control de los hombres, un episodio histórico digno de la mejor novela y hasta de una de esas teleseries que nos mantienen atornillados en casa. De manera que se nos hace hoy algo difícil entender el interés de los Humboldt en las lenguas de los pueblos remotos sin poder ni relevancia mundial, como si ambos fueran unos Indiana Jones de las reliquias léxicas, o como si entresacar a un loro 40 míseras palabras nos fuera a decir algo sobre la gramática o forma de vida atur o como si la aportación de la cultura atur al tesoro general de la humanidad fuera de algún monto. Se crean nuevas lenguas a cada momento (o jergas, como el lunfardo), el ser humano consiste precisamente en esa capacidad absolutamente asombrosa de proyectar un mundo nuevo en la forma de una compresión de la realidad inscrita precisamente en su lenguaje[1], como el propio Wilhelm von Humboldt planteó por vez primera, y por tanto podemos pensar que poco importa una de más o una de menos.
Pero es que ellos no lo veían así, ni ellos ni J. G. Hamman, J. G. Herder y tantos otros románticos de su época que creían que, en palabras del propio Wilhelm, el Humboldt más teórico:
Podemos dar por generalmente aceptado lo siguiente: que las diversas lenguas constituyen los órganos de los modos peculiares de pensar y sentir de las naciones; que son muchísimos los objetos que en realidad son creados por las palabras que los designan ( … ); y, finalmente, que las partes fundamentales de las lenguas no han surgido de manera arbitraria y, por así decirlo, por convención, sino que son sonidos articulados que han brotado de lo más íntimo de la naturaleza humana y que se conservan y se reproducen[2]
Es verdad que este tipo de argumentación con el paso del tiempo ha llegado a justificar nacionalismos identitarios más o menos imperialistas, pero el fondo de la idea original no era ese.
Lo que se pretendía, en un inicio, era más bien lo contrario: compilar todos los rastros del hombre sobre la tierra para crear una suerte de archivo cultural de la humanidad en el que no podía faltar nadie, ni las sofisticadas damas japonesas ni la modesta lengua atur. Es por eso que fue noticia hace unos meses la muerte del “hombre del hoyo”, el último representante de una tribu situada en plena selva amazónica (para más señas en el territorio indígena Tanaru, selva de Rondonia en Brasil).
Con el “hombre del hoyo” ha desaparecido definitivamente y de un plumazo una modalidad de la experiencia humana del mundo que quizá no vuelva jamás a repetirse
No conocimos ni su nombre ni el nombre de su pueblo ni nada significativo relativo a ellos, tan sólo que la mayor parte de la tribu fue exterminada en los años setenta por unos rancheros que querían quedarse con sus tierras y que los pocos supervivientes que restaron fueron liquidados en los noventa por unos mineros sin escrúpulos. Todos menos uno, el “hombre del hoyo” que, como el loro de Humboldt, falleció llevándose los secretos de su cultura con él, y al que hallaron, como por “cameos” o dèjá vu de la Historia, cubierto de plumas de guacamayo.
Aquel hombre cavaba hoyos y levantaba cabañas, pero jamás sabremos la razón. Estaba siendo seguido y grabado por la Funai, que es el organismo que en Brasil se arroga el cuidado de las tribus indígenas, pero tampoco sabremos nunca si el hombre fue consciente de tal espionaje o más bien se hizo el tonto para que le dejaran en paz. Frente a él, solitario y con buenos motivos para ser misántropo, el resto del globo funcionaba como un gran ojo mecánico alimentado por la sed vouyerista de averiguar el aspecto y las costumbres concretas del buen salvaje roussoniano. Y es que no es verdad ya que nos sobren las variedades de lo humano que se expresan en las diferentes lenguas. Somos todos como un enorme bloque homogéneo e hipertecnificado ante la existencia muda y discreta del hombre del hoyo porque cada vez nos parecemos más unos a otros y porque este planeta se asemeja cada vez más a eso que Ortega y Gasset denominaba hace más de 70 años el mundo “de las habas contadas”. Porque lo mismo este buen salvaje era en realidad un “mal salvaje”, como los que concibiera Thomas Hobbes (y por desgracia siempre es mucho más probable, aunque su facilidad para ser masacrados haga pensar esta vez en un incauto pacifismo), pero en un caso tanto como en el otro nos hemos quedado sin saberlo.
Con el “hombre del hoyo” ha desaparecido definitivamente y de un plumazo -de loro o de guacamayo- una modalidad de la experiencia humana del mundo que quizá no vuelva jamás a repetirse, aunque sólo sea porque es totalmente intraducible e inincorporable a la malla de nuestras presentes (des)creencias cortadas por el patrón de la organización informacional del mundo sedicentemente civilizado.
El intrépido Alexander von Humboldt lo hubiera visto así: no estamos ya como para desperdiciar opciones. O como versificara antes el padre renegado del romanticismo alemán, J. W. Goethe:
Un libro vivo es la naturaleza,
difícil de leer más no ilegible;
tu pecho aspira, con ardiente anhelo,
a que todos los gozos de este mundo,
toda la luz del sol, todos los árboles,
todas las playas y los sueños todos
se junten y se fundan en tu espíritu …
Mensaje (Sendschreiben), 1774.
Notas
[1] Esa comprensión (Verstehen) o pre-comprensión, como la tematizará Martín Heidegger en Ser y tiempo siguiendo parcialmente a Wilhelm von Humboldt,no consiste en un sistema categorial, a la manera del kantismo (las categorías no lo son del lenguaje común para Kant, la lengua perteneceria para él al terreno del yo empírico), sino en un trato práctico, a la mano, zu-hande, según el cual la realidad es aprehendida mediante el lenguaje a la vez que el lenguaje no es otra cosa que esa latencia de realidad atrapada en él, desvelada en él -en otros términos: el círculo hermenéutico…
[2] «Sobre la influencia del diverso carácter de las lenguas en la literatura y en la formación del espíritu», en Escritos sobre el lenguaje, Península, Barcelona 1991, p. 61.