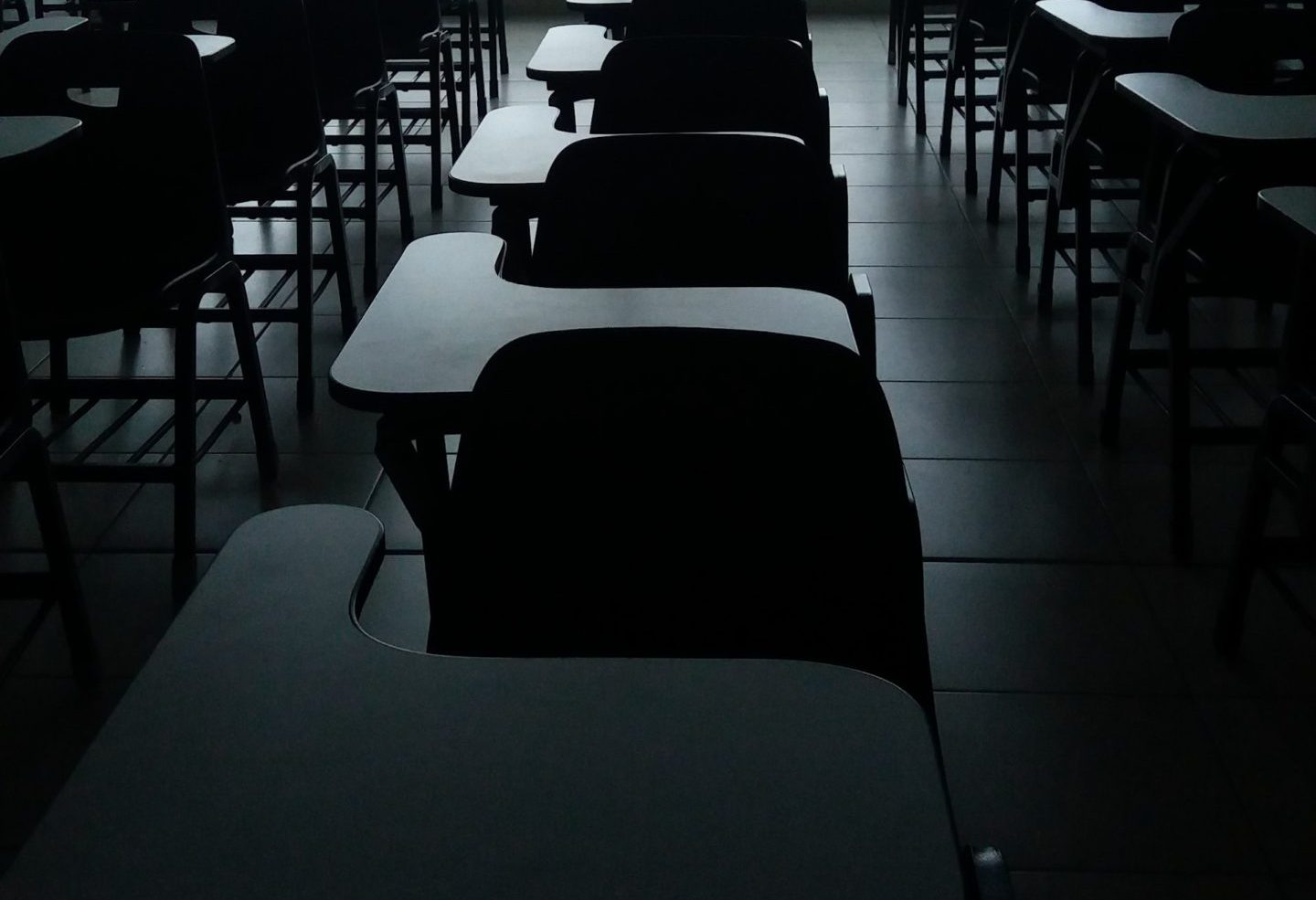Trascurridos los diez minutos tácitamente instituidos como el umbral de espera por un profesor demorado, un chico se atrevió a infringir el silencio de la tranquilidad que habíamos conseguido simular: –¿Y si el profe está aquí pero no podemos verlo? Otro, que mantenía la cabeza sobre la mesa desde que llegó como pudo, seguramente de alguna farra, sin abrir los ojos balbuceó: –¡Quizás quiere ver qué hacemos si él no viene! En medio de la agitada réplica que se desató, los más allegados al susodicho hurgaban uno en la mirada del otro procurando una conjetura sobre lo que estaba pasando. Al rato, mientras intercambiábamos lecturas y volvíamos sobre viejos debates, algunos de los que ya no soportaban el suspense lo llamaron al móvil o a la casa sin lograr contactarle.
–¿Habrá tenido líos con la Dirección del Departamento? ¿Lo habrán suspendido?, preguntó tímidamente una estudiante, aderezando más el barullo. En verdad, no hubiera sido raro que algo así ocurriera, a menudo bromeábamos diciendo que él acabaría sus días como tal o más cual émulo de Caín; en la lista estaban, por ejemplo, Pitágoras, siempre exiliado y con los perros detrás; Sócrates, incomprendido y condenado a morir envenenado; Platón, que en una ocasión fue hecho prisionero y vendido como esclavo, y además murió frustrado; Giordano Bruno, que terminó como vivió: metido en candela; o Nietzsche, alucinando y convertido en su alter ego, el tal Zaratustra.
No eran pocos los pasajes memorables de nuestra corta vida universitaria que llevaban la rúbrica del “profe de filo”. En una ocasión, al llegar al aula nos encontramos a una circunspecta señora que, sentada al fondo, dijo venía a hacer una visita. Claro que se trataba de una de esas, de ánimo sospechoso, que suelen hacerse sin invitación ni aviso. Pues resulta que ese día el profe hizo su entrada altoparlando: “¡Yo no soy marxista! ¡Yo no soy marxista!” De nada sirvieron las tantas señas y muecas que hicimos para advertirle de la presencia de la intrusa; cuando por fin se dio cuenta la saludó amablemente, la presentó al grupo y le deseó una feliz experiencia matinal. Volvía a su charla retomando aquella declaración que sonaba cada vez más herética, cuando un estudiante lo interrumpió: -¿Y eso qué? ¡Yo tampoco soy marxista! Acto seguido otro se lanzó al ruedo: – Yo, la verdad, nunca lo he tenido claro… pero si usted dice que no lo es, yo tampoco debo serlo, ¿no? ¡La que se armó! Fue como si estuviera tronando y relampagueando solo en nuestra aula. Mientras, mirábamos al librepensador, que a duras penas contenía sus ganas de reír, y a la censora, que no lo lograba con las suyas de romper algo. Apelando al habitual par de palmadas, el profe consiguió la atención de todos y, con un donaire que nos hizo esperar lo peor, preguntó a la respingada colega, que ya estaba de pie estrujando sus notas inquisitoriales con ambas manos: – ¿Y usted? ¿Es usted marxista,… camarada? Nada, que ahí mismo quedó bautizada la señora con el sinfónico alias de “Rabieta Fugata”. Si hubiera aguantado, se habría enterado como nosotros de que aquellas palabras habían sido pronunciadas, y en un tono aún más enardecido, por el mismo Marx. Después comprendimos que era precisamente el Prometeo de Tréveris el pensador que mejor servía al empeño del profe de mostrarnos la vocación indagatoria y crítica de la filosofía.
El nuestro, más que un profesor de filosofía, era de veras un filósofo. Lo vimos practicar su vocación legítima en distintas circunstancias con la claridad y la coherencia que mostraba en el manejo de una materia que ahora nos resultaba útil y atractiva. Nos convocaba a superar el apego al aprendizaje reproductivo, a no aceptar pasivamente las verdades de otros, a dudar, a aprender y actuar por sí mismos. “¡Sapere aude!”, exclamaba eufórico siempre que venía con Kant al aula. Recuerdo, por cierto, el diferendo que tuvo en aquel evento científico con un colega que autoritariamente había reprobado la negativa de un estudiante a calificar al sabio alemán como idealista y agnóstico.
Lo habíamos esperado durante todo el turno, convencidos de que en cualquier momento se aparecería ofreciendo la justificación más inobjetable, seguramente muy apenado, y tratando de concertar un encuentro para recuperar la clase perdida, antes de liarnos en una de esas historias que resultaban lo mismo un chiste que un acertijo. Pero no llegó, así que, incrédulos y desconcertados, abandonamos el aula. En el Departamento, por si acaso, decidimos no preguntar; de modo que cuando nos dispersarnos aún no teníamos noticias de él. Al final de la tarde, nuestra inconfesable sospecha se había objetivado, como la idea absoluta de Hegel, rumbo al más tenebroso callejón sin salida. Parecía cosa kantiana que el maestro muriera el día que, por primera vez, nos dejó esperando su clase.
No creo que en la funeraria hubiera sitio esa noche para los dolientes de otro difunto. A los colegas del profe que acudieron a la vigilia no les quedaba más remedio que flotar en la húmeda avalancha de estudiantes. Unos vecinos y algún que otro familiar de nuestro querido finado habían hecho intransferibles los escasos asientos de que disponía el salón. En determinado momento algunos tuvieron que salir del recinto para que otros pudieran entrar. En esas condiciones era muy difícil sostener una conversación; sin embargo, avanzada la madrugada, se escuchaban incluso los suspiros. ¿Estaba enfermo? ¿Qué le ocurrió? ¿Cómo es posible que haya muerto de pronto? No podían ser otras las interrogantes más recurrentes. Por unos ex alumnos del profe –había muchos de distintos cursos y no pocos egresados- supimos que fue un aneurisma lo que lo fulminó. – ¡Bueno,… no quedó en la oscuridad la causa de muerte de un iluminado!, exclamó entre sollozos una compañera nuestra. Luego, más tranquila, trató de citar una sentencia de Luz y Caballero que el profe nos leyó. Decía, más o menos, que el filósofo es como una vela encendida, que ilumina al mismo tiempo que se consume.
Más tarde, un anciano se acercó y en un gesto de gratitud nos abrazó a todos. Dijo que sabía lo que significaban los alumnos para su sobrino y cuánto les quería. Agregó que el profe se había divorciado antes de tener hijos y que de su familia quedaban unos tres o cuatro, fuera del país. – ¡Amigos sí que tiene muchos!, agregó con una frágil alegría. Entonces nos llevó a conocer a las personas mayores que estaban como ancladas en torno al féretro. Las que no lloraban, dormían, así que no pudimos saludarlas a todas. Por último, en un susurro tembloroso, nos contó que no fue sino hasta la llegada de los primeros estudiantes al hospital, que desapareció la rigidez que el profe mantuvo por más de dos horas desde el dictamen de su muerte clínica. Hecha esa revelación, el pobre tío se alejó dejándonos en ascuas. Mientras nos dirigíamos a una esquina del salón algunos no pudimos retener las lágrimas.
Cerca de nuestro grupo, uno más numeroso conversaba sobre la dialéctica. Las ideas que allí se esgrimían nos resultaron tan familiares que antes de darnos cuenta habíamos comenzado a discutirlas. El profe criticaba a quienes convertían esa perspectiva en una recitación de ciertas leyes aderezada con ejemplos vulgares. Solía decir: “De dialéctica debe hablarse dialécticamente; como de filosofía, solo filosofando.”
Otros jóvenes estaban sentados en el piso, un poco más lejos, a la izquierda de nosotros. Andaban enrolados en una acalorada porfía sobre el sentido de la existencia y el absurdo. Cuando un empleado de la funeraria los llamó al orden, las palabras que más se escuchaban eran libertad, responsabilidad y el nombre del profe. Una señora, que abandonó su sillón y llegó cojeando hasta ellos para pedirles que bajaran la voz, luego era la que gritaba dándoselas de docta en metafísica.
Madrugada y funeraria resultaron las coordenadas de un foro definitivamente singular. Al amanecer, muchos de los trasnochados nos dispusimos a contemplar el rostro del exangüe amigo antes de que se iniciaran las diligencias previas a la partida para el cementerio. Algunos de nuestro grupo de clases lo hicimos juntos. Estuvimos mirándolo por apenas un minuto, pues otros muchachos esperaban impacientemente su chance.
Fuimos a por un café que pregonaban en la calle. Una chica que no pudo con la infusión le preguntó al vendedor ambulante dónde escondía la guadaña; él espetó algo indescifrable sin mirarla. Ya más calmada, ella se dirigió a nosotros: – ¿Él era creyente o ateo? Tanto la interrogante como la dificultad para responderla se revelaron colectivas, pero alguien salido de su habitual “silencio productivo”, como solía decir el profe, había hecho la tarea: – A mí me tuvo bastante confundida hasta que entendí que precisamente por tener una visión científica del mundo, lo cual es propio de un marxista, el profe de filo debía ser ateo, pero a la vez podía entender la naturaleza de la religión; de ahí que fuera tan respetuoso con ella y, por tanto, con los religiosos que tenemos en el aula. Así mismo trataba a los filósofos idealistas, cuya obra ha sido distorsionada o injustamente valorada en determinados textos. Atónitos, entre unos aplausos a discreción le pedimos que nos lo volviera a explicar un día que tuviéramos menos sueño.
De regreso al edificio sentimos cómo volvíamos a ponernos en fase de luto. Ya dentro, uno del piquete, que aun rumiaba la lección recién impartida por aquella suerte de Hipatia, se robó el show: – ¿Entonces,… qué pasará con su alma? O sea, ¿muere, se va con él o se queda aquí con nosotros? Soltando esa, empezó a llorar con tal entusiasmo que contagió a otros. Yo atiné a rememorar las explicaciones del profe sobre la creencia en la inmortalidad y la transmigración del alma, particularmente la de los egipcios de la región de El Fayum. Ipso facto fui secundado: – Sí, sí,… entre las honras fúnebres ponían un retrato en que se resaltaban los ojos del muerto, aludiendo a la vitalidad del alma que esperaban le acompañara en el Más Allá. Otro compañero terminó la excursión al mundo antiguo en un tono pesimista: – ¡No sigan,… que no tenemos siquiera una foto! ¡Déjense de boberías! Yo iba a preguntar si no serviría la de su carné de identidad, que quizás algún familiar…, pero el grito de una señora lo impidió: – ¡Me está mirando, Dios mío! ¡Está vivo! Unos quedaron petrificados, otros corrieron en dirección a la calle o al ataúd. Es que la cabeza del profe se había movido a la izquierda y ¡sus ojos estaban abiertos! Por supuesto, hubo desmayos y convulsiones.
Después de un litigio que hizo de aquello una filial del ágora ateniense en su periodo clásico, el voto de la mayoría absoluta (al de los alumnos se sumó el de algunos colegas y el del tío del profe) dispuso que éste quedara así, “… con los ojos tan abiertos como su mente”. Eso repetía exaltado cierto joven, convocando a los reticentes a pasarse de filas. A mi lado, un señor oraba a viva voz para que no se repitiera la suerte del cadáver de Miguel Hernández, el poeta español, cuyos ojos intentaron varias veces cerrar, finalmente en vano.
No todos fueron al cementerio, pero allí se habían sumado muchas caras nuevas y, con ellas, más preguntas, lágrimas y recuerdos. Varios fueron los discursos (de familiares, amigos, alumnos, profesores, directivos de la institución, del sindicato y del partido), en su mayoría improvisados. La representante de los estudiantes habló del espíritu socrático del profe, manifiesto en la defensa de la virtud, en la apuesta a la razón en pos del bien, en el cultivo de la armonía entre ética y política, y sobre todo, en la negativa a escribir y publicar las ideas que prefería compartir en el diálogo cotidiano con todos, especialmente con sus discípulos. – ¡Chicos y chicas,… no dejemos que se pierdan las enseñanzas del maestro! Acordamos empezar cuanto antes a escribirlas a partir de nuestras vivencias. El profe de filo se había salido con la suya, y volvimos a tener la impresión de que se paseaba entre nosotros.
Pasadas varias semanas, muchos conocidos todavía estaban enterándose de lo sucedido. Un estudiante de mi curso llamó a casa llorando, por la pena y el dolor que le daba, dijo, no haber podido estar con él en un momento tan importante. Tuve que contarle todo en detalle, respondiendo pacientemente cada una de sus preguntas. Me ha dejado perturbado la última que hizo: – Pero… ¿murió?