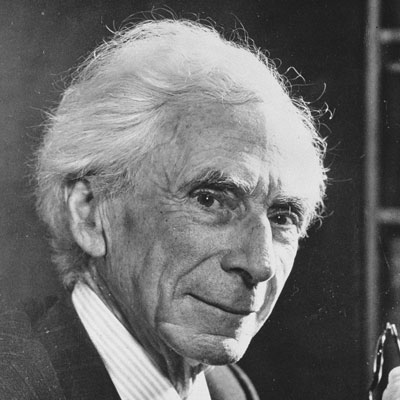Pensar que los filósofos vivían en sus burbujas ajenos al contexto es un error. Tras sus abstracciones metafísicas se encontraba un hombre de carne y hueso enfrentado al mundo. Si enfocásemos esta verdad pedestre desde la óptica contemporánea llegaríamos a la raíz existencialista de toda reflexión. Si, por el contrario, planteamos la cuestión desde el pensamiento moderno podríamos resumir las meditaciones, de Descartes a la Clásica Alemana, como «el problema del individuo frente al mundo». La herramienta que la línea cartesiana encontró como mediación entre el pensamiento y lo extenso fue la razón.
El Idealismo Clásico Alemán encontró que la racionalidad no era sólo entendimiento, sino una estructura viviente. Muchas veces se ha criticado a Hegel por identificar lo racional con lo real, haciendo transitivas las propiedades de la razón a la realidad. No obstante, la identidad funciona en ambos sentidos, implicando que las propiedades de la realidad son transitivas a la razón. Ello puede llevarnos a proyectar un cosmos de relojería, sin embargo, esta relación, que ya está presente en semilla desde Kant, tiene otras interpretaciones.
La racionalidad se presenta como un concepto más cercano a sistema de relaciones sociales que en su contexto fueron reflejo de las tensiones que generaba la entronización de la modernidad y el capitalismo. He aquí el intríngulis del problema detrás del problema.
Metafísicamente, la Clásica Alemana buscaba develar la mediación entre el pensamiento y lo extenso; una relación donde el individuo sufre por su escisión frente al mundo. El hecho de que el UNO permanezca como una esencia separada del TODO implica un desgarramiento, una frustración. Pero desde un enfoque más humano los pensadores de la clásica ponen en el centro del debate la necesidad de construir nuevos conceptos que permitan al hombre moderno sentirse parte de la modernidad, parte del proceso de transformación… ser parte.
Desde finales del siglo XVIII, la germanidad se encontraba a merced de una transformación que no entendía. En el Imperio Prusiano se suscitaban luchas internas entre pensadores nacionalistas, cristianos, aristocráticos. Era un estado joven, lleno de divisiones internas en su esencia nacional que se enfrentaba al movimiento del mundo sin saber a ciencia cierta cómo reaccionar.
El pueblo alemán no se había fraguado como nación moderna, y necesitaba incorporarse al movimiento de la sustancia si no quería ser arrastrado por ella. Pero a su vez no podía hacerlo a través de copiar modelos cuya matriz cultural les fuera diferente.
He aquí las angustias, inquietudes y motivaciones de los pensadores de la Ideología Clásica Alemana. Así como los filósofos griegos se vieron en la urgencia de pensar las bases objetivas de la polis, Kant, Fichte, Schelling y Hegel se ocuparon desde la metafísica de construir las bases sobre las cuales estructurar la racionalidad, la sociedad y el individuo moderno en la Germania moderna; encontrar el Ser alemán. Tal vez aquí se encuentra la explicación a las afinidades de los intelectuales de una isla tercermundista del Caribe con la filosofía alemana.
Las diferencias subsisten en medio de eclecticismos y conflictos que llevan a las naciones de un extremo a otro: del anexionismo al independentismo, de la dictadura al populismo, del neoliberalismo al socialismo, del indigenismo al racismo, del eurocentrismo al etnocentrismo.
Cuba en pleno siglo XXI no ha terminado de construir su consciencia moderna. Estado, nación y pueblo son conceptos que se entremezclan confusamente en desmedro de la libertad individual. El hecho de que el ejercicio de la opinión pueda acarrear consecuencias políticas es un síntoma de que la sustancia todavía no fragua. Intelectualidad e ideología permanecen en una tensión constante. El individuo cuyo pensamiento no se identifica con el oficial –lo que en Hegel llamaríamos la religión positiva- se siente escindido, ajeno, desgarrado.
Pensamiento y acción, intelectualidad y política están en contradicción para desmedro de ambos; una separación que a todas luces se siente antinatural, y en consecuencia el porvenir del espíritu, estancado.
La devoción hacia la metafísica que profesaba la clásica alemana estaba dada en la necesidad de generar criterios trascendentes a las formas particulares de la modernidad.
Esta percepción de estancamiento, salvando las necesarias diferencias, no es únicamente cubana. Las huellas del turbulento proceso de desarrollo de las naciones latinoamericanas, herederas de la colonización feroz, la historia castrada y la modernidad periférica han hecho del encuentro con el Logos Occidental un perenne choque de identidades.
En su obra El Laberinto de la soledad Octavio Paz (1992) asocia a las crisis de la adolescencia la identidad de las naciones latinoamericanas:
«(…) el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser. Y al pasmo sucede la reflexión: inclinado sobre el río de su conciencia se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser —pura sensación en el niño— se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante (…) A los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su ser se manifiesta como interrogación: ¿qué somos y cómo realizaremos eso que somos?» (Paz, 1992, p. 1).
Esta identidad que no se ha terminado de fraguar, esta adolescencia de la nacionalidad latinoamericana catapulta a los intelectuales hacia las preocupaciones modernas antes que las existenciales-contemporáneas. La validez que tienen todavía las reflexiones de la filosofía continental decimonónica están justificadas.
La devoción hacia la metafísica que profesaba la clásica alemana estaba dada en la necesidad de generar criterios trascendentes a las formas particulares de la modernidad. Aunque Francia e Inglaterra se hubieran adelantado no podía copiarlas, pero tampoco podría asirse de la identidad nacional pues esta no emergió totalmente hasta el siglo XX. Debía así construir simbólicamente «su» concepción de nación y modernidad al unísono.
Este mismo reto lo enfrenta el pensamiento latinoamericano, al menos la parte de la intelectualidad que busca reivindicar su cuota correspondiente en la herencia europea. Claro, que el hecho de que el proceso en Latinoamérica se haya retrasado tanto evidencia las taras con las que cargamos.
El sistema hegeliano se apoya fuertemente en una visión continuista de la historia social germano-europea. Pero en el caso de América su historicidad es discontinua. Por un lado, formamos parte de la cultura grecolatina y judeocristiana; esta impronta fue conservada bajo la hegemonía de los colonizadores; llegó bañada en sangre y lodo. El saldo fue la destrucción de las huellas de las culturas aborígenes y más tarde, de las culturas africanas trasplantadas. A golpe de plomo y sable se cortaron los puentes que llevan a la reconciliación y auto reconocimiento entre los espíritus que engendraron el Ser latinoamericano. Somos, en mayor o menor medida, hijos de un matrimonio mal llevado; una familia tan disfuncional solo puede generar deformaciones en la identidad de sus hijos.
«Nuestra soledad –Dice Paz refiriéndose al mexicano, y aquí aplicado por extensión al latinoamericano- tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfandad, una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del Todo y una ardiente búsqueda: una fuga y un regreso, tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación» (1992, p. 10).
Pero estos lazos yacen en la mayoría de los casos irremediablemente rotos. Tanto es así que la latinoamericanidad pendulea entre imaginarios antitéticos que no llegan a sintetizarse. Las diferencias subsisten en medio de eclecticismos y conflictos que llevan a las naciones de un extremo a otro: del anexionismo al independentismo, de la dictadura al populismo, del neoliberalismo al socialismo, del indigenismo al racismo, del eurocentrismo al etnocentrismo. Fuerzas de un extremo y otro que confluyen en reposo turbulento hasta que de tiempo en tiempo se convierten en Huracanes sociales que borran toda estabilidad a su paso.
En medio de esta atmósfera de modernidad malograda, los temas de la metafísica alemana del siglo XVIII-XIX aparecen como la tabla de salvación para el espíritu intelectual. Los menos despiertos se endorsan a una teoría puesta en desuso y sucumben ante la tentación de creerse puramente europeos –y eso que Europa de pura no tiene nada- mientras que los más prudentes, encontramos en las reflexiones de la clásica alemana un asidero para ideas y proyectos; el remanso donde ser, sentir y pensar diferente no es razón para las condenas.
Las obras de la clásica, aunque parezcan etéreas están dirigidas a la persona de carne y hueso. Te hablan a ti que ahora lees este texto como mismo me hablaron a mí, porque el protagónico de esta historia lo es en todo momento un individuo. Mas no un individuo cualquiera, pues no cualquiera se tomaría la molestia de leer este libro o leer a Hegel desde una isla tercermundista del Caribe. Su objetivo son aquellos cristos que fueron crucificados en vida por sus ideas y su diferencia. A los prudentes inquietos que se guardan las cosas antes de decirlas por respeto a la verdad y por miedo al anatema.
Incluso Cristo se vio torturado por su consciencia, y lo fue Buda, y Muhammad, Zaratustra, Sartre, Descartes, Sócrates. Así nosotros, de vez en cuando y de cuando en vez, nos hemos sentido profetas o filósofos. Todo el enfrentamiento acontece en los páramos de la mente. Desde el principio de los tiempos se repite una paradoja: las únicas herramientas con que contamos para liberarnos son las destinadas a atarnos; la dialéctica del Amo y el Esclavo. He ahí, en el yugo, la libertas.
La forma de liberarnos del desgarramiento no reside en rehuir la autoconsciencia, sino en profundizarla. La mejor forma de enfrentarnos a los prejuicios de la educación es vencerlos en su propio terreno. Las armas con que nos fustigan han de ser expropiados a la culpa. El fuego se combate con fuego.
Tal vez aquí resida la valía de la filosofía y en particular de la Clásica Alemana: emancipar el espíritu de las taras que los separan del prójimo, de la realidad y de la praxis. La forma de hacer esto es descubrir que en vez de una identidad aislada somos hijos y por tanto herederos de todo un movimiento del espíritu universal; que antes que materia bruta somos cultura, razón; siguiendo el hilo del movimiento dialéctico de saberes y entes, podemos salir de la Caverna al Mar.