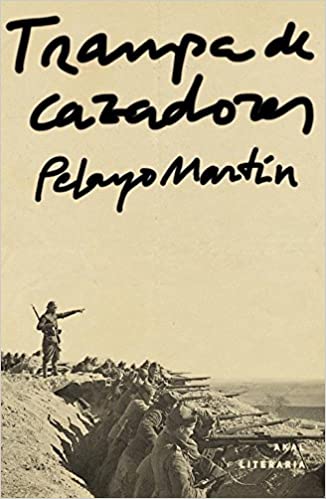Aún me retumban los oídos, todavía veo en hierro y lodo, sigo con el corazón estragado… Acabo de dar fin a la lectura de la última novela de Pelayo Martín y sé con bastante certeza que no podrá haber una segunda parte, aunque la guerra, nuestra guerra, durara dos largos años y medio más tan solo en los frentes.
Al señor Martín se le nota enamorado de su protagonista, de manera análoga a como Arturo Pérez Reverte lo está de los suyos. Esos personajes correosos, de colmillo retorcido, que apenas tienen nada que perder más que su propia estima enganchan mucho. Tal vez sea porque exaltan la impotencia que sentimos a diario a la categoría de Destino, pero de un Destino peleado hasta el último centímetro. Isidoro Amarras es mucho más hablador que el capitán Alatriste: también tiene mucho más que decir, y no piensa permitir que un chiquillo lo diga por él. Desde el Alzamiento hasta noviembre de 1936 pasando por la toma del Cuartel de la Montaña, la defensa de la Casa de Campo, la carnicería en la Facultad de Filosofía, la llegada de Durruti a Madrid y la batalla del Clínico, toda una odisea de lucha, dolor y muerte.
Hasta donde yo sé, hay dos grandes tradiciones de ficción bélica que hemos heredado del turbulento siglo pasado: la primera, emblematizada por Erich María Remarque o Robert Graves, llora por las víctimas de conflictos fatales, cósmicos, absurdos; la otra, más romántica, odia la guerra tanto como la ama, en tanto prueba de fuego del hombre auténtico. Hemingway, Hassel, son paradigmas de esta última. Con total ecuanimidad, Pelayo Martín bebe de ambas para reconducirlas hacia la amargura por esa acre madrastra que fue y a veces sigue siendo España, cuyas heridas parecen no terminar de cerrarse nunca. Y lo hace magníficamente, casi sin dejar respirar al lector, con gran eficacia narrativa y no poco humor negro.
La guerra, y no el sexo o el arte, ha sido sin duda la experiencia más intensa de la humanidad a lo largo de su historia, pese a que hoy nos cueste imaginar el ardor jubiloso con que los hombres acudían a ella. Los buenos escritores nos hacen comprender eso y también el horror que necesariamente le seguía, a fin de no olvidarlo mientras que, por suerte o por casualidad, podamos todavía estremecernos con horror épico del casi siempre espantoso pasado histórico desde una cómoda butaca.
La guerra, y no el sexo o el arte, ha sido sin duda la experiencia más intensa de la humanidad a lo largo de su historia, pese a que hoy nos cueste imaginar el ardor jubiloso con que los hombres acudían a ella. Los buenos escritores nos hacen comprender eso y también el horror que necesariamente le seguía…
Pero hay más. El señor Martín tiene en su cajón otro relato acerca los pobres diablos que transportaron la bomba de Hiroshima hasta el Pacífico, y esa novelilla de los tiburones, como yo la llamo, habría que inscribirla en la nómina de esos horrores redactados que firmaron los supervivientes de los campos de concentración nazis. O entre los infiernos de Cormac McCarthy. Es de ese grado de morbilidad. Peor, casi, porque esta tragedia se desarrolla en un solo acto: incesante, agotador, lacerante, sin lugar para puñetero alivio alguno. Lo he terminado únicamente para merecer el descanso posterior. Pero os juro que diez páginas más y mato a los protagonistas yo mismo y luego a Pelayo, por reduplicar por escrito la crueldad infinita de Dios. Estoy seguro de que si se hubiesen inventado los relatos virtuales, el autor nos enchufaría gustoso a la máquina para que sufriésemos su reconstrucción histórica con los cinco sentidos… Relecturas, por ello mismo, están enteramente descartadas.
El final, claro, tiene lugar in extremis, muy a la americana, pero como todo es in extremis desde el principio a esas alturas ya casi no importa. Más americano es algún dialogillo (no paran de hablar, se está negociando la adaptación teatral…) en el que, ya se sabe, Burt Lancaster le pide a John Wayne que le deje atrás y se salve a sí mismo con esas malas palabras con las que los sietemachos se entienden entre ellos. Porque mujeres en la narrativa pelayiana no existen. Si en algún momento asoma eso que llamamos «dignidad humana» en medio de la desgracia absoluta tal cualidad parece estrictamente masculina. A cambio, ellas parecen pertenecer a un limbo amable e intacto en el que Martín nunca se mete ni tampoco cuestiona.
Total: no sé cómo este hideputa se puede haber pasado un año o tal vez más teniendo en su negra y retorcida cabeza este engendro diabólico, pero si él puede escribirlo, vosotros podéis leerlo, para vuestro tormento y edificación simultáneos. Decía Rousseau que el hombre en estado natural es inocente, cordial y cooperativo, siempre y cuando, claro, esté bien alimentado. Aquí no sólo no comen, es que ni beben ni nada: están doscientas páginas sumergidos en dolor. Pasen y vean lo que Pelayo Martín hace decir, y hacer, al salvaje roussoniano cuando tiene el estómago vacío y está amenazado de muerte…