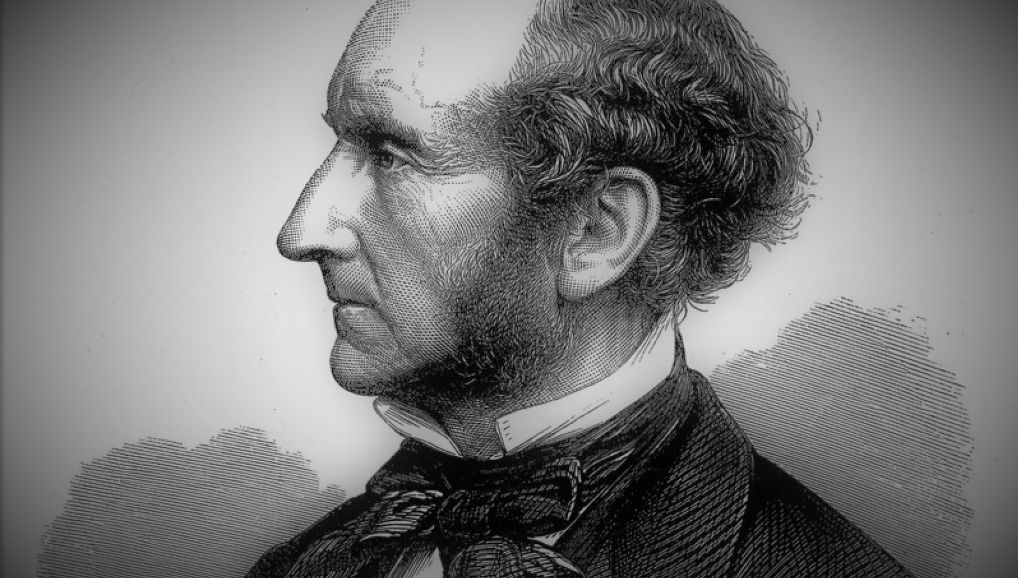Introducción
El tema de este ensayo no es el denominado libre albedrío, tan desafortunadamente opuesto a la mal llamada doctrina de la necesidad filosófica, sino la libertad social o civil: la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. Una cuestión que, en términos generales, rara vez ha sido planteada y casi nunca discutida, pero que influye profundamente en las controversias prácticas de la época con su presencia latente y que probablemente será pronto reconocida como la cuestión vital del futuro. Está tan lejos de ser nueva que, en cierto sentido, ha divido a la humanidad casi desde las épocas más remotas; pero en la etapa de progreso en la que han entrado ahora las partes más civilizadas del género humano, se presenta bajo nuevas condiciones y requiere un tratamiento diferente y más fundamental.
La lucha entre la libertad y la autoridad es la característica más destacada en las épocas históricas con las que estamos más familiarizados, particularmente en la historia de Grecia, Roma e Inglaterra. Pero en tiempos antiguos esta contienda tenía lugar entre individuos, o ciertas clases de individuos, y el gobierno. Lo que se entendía por libertad era la protección contra la tiranía de los gobernantes políticos. Se consideraba que los gobernantes (excepto en algunos de los gobiernos democráticos de Grecia) estaban situados en una posición necesariamente antagónica al pueblo que gobernaban. El gobierno consistía en un solo hombre, o bien en una tribu o casta, que derivaba su autoridad de la herencia o la conquista, que en modo alguno la ejercía con el consentimiento de los gobernados, y cuya supremacía no se atrevían a combatir los hombres, quizá ni siquiera lo desearan, por muchas precauciones que pudieran tomarse contra su ejercicio opresivo. El poder de los gobernantes era considerado como algo necesario, pero también como algo sumamente peligroso; como un arma que intentarían usar contra sus súbditos, no menos que contra sus enemigos exteriores. Para impedir que los miembros más débiles de la comunidad fuesen devorados por los innumerables buitres, era necesario que hubiese un animal de presa más fuerte que el resto y que estuviese encargado de contenerlos. Pero como el rey de los buitres no estaría menos dispuesto a devorar el rebaño que cualquier otra de las arpías menores, era indispensable estar en una perpetua actitud de defensa contra su pico y sus garras. Así pues, el propósito de los patriotas era poner límites al poder que el gobernante pudiera ejercer sobre la comunidad, y esta limitación era lo que entendían por libertad. Esto se perseguía de dos maneras: en primer lugar, obteniendo el reconocimiento de ciertas inmunidades denominadas libertades o derechos políticos, cuya infracción se veía como una violación del deber por parte del gobernante; si este tenía lugar, se consideraba justificable una resistencia específica o una rebelión general. En segundo lugar –lo que generalmente fue un recurso posterior–, se establecieron controles constitucionales, a través de los cuales el consentimiento de la comunidad, o de un cierto cuerpo supuestamente representativo de sus intereses, se convirtió en una condición necesaria para algunos de los actos más importantes del gobierno. En la mayoría de los países europeos, el poder dirigente estaba más o menos obligado a someterse al primero de estos dos modos de limitación. Pero no fue así en el caso del segundo, y conseguirlo –o cuando ya se poseía en cierto grado, lograrlo de manera más completa– se convirtió en todas partes en el objeto principal de los amantes de la libertad. Y mientras la humanidad se conformó con combatir un enemigo por medio del otro, y con ser gobernada por un amo a condición de estar asegurada más o menos eficazmente contra su tiranía, no llevó sus aspiraciones más allá de este punto.
Sin embargo, llegó un momento en el progreso de los asuntos humanos en que los hombres dejaron de considerar como una necesidad natural que sus gobernantes fueran un poder independiente, con un interés opuesto al suyo. Les pareció mucho mejor que diversos magistrados del Estado fueran sus representantes o delegados, revocables según su voluntad. Parecía que solo de esta forma podrían tener la completa seguridad de que nunca se abusaría en su perjuicio de los poderes del gobierno. Esta nueva exigencia de gobernantes electivos y temporales se convirtió progresivamente en el objeto prominente de los esfuerzos del partido popular allí donde tal partido existía; y reemplazó, en una medida considerable, los esfuerzos previos de limitar el poder de los gobernantes. Al proseguir la lucha para hacer emanar el poder dirigente de la elección periódica de los gobernados, algunas personas comenzaron a pensar que se había otorgado demasiada importancia a la limitación del poder mismo. Eso, al parecer, era un recurso contra los gobernantes cuyos intereses se oponían habitualmente a los del pueblo.
Lo que ahora se requería era que los gobernantes se identificaran con el pueblo, que su interés y su voluntad fueran el interés y la voluntad de la nación. Y la nación no necesitaba protegerse contra su propia voluntad. No había peligro de que se tiranizase a sí misma. Si los gobernantes fueran efectivamente responsables ante el pueblo y revocables inmediatamente por él, entonces el pueblo podría permitirse confiarles el poder, puesto que él mismo podría dictaminar el uso que se debería hacer de tal poder. Su poder no sería más que el propio poder de la nación, concentrado y con una forma conveniente para su ejercicio. Este modo de pensar, o quizá más bien de sentir, fue común entre la última generación del liberalismo europeo, y todavía parece predominar entre los liberales del continente. aquellos que admiten algún límite a lo que el gobierno debe hacer –excepto en el caso de gobiernos tales que, según piensan ellos, no deberían existir–, sobresalen como brillantes excepciones entre los pensadores políticos del continente. Un modo de sentir similar podría haber seguido prevaleciendo en nuestro país si las circunstancias que durante un tiempo lo alentaron se hubieran mantenido inalteradas.
Pero en las teorías políticas y filosóficas, del mismo modo que en las personas, el éxito revela faltas y debilidades que el fracaso habría ocultado a la observación. La idea de que el pueblo no tiene necesidad de limitar el poder sobre sí mismo podría parecer axiomática si el gobierno popular fuese solo una cosa con la que se sueña o sobre la que se ha leído que existió en alguna época lejana del pasado. Esa idea tampoco se vio perturbada necesariamente por aberraciones temporales tales como las de la Revolución francesa, las peores de las cuales fueron obra de una minoría usurpadora y que, en cualquier caso, no correspondían a la acción permanente de las instituciones populares, sino a un estallido súbito y convulsivo contra el despotismo monárquico y aristocrático. Con el tiempo, sin embargo, una república democrática vino a ocupar una gran porción de la superficie terrestre, y se hizo sentir como uno de los miembros más poderosos de la comunidad de las naciones. Entonces el gobierno electivo y responsable se volvió tema de las observaciones y críticas que le esperan a todo gran hecho histórico. Ahora se percibía que frases tales como «gobierno de sí mismo» y «el poder del pueblo sobre sí mismo» no expresaban el verdadero estado de cosas. El «pueblo» que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el que es ejercido; y el «gobierno de sí mismo» del que se habla no es el gobierno de cada uno por sí mismo, sino de cada uno por todos los demás. Además, la voluntad del pueblo significa en la práctica la voluntad de la parte más numerosa o más activa del pueblo, de la mayoría, o de aquellos que han conseguido hacerse aceptar como la mayoría. El pueblo, por tanto, puede desear oprimir a una parte de sí mismo, y se necesitan precauciones contra esto tanto como contra cualquier otro abuso de poder. Así pues, la limitación del poder del gobierno sobre los individuos sigue siendo importante cuando los detentadores del poder son responsables de forma regular ante la comunidad, esto es, ante la parte más fuerte de ella. Esta manera de ver las cosas –que se adecúa igualmente a la inteligencia de los pensadores y a las inclinaciones de aquellas clases importantes de la sociedad europea a cuyos intereses, reales o supuestos, es contraria la democracia– no ha tenido dificultades para establecerse. Y en las especulaciones políticas, «la tiranía de la mayoría» se incluye ahora generalmente entre los males contra los cuales la sociedad tiene que estar en guardia.
Como a otras tiranías, también a la tiranía de la mayoría se le tenía terror al principio, y todavía se le tiene generalmente, sobre todo cuando opera a través de los actos de las autoridades públicas. Pero las personas reflexivas percibieron que cuando la sociedad es ella misma el tirano –la sociedad colectivamente, sobre los individuos aislados que la componen– sus medios de ejercer la tiranía no están restringidos a los actos que podría realizar a través de sus funcionarios políticos. La sociedad puede ejecutar, y de hecho ejecuta, sus propios mandatos; y si dicta mandatos erróneos en vez de correctos, o si simplemente dicta mandatos en cosas en las que no debería inmiscuirse, entonces ejerce una tiranía social más temible que muchas clases de opresión política, pues aunque generalmente no se realiza por medio de sanciones tan extremas, deja menos vías de evasión, penetrando mucho más profundamente en los detalles de la vida y esclavizando el alma misma. Por consiguiente, la protección contra la tiranía del magistrado no es suficiente. Se necesita también protección contra la tiranía de imponer opiniones y sentimientos; contra la tendencia de la sociedad a imponer, por otros medios que las sanciones civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta sobre aquellos que disienten de ellas; contra la tendencia a coartar el desarrollo y, si es posible, impedir la formación de cualquier individualidad que no esté en armonía con sus costumbres, obligando a todos los caracteres a formarse a sí mismos sobre el modelo de la propia sociedad. Existe un límite para la interferencia legítima de la opinión colectiva sobre la independencia individual, y encontrar ese límite y mantenerlo contra la transgresión es tan indispensable para el buen estado de los asuntos humanos como la protección contra el despotismo político.
Pero aunque no es probable que esta proposición sea refutada en términos generales, la cuestión práctica de dónde situar el límite –cómo hacer el ajuste adecuado entre la independencia individual y el control social– es un tema en el que casi todo queda aún por hacer. Todo lo que hace que nuestra existencia sea valiosa depende de la aplicación de las restricciones sobre las acciones de otras personas. Así pues, algunas reglas de conducta deben ser impuestas, por la ley en primer lugar, y por la opinión en muchas cosas que no son materia adecuada para la acción de la ley. Lo que estas reglas debieran ser constituye la cuestión principal de los asuntos humanos; pero si exceptuamos algunos de los casos más obvios, es una de las cuestiones en cuya resolución menos progresos se han hecho. No hay dos épocas, y ni siquiera dos países, que las hayan decidido del mismo modo; y la decisión de una época o un país es un motivo de asombro para los otros. Sin embargo, la gente de una determinada época o país no se imagina que haya más dificultad en ello que si fuera un tema en el que la humanidad siempre ha estado de acuerdo. Las reglas que imperan entre ellos mismos les parecen evidentes y justificadas por sí mismas. Esta ilusión casi universal es uno de los ejemplos de la influencia mágica de la costumbre, que no es solo una segunda naturaleza, como dice el proverbio, sino que se confunde continuamente con la primera. El efecto de la costumbre, impidiendo cualquier duda respecto a las reglas de conducta que impone la humanidad, es tanto más completo cuanto que se trata de un asunto en el que generalmente no se considera necesario que se den razones, ni a los demás ni a uno mismo. La gente está acostumbrada a creer –y ha sido alentada a esta creencia por algunos que aspiran al título de filósofos– que sus sentimientos en temas de esta naturaleza son mejores que las razones, y consideran que las razones son innecesarias. El principio práctico que guía a la gente en sus opiniones sobre la regulación de la conducta humana es el sentimiento en el ánimo de cada uno de que a todos se les debería exigir actuar como le gustaría a él y a aquellos con los que él simpatiza. En realidad, nadie reconoce para sí que lo que regula su juicio es su propia inclinación. Pero una opinión acerca de la conducta que no está apoyada en razones solo puede considerarse como una preferencia personal; y si las razones, cuando se dan, son una mera apelación a una preferencia similar sentida por otras personas, se sigue tratando únicamente de la inclinación de muchas personas en lugar de una sola. Para un hombre corriente, sin embargo, su propia preferencia, sustentada de este modo, no solo es una razón perfectamente satisfactoria, sino la única que tiene generalmente para cualquiera de las nociones de moralidad, gusto o decoro que no estén inscritas expresamente en su credo religioso; y es incluso su guía principal en la interpretación de este. Por consiguiente, las opiniones de los hombres acerca de lo que es loable o censurable están afectadas por todas las diversas causas que influyen en sus deseos respecto a la conducta de los otros, las cuales son tan numerosas como aquellas que determinan sus deseos en cualquier otra materia: a veces su razón, otras veces sus prejuicios o supersticiones, a menudo sus sentimientos sociales, y no pocas veces los antisociales, su envidia o sus celos, su arrogancia o su desprecio, pero más comúnmente sus deseos o sus miedos, así como su propio interés, ya sea legítimo o ilegítimo. Dondequiera que haya una clase dominante, gran parte de la moralidad del país emana de su interés de clase y de sus sentimientos de superioridad. La moralidad entre espartanos e ilotas, entre hacendados y negros, entre príncipes y súbditos, entre nobles y plebeyos, entre hombres y mujeres, ha sido en su mayor parte resultado de estos intereses y sentimientos de clase. Y los sentimientos así generados influyen a su vez sobre los sentimientos morales de los miembros de la clase dominante en sus relaciones recíprocas. Por otra parte, allí donde una clase anteriormente dominante ha perdido su hegemonía, o donde su hegemonía se ha hecho impopular, los sentimientos morales que prevalecen llevan frecuentemente la impronta de una impaciente aversión contra la superioridad. Otro gran principio determinante de las reglas de conducta –tanto para la acción como para la abstención– que han sido impuestas por la ley o la opinión, ha sido el servilismo de la humanidad hacia las supuestas preferencias o aversiones de sus amos temporales o de sus dioses. Este servilismo, aunque esencialmente egoísta, no es hipocresía; incrementa sentimientos de repulsa perfectamente genuinos, fue lo que hizo que los hombres quemaran a brujos y herejes. Entre tantas influencias abyectas, los intereses generales y obvios de la sociedad también han tenido evidentemente un efecto, y en una medida importante, en la dirección de los sentimientos morales. En cualquier caso, menos por una cuestión de razón y por su propia validez que como consecuencia de las simpatías y antipatías que surgen de ellos; y las simpatías y antipatías que habían tenido poco o nada que ver con los intereses de la sociedad se han hecho sentir a sí mismas en el establecimiento de la moralidad como una fuerza igualmente considerable.
De este modo, los gustos y aversiones de la sociedad, o de alguna parte poderosa de ella, son la causa principal que ha determinado en la práctica las reglas establecidas para el general cumplimiento bajo la sanción de la ley o la opinión. Y en general, aquellos que se han anticipado a la sociedad en ideas y sentimientos, han dejado en principio este estado de cosas intacto, si bien pueden haberse enfrentado con algunos de sus detalles. Se han ocupado de indagar qué cosas le deberían gustar o disgustar a la sociedad, en lugar de cuestionar si los gustos o aversiones de esta deberían ser una ley para los individuos. Han preferido esforzarse por alterar los sentimientos de la humanidad en puntos particulares en los que ellos disentían, en lugar hacer causa común con los disidentes en defensa de la libertad. El único caso en el que un motivo más elevado ha sido tomado como principio y mantenido con consistencia por todos los individuos, salvo alguno en particular, es el de la creencia religiosa: un caso instructivo en muchos sentidos, y especialmente por constituir el ejemplo más destacado de la falibilidad de lo que se denomina sentido moral; pues el odium theologicum, en un fanático sincero, es uno de los casos más inequívocos de sentimiento moral. Los que primero rompieron el yugo de la que se denominaba a sí misma Iglesia Universal, estaban en general tan poco dispuestos a permitir diferencias de opinión religiosa como la Iglesia misma. Pero cuando se desvaneció el fragor del conflicto sin dar una victoria completa a ninguna de las partes, y cada Iglesia o secta tuvo que limitar sus esperanzas a mantener la posesión del suelo que ya ocupaba, las minorías, viendo que no tenían oportunidad alguna de llegar a ser mayorías, se encontraron ante la necesidad de reclamar el permiso para disentir frente a aquellos a los que no podían convertir. En consecuencia, es en este campo de batalla, casi exclusivamente, donde los derechos del individuo frente a la sociedad han sido afirmados sobre una amplia base de principios, y donde la aspiración de la sociedad a ejercer autoridad sobre los disidentes ha sido abiertamente discutida. Los grandes escritores a los que el mundo les debe la libertad religiosa que posee han reivindicado en su mayoría la libertad de conciencia como un derecho inalienable y han negado de manera rotunda que un ser humano tenga que dar cuenta ante otros de sus creencias religiosas. No obstante, la intolerancia es tan natural entre los seres humanos en todo aquello que les importa realmente, que la libertad religiosa no ha existido en la práctica casi en ningún lugar, excepto donde la indiferencia religiosa, a la que le disgusta que perturben su paz con disputas teológicas, ha decantado con su peso la balanza. En la mente de casi todas las personas religiosas, incluso en los países más tolerantes, el deber de la tolerancia se admite con reservas tácitas. Una persona admitirá el disenso en cuestiones del gobierno de la Iglesia, pero no en cuestiones de dogma; otra puede tolerar a cualquiera, salvo a un papista o a un unitario[6]; otra a cualquiera que crea en la religión revelada; unos pocos extenderán su caridad un poco más, pero la detendrán ante la creencia en Dios y en una vida futura. Dondequiera que el sentimiento de la mayoría es todavía genuino e intenso, se puede observar que ha disminuido muy poco su pretensión de obediencia.
En Inglaterra, por las peculiares circunstancia de nuestra historia política, aunque el yugo de la opinión es quizá más pesado que en la mayoría de los países de Europa, el de la ley es más ligero; y hay un recelo considerable ante la interferencia directa en la conducta privada por parte del poder legislativo o ejecutivo, no tanto por una justa consideración hacia la independencia del individuo, como por el hábito inveterado de mirar al gobierno como el representante de un interés opuesto al del pueblo. La mayoría no ha aprendido todavía a sentir el poder del gobierno como su poder, o las opiniones del gobierno como sus opiniones. Cuando lo hagan así, la libertad individual probablemente estará tan expuesta a la invasión del gobierno como lo está ya a la opinión pública. Sin embargo, por el momento hay una cantidad considerable de sentimientos dispuestos a rebelarse contra cualquier intento de la ley para controlar a los individuos en asuntos en los que no han estado acostumbrados hasta ahora a ser controlados; y esto con muy poca discriminación sobre si la materia está dentro o no de la esfera legítima del control legal, de tal modo que este sentimiento, altamente saludable en general, quizá está tan a menudo fuera de lugar como bien fundamentado en los casos particulares de su aplicación. De hecho, no hay ningún principio reconocido por el que la propiedad o impropiedad de la interferencia del gobierno se compruebe habitualmente. La gente decide de acuerdo con sus preferencias personales. Algunos, cuando ven que se puede hacer algún bien o remediar algún mal, exhortarían de buen grado al gobierno para acometer la empresa en cuestión; mientras que otros preferirían soportar casi cualquier tipo de mal social antes de agregar una sola de las dimensiones del interés humano al control gubernamental. Y los hombres se decantan hacia uno u otro lado, en cada caso particular, según esta dirección general de sus sentimientos, o según el grado de interés que sienten en aquello en particular que se proponen que haga el gobierno, o según crean que el gobierno lo haría o no lo haría del modo que ellos prefieren; pero muy raramente debido a una opinión, a la que se adhieran de manera consistente, sobre las cosas que son apropiadas para que las haga el gobierno. Y pienso que actualmente, como consecuencia de esta ausencia de regla o principio, una parte está tan equivocada como la otra. La inferencia del gobierno se invoca impropiamente con la misma frecuencia con que se condena impropiamente.
El objeto de este ensayo es proclamar un principio muy simple, dirigido a regir plenamente las relaciones de la sociedad con el individuo en lo referente a la compulsión y al control, ya sean los medios usados para ello la fuerza física en forma de penas legales o la coerción moral de la opinión pública. Dicho principio establece que el único fin por el que los hombres están legitimados, individual o colectivamente, para interferir en la libertad de acción de cualquiera de ellos, es la protección de sí mismos. Esto es, que el único propósito por el que puede ser ejercido legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es para prevenir del daño a otros. Su propio bien, ya sea físico o moral, no es una justificación suficiente. No puede ser obligado legítimamente a hacer algo o abstenerse de hacerlo por el hecho de que eso sería mejor para él, porque le haría más feliz, o porque en opinión de los otros hacer eso sería lo sensato, o incluso lo justo. Estas son buenas razones para discutir con él, o razonar con él, o persuadirle, o suplicarle, pero no para obligarle, o infligirle algún daño en caso de que actúe de otra manera. Para justificar esto último, la conducta de la que se desea disuadirle tiene que estar calculada para provocar daño en alguna otra persona. El único aspecto de la conducta por el que se puede responsabilizar a alguien frente a la sociedad es aquel que concierne a otros. En aquello que le concierne únicamente a él, su independencia es absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y su propia mente, el individuo es soberano.
Apenas es necesario decir que esta doctrina pretende aplicarse solo a los seres humanos en la madurez de sus facultades. No estamos hablando de niños o de jóvenes que se encuentren por debajo de lo que la ley pueda fijar como mayoría de edad. aquellos que están todavía en estado de requerir que otros cuiden de ellos, tienen que ser protegidos contra sus propias acciones del mismo modo que contra los peligros externos. Por la misma razón, podemos exceptuar aquellas sociedades atrasadas en las que la raza misma puede ser considerada como menor de edad. Las primeras dificultades en el camino del progreso espontáneo son tan grandes que rara vez se presentan los medios suficientes para superarlas; y un gobernante con verdadero espíritu de mejora está legitimado para utilizar cualquier expediente con el que alcanzar un fin que de otro modo sería quizá inalcanzable. El despotismo es un modo legítimo de gobierno respecto a los bárbaros, siempre y cuando el fin sea mejorar su situación y los medios estén justificados para alcanzar realmente ese fin. La libertad, como principio, no tiene aplicación a ningún estado de cosas anterior al momento en que la humanidad ha sido capaz de progresar a través de la discusión libre e igual. Hasta entonces no existe otra cosa para los hombres que la obediencia implícita a un Akbar o a un Carlomagno, si es que tienen la fortuna de encontrar uno. Pero tan pronto como la humanidad ha alcanzado la capacidad de ser guiada hacia su propia mejora mediante la convicción o la persuasión (un periodo en el que han entrado hace ya mucho tiempo todas las naciones de las que debemos ocuparnos aquí), la coacción, ya sea en forma directa o en forma de castigos y penas por la desobediencia, ya no es admisible como medio para el bien de los hombres, y solo es justificable para la seguridad de los otros.
He de decir que renuncio a toda ventaja que pudiera derivarse para mi argumento de la idea de un derecho abstracto, como algo independiente de la utilidad. Considero la utilidad como la instancia de apelación fundamental en toda cuestión ética; pero la utilidad debe entenderse aquí en su sentido más amplio, fundada en los intereses permanentes del hombre como un ser progresivo. Sostengo que esos intereses solo autorizan a que la espontaneidad individual quede sujeta al control externo respecto a aquellas acciones de una persona que afectan al interés de otras. Si la acción de alguien resulta perjudicial para otros, se da prima facie[9] un caso para castigarlo, ya sea por medio de la ley o, cuando las sanciones legales no se pueden aplicar con seguridad, por medio de la desaprobación general. Hay también muchos actos positivos para el beneficio de los otros a cuya realización se puede obligar legítimamente a un individuo, tales como dar testimonio en un tribunal de justicia, o bien participar de manera equitativa en la defensa común o en cualquier otra obra conjunta necesaria para el interés de la sociedad de cuya protección disfruta. Asimismo, se le puede hacer legítimamente responsable ante la sociedad por no realizar ciertos actos de beneficencia individual, tales como salvar la vida de un semejante o proteger al indefenso frente al abuso, cosas que en todo caso constituyen obviamente el deber de un hombre. Una persona puede perjudicar a otros no solo por sus acciones, sino también por sus omisiones, y en ambos casos es responsable frente a ellos por el daño que les ocasione. Ciertamente en este último caso la coacción ha de ser ejercida con mucho más cuidado que en el anterior. Hacer a alguien responsable por perjudicar a otros es la regla; hacerle responsable por no evitar el daño es, comparativamente hablando, la excepción. No obstante, hay muchos casos suficientemente claros y suficientemente graves como para justificar esta excepción. En todo aquello que se refiere a las relaciones externas del individuo, es responsable de iure ante aquellos cuyos intereses se ven afectados y, si es necesario, ante la sociedad en tanto que es su protectora. Generalmente hay buenas razones para no imputarle responsabilidad alguna; pero estas razones deben surgir de las circunstancias particulares del caso, ya sea porque es un tipo de caso en el que es más probable que actúe mejor dejado a su propia discreción de lo que actuaría controlado por cualquiera de los medios que la sociedad tiene en su poder, ya sea porque el intento de ejercer el control produciría males mayores que aquellos que se tratan de evitar. Cuando tales razones impiden la atribución de responsabilidad, la conciencia del agente debe ocupar el lugar vacante del juez y proteger aquellos intereses de los otros que no tienen protección exterior, juzgándose a sí mismo de manera tanto más severa, puesto que el caso no admite que se le pueda someter al juicio de sus semejantes.
Pero existe una esfera de acción en que la sociedad, como algo distinto del individuo, solo tiene un interés indirecto, si es que tiene alguno. Dicha esfera comprende toda la dimensión de la vida y conducta de una persona que le afecta solo a ella misma, y que si afecta también a otras, lo hace solo con su participación y su consentimiento libre, voluntario e inequívoco. Cuando digo que le afecta solo a ella misma, quiero decir directamente y en primera instancia, ya que cualquier cosa que afecte a una persona puede afectar a otras a través de ella. La objeción que se funda en esta contingencia será objeto de nuestra consideración a continuación, puesto que constituye la región propia de la libertad humana. Esta región comprende, en primer lugar, el dominio interno de la conciencia, exigiendo libertad de conciencia en el sentido más amplio, libertad de pensar y sentir, libertad absoluta de opinión y sentimiento en todas las materias, prácticas o especulativas, científicas, morales o teológicas. La libertad de expresar y publicar opiniones podría parecer sometida a un principio diferente, puesto que pertenece a aquella parte de la conducta de un individuo que afecta a otras personas; sin embargo, siendo de casi tanta importancia como la libertad de pensamiento, y descansando en gran parte sobre las mismas razones, es prácticamente inseparable de ella. Dicho principio requiere, en segundo lugar, libertad de gustos y de inclinaciones, libertad de ajustar nuestro plan de vida a nuestro propio carácter, libertad de hacer lo que nos guste, sujetos a todas las consecuencias que puedan derivarse de ello, sin que nos lo impidan nuestros semejantes –en tanto que lo que hagamos no les perjudique–, aunque puedan pensar que nuestra conducta es insensata, perversa o equivocada. En tercer lugar, de esta libertad de cada individuo se deriva, dentro de los mismos límites, la libertad de asociación entre individuos: la libertad de unirse para cualquier propósito que no implique daño a los otros (se supone que las personas asociadas son mayores de edad y no se encuentran forzadas o engañadas).
No puede considerarse libre ninguna sociedad, cualquiera que sea su forma de gobierno, en la que estas libertades, en general, no sean respetadas; y ninguna es completamente libre si no existen en ella de forma incondicional y absoluta. La única libertad que merece tal nombre es la de perseguir nuestro propio bien a nuestra propia manera, siempre y cuando no intentemos privar a otros del suyo o impidamos sus esfuerzos por alcanzarlo. Cada uno es el verdadero guardián de su propia salud, ya sea corporal, mental o espiritual. La humanidad ganará más si tolera que cada uno viva como le parezca bien que si obliga a vivir a cada uno como le parezca bien al resto.
Aunque esta doctrina no es nueva en absoluto, y aunque algunas personas la consideren una obviedad, no hay ninguna otra doctrina que se oponga más directamente a la tendencia general de la opinión y la práctica existentes. La sociedad ha gastado al menos tanto esfuerzo (de acuerdo con sus luces) en el intento de obligar a la gente a conformarse a sus ideas de excelencia personal, como ha gastado en obligarlas a conformarse a sus ideas de excelencia social. Las antiguas repúblicas se creían legitimadas para regular –y los filósofos antiguos lo aceptaban– todos los aspectos de la conducta privada por medio de la autoridad pública, sobre la base de que el Estado tiene un profundo interés en la disciplina física y mental de cada uno de sus ciudadanos; un modo de pensar que puede haber sido admisible en pequeñas repúblicas rodeadas de enemigos poderosos, en constante peligro de ser destruidas por un ataque extranjero o por una conmoción interna, y para las cuales incluso un breve intervalo de relajación de la energía y del autodominio podría ser fatídico, por lo que no podían permitirse aguardar a los beneficiosos efectos permanentes de la libertad. En el mundo moderno, el mayor tamaño de las comunidades políticas y, sobre todo, la separación entre la autoridad espiritual y la temporal (con lo que se coloca la dirección de la conciencia de los hombres en manos distintas de las que controlan sus asuntos mundanos) han impedido una intromisión tan grande de la ley en los detalles de la vida privada. Sin embargo, los mecanismos de la represión moral se han ejercido más enérgicamente contra las divergencias de la conciencia personal respecto a la opinión imperante de lo que se han ejercido en cuestiones sociales; la religión, el más poderoso de los elementos que han contribuido a la formación del sentimiento moral, ha sido gobernada casi siempre por la ambición de una jerarquía que ha intentado controlar cada uno de los aspectos de la conducta humana, o por el espíritu del puritanismo. Algunos de los reformadores modernos que se han situado en abierta oposición con las religiones del pasado, no se han quedado en modo alguno por detrás de las Iglesias o las sectas en su afirmación del derecho de dominación espiritual. Es el caso, en particular, de M. Comte, cuyo sistema social, tal como se desarrolla en su Système de Politique Positive, aspira a establecer un despotismo de la sociedad sobre el individuo (aunque más bien por medios morales que legales) que supera cualquier cosa contemplada en el ideal político del más rígido partidario de la disciplina entre los filósofos antiguos.
Aparte de los planteamientos particulares de los pensadores individuales, hay también en el mundo una creciente inclinación a extender excesivamente el poder de la sociedad sobre el individuo, tanto por la fuerza de la opinión como por la fuerza de la legislación. Y como todos los cambios que tienen lugar en el mundo tienden a fortalecer la sociedad y a disminuir el poder del individuo, esta intrusión no es uno de los males que tienden espontáneamente a desaparecer, sino que, por el contrario, tiende a crecer de manera cada vez más formidable. La disposición de los hombres, ya sea como dirigentes o como ciudadanos, a imponer sus propias opiniones e inclinaciones como una regla de conducta a los otros, está sostenida tan enérgicamente por algunos de los mejores y de los peores sentimientos inherentes a la naturaleza humana, que casi nunca queda restringida por otra cosa que por la falta de poder; y como el poder no está declinando, sino creciendo, a menos que pueda elevarse contra este mal una fuerte barrera de convicción moral, en las presentes circunstancias del mundo hemos de esperar su aumento.
Será conveniente para el argumento que en vez de abordar de inmediato la tesis general, nos limitemos en primer lugar a un solo aspecto de ella, en el que el principio que aquí se sostiene es admitido –si no completamente, al menos hasta cierto punto– por las opiniones corrientes. Este aspecto es la libertad de pensamiento, de la que es imposible separar otra libertad afín a ella, la libertad de hablar y escribir. Aunque estas libertades forman parte en una extensión considerable de la moralidad política de todos los países que profesan la tolerancia religiosa y las instituciones libres, los fundamentos en los que descansa, tanto filosóficos como prácticos, no sean quizá tan familiares para la comprensión general, ni tan profundamente apreciados por muchos de los líderes de la opinión como podría esperarse. Estos fundamentos, si se entienden correctamente, tienen una aplicación que no se limita a una sola de las divisiones del tema, por lo que considero que un examen riguroso de esta parte de la cuestión será la mejor introducción al resto de la exposición. Espero que aquellos para los que no haya nada nuevo en lo que voy a decir, puedan disculparme si me aventuro a discutir una vez más un tema que ha sido discutido tan a menudo desde hace tres siglos.
Nota: Introducción de la obra Sobre la libertad de John Stuart Mill