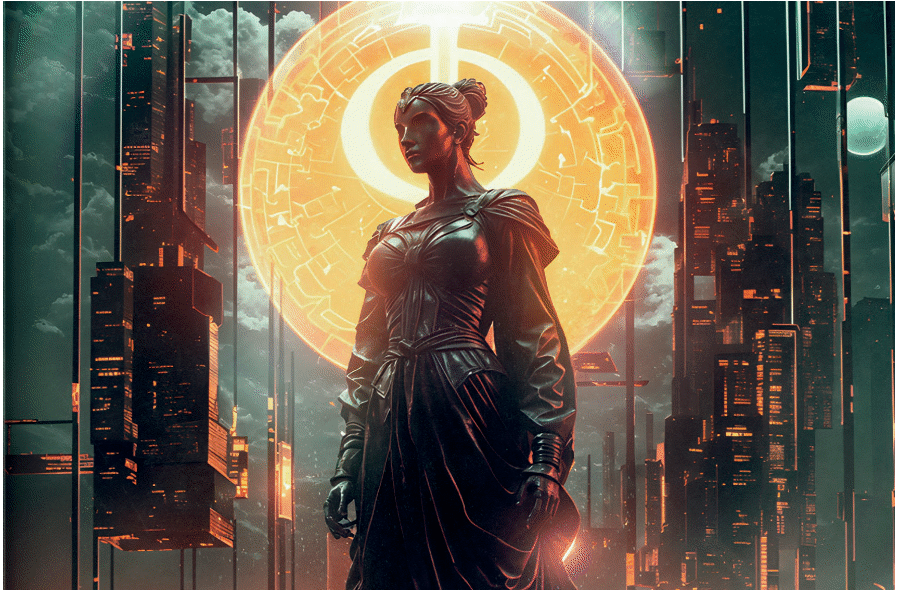Los problemas siempre vuelven
Nick Furia, Vengadores: La Era de Ultrón
La expresión “superar la adolescencia tecnológica” proviene de una intervención grabada de Carl Sagan, y la empleaba en condicional: si somos capaces de superar la adolescencia tecnológica entonces se abriría el horizonte para que alcancemos el conocido como estado de civilización tipo I de la Escala de Kardashev, que es aquel en el que una especie inteligente ha conseguido utilizar a pleno rendimiento toda la energía disponible en su planeta. Para que tal feliz circunstancia se produzca -se calcula que nos faltarían una o dos centurias, y no hablemos ahora de los estados II y III de Kardashev- hay que luchar fieramente por no perecer antes como resultado de una gran inteligencia tecnológica puesta en manos de un poder venal, como en el caso de los adolescentes que emplean su recién estrenada fuerza para autodestruirse.
De esto trata este libro, de un intento de discernir, como en un laberinto de los que proponen en los pasatiempos de los periódicos, qué recorridos posibles a través de este embrollo de complejidad en que nos hemos metido las últimas décadas nos sacarán de la confusión adolescente como especie y cuáles, por el contrario, nos conducirán a la miseria, la inhumanidad o, en el peor de los casos, a una coyuntura tal que casi nos haría preferir la extinción.

Es una bonita expresión, la de Sagan, porque da a entender muy gráficamente que no es cierto que el hombre sea un proyecto ya en decadencia, que haya pulsado ya casi todas sus teclas y del que no queda mucho más que esperar excepto una suerte de noche cyberpunk, en la que todos los replicantes son pardos y los robots sueñan al fin con ovejas eléctricas. En realidad, es a la inversa. El pasado primitivo, previo a Internet, al Blockchain, al Hidrógeno verde y al Punto Arquimédico[1], fue maravilloso y pintoresco, pero también sacrificado y extenuante. O aprendemos a tomarnos el gran salto tecnológico como un nuevo comienzo, como una oportunidad de encaramarnos en la mayoría de edad de la razón a la que se refería Kant, o de nada habrá servido tanta genialidad y sufrimiento. Los profetas del Dataísmo, por ejemplo, no lo ven así, y van por ahí predicando un oscuro porvenir de heteronomía, subordinación de lo orgánico a lo maquínico y Noosfera a la manera del visionario Vladímir Verdnaski pero con la “información” como protagonista ontológico absoluto. La Idea Absoluta de Hegel como algo no que plenifica al ser racional, sino como lo que le somete. Pues qué bien. Ya lo más profundo no será la piel, como quería Paul Valéry, sino una miríada de datos, la “piel” correspondiente al hueso cibernético cubierto de músculo digital. Lo sorprendente no es que los dataístas se traguen este disparate tecnocientífico, lo sorprendente es que les apetezca vivir así, siendo ortopedias semovientes de los algoritmos. Casi se podría llegar a pensar, como decía una vez más Kant, que quien echa de menos su infancia es que no ha salido de ella, de igual forma que quien anhela ser gobernado por un megacomputador supremo que no se deja ni un solo factor fuera de su cálculo omnímodo es que se merece ser dominado por su jefe, su pareja, su Youtuber favorito, su monitor de yoga, su asesor fiscal o Alexa, en el momento en que se haga con el control de los hogares[2]. En la presente compilación se ha tratado de reflexionar no tanto contra eso, sino acerca de eso, acerca de la humanidad que algunos inconscientes quieren podar y diseñar como un bonsái frente a la humanidad que puede y debe tomar el control de sí misma.
De ahí que, en primera instancia, Francisco José García Carbonell se pregunte, al hilo del dilema entre seguridad o libertad (que ya planteara Ortega y Gasset en La rebelión de las masas), si de verdad queremos ser gobernados por procesadores artificiales corporeizados, habida cuenta de que es probable que tomaran sus decisiones en base a argumentos casuísticos (a la manera de los jesuitas, que ya eran parodiados en Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas: Aramis, en efecto, seducía a los doncellas haciendo uso de ellos), sustituyendo con ello de modo terminante el libre albedrío humano. A reglón seguido, el que esto suscribe estudia la historia de Internet de la mano de Manuel Castells, investigador sociológico y exministro de universidades de la coalición, para dar paso al que tal vez sea el texto más abarcador, cronológicamente hablando, de esta extraordinaria compilación, en el que Lola Cabrera Trigo analiza la distinción entre información y comunicación desde la Grecia arcaica hasta la actualidad a fin de implementar la política de liberalización de las comunicaciones en España. Pero si Lola Cabrera es la que más siglos abraza, JuanMo Giménez es, tal vez, quien más exhaustivo es a la hora de contemplar el panorama de la Inteligencia Artificial en todas sus manifestaciones actuales, preguntándose si son las más punteras máquinas nuestras prótesis o nosotros lo somos de ellas. De nuevo un servidor vuelve al mismo asunto, el del fenómeno de la IAs vistas desde una perspectiva humanista, en esta ocasión para poner un guiño -¿ontológico?- de incredulidad acerca de su cacareada potencia, por si no estuviésemos haciendo de todo este embrollo algo semejante a lo que ocurrió con la transmisión radiofónica de la Guerra de los mundos de Orson Welles o con el llamado “Efecto 2000”. Una visión similar, pero con un alcance mucho mayor y una argumentación más detallada pretenden las páginas de Santiago Sánchez-Migallón Jiménez, que nos convoca a la sagrada misión epicúrea de extirpar los miedos infundados que agobian innecesariamente la vida del ser humano, puesto que, como ya apuntaba Séneca, se sufre mucho más a causa de la imaginación que por la realidad. Antonio Guerrero Ruíz, en cambio, entiende que este peligro es real, y apela a una revitalización del humanismo contra el poshumanismo, calibrando hasta qué punto la creación de emociones artificiales pudiera romper las costuras de la actual Bioética.
El dataísmo en fin, como Syd Barret, el líder primigenio de Pink Floyd, es la adolescencia tecnológica borracha de sí misma hasta que pierde la cabeza y tan sólo sueña en su delirio con flujos de información indiferenciados. A las máquinas lo que es de las máquinas y al hombre lo que es del hombre, parafraseando el Evangelio. Porque por aquí nos tememos que tras esas formidables expansiones de información sobrehumana y libre no hay más que congéneres nuestros al mando, menschliches, allzumenschliches, administrando y dosificando nuestro alimento mental en su propio beneficio. Vivimos, hoy, un estado de ánimo que es el opuesto al que pregonaba Gramsci: optimismo de la teoría, pero pesimismo de la voluntad. Aquí creemos que, en realidad, hay motivos tanto para el pesimismo como para el optimismo, ya que no es humanamente posible conocer el beneficio o el perjuicio de una novedad histórica de este calibre hasta que el proceso de su despliegue llegue a su fin. Por eso, este cuarto volumen de Filosofía en la calle se propone desde el inicio como una aportación al debate internacional que nos aguarda acerca de las transformaciones tecnológicas y digitales de la actualidad, en la línea del magnífico y breve poema de Isaac Asimov:
Con la memoria todavía fresca, cuando todavía sentimos alegría,
las escenas de la vida surgen ante nosotros con aguda claridad.
Triunfamos; los desastres de la vida no han concluido,
Y aunque todo lo demás es viejo, el mundo es nuevo[3].
Notas
[1] Conforme a la acertada intuición de Hannah Arendt en La condición humana, “Punto Arquimédico” es la situación en la que habita la humanidad tras ser capaz de desencadenar al fuerza del átomo, y eso que cuando Arendt lo escribió aún estábamos a una década de distancia de ver la Tierra desde fuera de la Tierra, una escisión del hombre descomunal con respecto a su hogar nativo (es difícil exagerar sobre esto), y cuyas consecuencias no han sido lo suficientemente estudiadas: Porque cualquier cosa que hagamos hoy día en física —ya liberemos procesos de energía que por lo general sólo se dan en el Sol, o intentemos iniciar en un tubo de ensayo los procesos de la evolución cósmica, o penetremos con la ayuda de telescopios el espacio cósmico hasta dos e incluso seis billones de años luz, o construyamos máquinas para la producción y control de energías desconocidas en la naturaleza terrena, o alcancemos en los aceleradores atómicos velocidades que se aproximan a la de la luz, o produzcamos elementos que no se encuentran en la naturaleza, o dispersemos partículas radioactivas, creadas mediante el uso de la radiación cósmica – siempre manejamos la naturaleza desde un punto del universo exterior a la Tierra. Sin encontrarnos realmente en el lugar en que Arquímedes quiso estar (dos moi pou stô), sujetos todavía a la Tierra por nuestra condición humana, hemos hallado una manera de actuar sobre la Tierra y en la naturaleza terrestre como si dispusiéramos de ella desde el exterior, desde el punto de Arquímedes. E incluso al riesgo de poner en peligro el proceso de la vida natural, exponemos la Tierra a fuerzas universales y cósmicas extrañas al entorno de la naturaleza. (Austral, pág. 290)
[2] Precisamente el encanto cowboy de Rick Deckard en Blade Runner estriba, a mi juicio, aparte de en el físico de Harrison Ford, en que en un mundo de pantallas él ya se ha cansado de las pantallas, y todo lo que experimenta durante la película es pura realidad, o al menos, si esa categoría perdiera su sentido en ese futuro de muñecos vivientes (Un futuro de muñecos vivientes: a propósito (otra vez) de Blade Runner – Hyperbole), sí que parece resolverse a tratar con su entorno como en un combate cuerpo a cuerpo, que es una ingenuidad que se mantiene pujante en el cine de los últimos sesenta años -la ingenuidad, quiero decir, de fingir que en nuestro universo hipertecnificado de las muchas e interminables mediaciones todavía reste alguna posibilidad de “mirar al enemigo a la cara”, como decía Russell Crowe en Gladiator.
[3] In memory yet green, in joy still felt,
the scenes of my life rise sharply into wiew.
We triumph; Life´s disasters are undealt,
and while all else is old, the world is new.