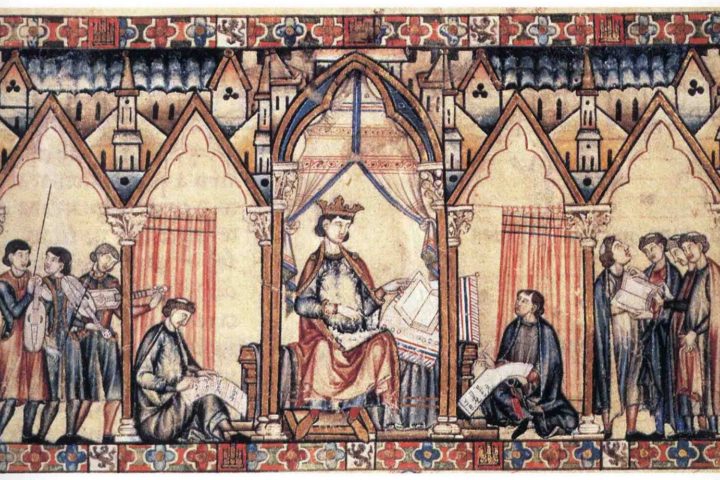“El perdón es el remedio para los corazones heridos; es el vínculo que restablece la paz del alma”.
San Agustín, Confesiones, Libro X, Cap. XXXIII.
En la presente oportunidad presentamos la tercera entrega de la saga denominada “El sentido de la Navidad”, en la cual intentaremos reflexionar sobre dos pilares esenciales de la celebración: la humanidad y la humildad. En su esencia más profunda, la Navidad nos interpela como individuos y como sociedad, enfrentándonos a cuestiones éticas, espirituales y filosóficas, si es que la consideramos como un tiempo sagrado ideal para pensar y no para gastar nuestro aguinaldo en cosas que no necesitamos.
Más allá de su dimensión religiosa, porque aquí me pueden leer todos, crean o no en un Dios, la Natividad nos invita a profundizar sobre el sentido de nuestra humanidad, sobre el valor del prójimo (nuestros “próximos”) y sobre el lugar que ocupan la humildad y la solidaridad en nuestras vidas. Retomando el sentido de los dos textos anteriores, es preciso recordar que la Navidad puede ser comprendida como un momento de restauración del vínculo humano, de crítica consciente al consumismo que degrada sus valores esenciales, y de esperanza para un mundo que se muestra cada vez más dividido.
Desde una perspectiva filosófica, esta celebración encarna valores fundamentales para la convivencia humana, motivo por el cual es necesario pensar en la solidaridad, entendida como la capacidad de identificarnos con las necesidades del otro, algo que se vuelve especialmente relevante en esta época en la que, mientras muchos celebran tirando la casa por la ventana, otros comen de la basura sus restos la mañana siguiente. Según Dietrich Bonhoeffer, la comunidad humana no se sostiene por discursos grandilocuentes, sino por pequeños y repetidos actos de amor y responsabilidad: en este mundo, marcado por la alienación y el individualismo, la Navidad es un recordatorio de nuestra interdependencia y de la urgencia de tender puentes.
Dicho esto, podemos pensar entonces en otro concepto que es fundamental en este contexto, a saber, la reconciliación, que representa otro pilar central de lo que suele llamarse “el espíritu navideño”, que tiene sus raíces en la tradición cristiana, pero también puede ser comprendida desde un marco ético secular respetuoso. Al respecto, Hannah Arendt, en su obra La condición humana, señaló que el perdón es una acción que rompe el ciclo interminable de venganza y resentimiento, creando la posibilidad de un nuevo comienzo:
“Sin ser perdonados, liberados de las consecuencias de lo que hemos hecho, nuestra capacidad de actuar quedaría, por así decirlo, confinada al único acto que la inició”. – Arendt, 1958/2005, p. 337.
La Navidad, como tiempo de reconciliación, nos desafía a perdonar, no como un acto de debilidad (así lo venden los ideólogos posmodernos), no, sino como un gesto de fortaleza moral que renueva las relaciones humanas, comúnmente rotas por cuestiones de ego, orgullo, avaricia y mezquindad. Además, la compasión, entendida como un “sufrir con el otro”, nos remite al corazón de la ética del cuidado defendida por teólogos como Jürgen Moltmann, quien indicaba que la Navidad no solo celebra un acontecimiento divino, sino que nos llama a una transformación ética: “Si Dios se encarna en lo humano, entonces cada vida humana tiene un valor sagrado”. Este enfoque se centra en la importancia de mirar a nuestro prójimo no como un medio para nuestros fines (es decir, como “útiles”), sino como un fin en sí mismo.
¿Quién no tiene vínculos rotos que redimir? De esto se trata, porque la reflexión sobre la reconciliación es uno de los aspectos más desafiantes del espíritu navideño. No se trata meramente de un gesto de buena voluntad temporal, sino de una acción ética edificante que implica un compromiso transformador hacia los demás y hacia uno mismo. En un modo de vida fracturado por el resentimiento, las grietas innecesarias y el egoísmo, la reconciliación emerge como una tarea urgente para restablecer los vínculos humanos que sostienen a la humanidad.
Retomando a Arendt, el perdón no anula, en absoluto, la responsabilidad, sino que permite la libertad de comenzar de nuevo en tanto que “es el único acto capaz de deshacer las consecuencias de las acciones pasadas”. Lejos de ser una actitud de los giles a los que la sociedad abusiva toma de bobos, el perdón es un acto de valentía como ningún otro porque implica un reconocimiento recíproco para cerrar heridas, para no olvidar el pasado, sino para dar lugar a un futuro compartido: perdonar es propio de almas magnánimas, no de débiles.
Por su parte, Paul Ricoeur en La memoria, la historia, el olvido, profundizó en este aspecto de la reconciliación como un proceso que abarca tanto el ámbito individual como el social: para él, la reconciliación implicaba una relectura del pasado que no niegue los conflictos, sino que los trascienda a través del reconocimiento mutuo y la justicia. En este sentido, la Navidad es una oportunidad para mirar al otro, no desde el juicio, sino desde la compasión que permite sanar las fracturas personales y sociales:
“El reconocimiento mutuo no es solo una condición para la paz, sino también el punto de partida de una vida justa”. – Ricoeur, 2000, p. 89.
Desde un punto de vista teológico, la reconciliación es un concepto central que encuentra su raíz en el misterio de la encarnación. Según Bonhoeffer, la encarnación de Dios en Jesús simboliza el acto supremo de reconciliación entre lo divino y lo humano:
“Dios no nos guía hacia un ideal abstracto de reconciliación, sino hacia el prójimo concreto. No hay reconciliación con Dios sin reconciliación con el otro”. – Bonhoeffer, 1937/2005, p. 69.
Por su parte, Jürgen Moltmann, en su obra El Dios crucificado, conecta la reconciliación con el sufrimiento compartido:
“Donde Dios está presente, las heridas del mundo son sanadas no por la negación del sufrimiento, sino por su transformación en esperanza”.
Moltmann, 1972, p. 88.
No es casual tampoco que Karl Rahner, en su obra “El contenido de la fe”, sostuviera que la reconciliación sólo es posible cuando dejamos de lado nuestro orgullo y reconocemos nuestra propia fragilidad, ya que “sólo quienes reconocen sus propias faltas pueden abrirse al perdón y a la restauración”. Este mensaje resuena profundamente en el contexto navideño, donde el gesto de perdonar y de buscar el perdón refleja la esencia misma de la celebración que convoca a la reunión, no a la división y a la soledad forzada por el rencor.
“La reconciliación no es una acción unilateral, sino un intercambio donde ambas partes renuncian a algo para construir una nueva relación”. – Rahner, 1978, p. 46.
Habiendo interpretado a la reconciliación como un acto de resistencia al odio y al individualismo imperante en nuestro contexto social postmoderno, marcado por las divisiones y el aumento de la intolerancia, es preciso entonces enmarcarla como una actitud valiente que confronta éticamente las tensiones y las diferencias que nos separan para construir un terreno común.
Es más, podemos acudir a uno de los principales ideólogos del posmo-progresismo deconstructivo que nos toca vivir hoy, Jacques Derrida, y encontraremos algo revelador. En “El siglo y el perdón” advierte que el acto de perdonar es intrínsecamente paradójico: perdonar lo imperdonable sería el único perdón verdadero. Aunque la idea parece desafiante, rescata la profundidad de la reconciliación como un acto radical que no busca justicia retributiva, sino una transformación de las relaciones humanas. En el contexto navideño, esto significa no solo reconciliarse con quienes nos rodean, sino también con uno mismo, ya que muchas veces el mayor obstáculo para la reconciliación es la incapacidad de perdonarnos por nuestras propias fallas. Pues bien, la Navidad nos llama a aceptar nuestras imperfecciones y a emprender el camino hacia la restauración personal y comunitaria, si es que decidimos transcurrir este tiempo sagrado en modo de reflexión espiritual y no en modo gastador estructural.
Teniendo en claro el panorama precedentemente esbozado, es necesario que intentemos reflexionar sobre la humildad como virtud esencial en nuestro tiempo. El relato del nacimiento de Jesús en un humilde pesebre nos confronta con un mensaje profundamente contracultural: la grandeza no radica en el poder ni en la acumulación de cosas o capitales, sino en la humildad y la sencillez. Estoy escribiendo esto estando inmerso en un mundo obsesionado con el consumo, y lo estoy haciendo totalmente adrede porque intento compartir con vosotros un mensaje que tiene una relevancia filosófica, ética y espiritual muy profunda.
Al respecto, Erich Fromm advirtió en su obra “Tener o ser” que la sociedad contemporánea promueve el “tener” como un ideal en sí mismo, mientras que descuida totalmente el “ser”. Pues bien, la Navidad, entendida como un acto de humildad divina –Dios se hace hombre para vivir con los hombres–, nos invita a replantear nuestras prioridades y a valorar aquello que no puede ser comprado por ninguna tarjeta de crédito: el amor, la comunidad y el sentido de propósito.
En términos teológicos, Bonhoeffer señalaba que la humildad es, en sí misma, una fuerza subversiva en tanto que la grandeza de Dios se revela no en su poder, sino en su condescendencia; no en su riqueza, sino en su pobreza. Esta perspectiva nos interpela a vivir con humildad, todo el año, no solamente el 24 y el 25 de diciembre, y tampoco como una negación de nosotros mismos, sino como una apertura hacia los demás. Al aborrecer el consumismo navideño, Bonhoeffer nos interpela a redescubrir el significado de esta celebración como un momento de gratitud y entrega, alejándonos de la lógica del mercado que todo lo reduce a mercancía y utilidad.
La humildad, entonces, no es simplemente una virtud individual, sino un acto de resistencia poderosísimo frente a una cultura que privilegia y naturaliza el egoísmo y la ostentación. Sobre este asunto en particular, Simone Weil, en su obra “Echar raíces”, describe la humildad como la verdad misma del alma que reconoce su lugar en el universo: la Navidad, en este sentido, nos desafía a reconocer nuestra pequeñez y, al mismo tiempo, nuestra capacidad de contribuir al bienestar común desde donde nos toque jugar, sin excusas.
En conclusión, queridos amigos lectores, en medio de las luces, las celebraciones, las mesas bien servidas y los fuegos de artificio, la Navidad nos recuerda que el verdadero cambio comienza, en realidad, en lo más sencillo y pequeño: en el acto de cuidar, de compartir y de reconciliarnos con los demás. En este punto, las palabras de San Agustín en sus “Confesiones” resuenan con urgente necesidad, cuando sostuvo que “el corazón humano está inquieto hasta que descansa en el amor verdadero”. Pues bien, este amor, lejos de ser una abstracción, se concreta en el cuidado del otro, en la construcción de comunidades solidarias y en la humildad de reconocer que no estamos solos: en un mundo asquerosamente atomizado e intencionalmente fragmentado por la polarización y el consumismo, la Navidad es, sin duda alguna, el momento de resistencia ética y espiritual, porque no se trata de idealizar una tradición sin comprenderla, sino de entenderla y practicarla para rescatar su sentido profundo de llamado a la esperanza, a la reconciliación y al amor que todo lo puede, que todo lo transforma, y por el cual vale la pena estar vivo.