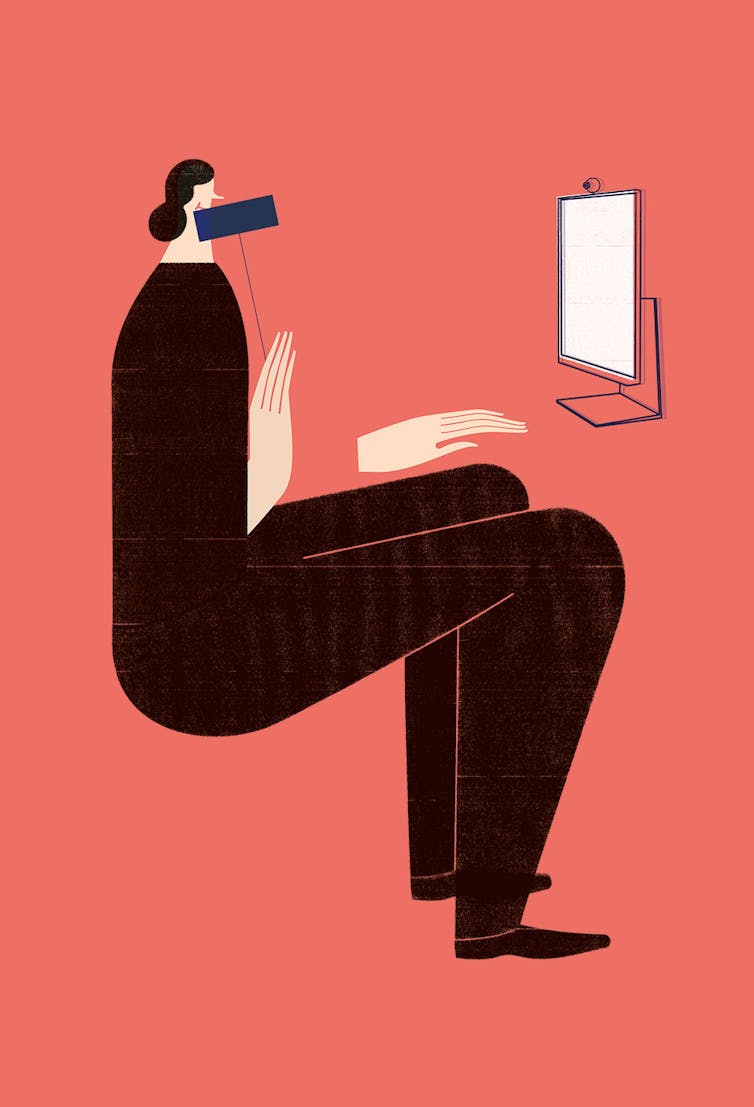Paula Herrero Diz, Universidad Loyola Andalucía
Desde hace unos años las democracias de todo el mundo trabajan en estrategias más o menos sofisticadas para protegerse contra los peligros de la desinformación, aquella información falsa creada deliberadamente con el propósito de perjudicar a alguien o algo, o de obtener un beneficio, que ha puesto en jaque procesos electorales y, en algunos casos, hasta la propia seguridad de un país.
Ayudados por la comunidad científica y por los profesionales de la comunicación y los expertos en seguridad, se han creado las herramientas y los medios para combatir la mentira. Mientras, los ciudadanos, indignados porque nos hemos sentido engañados a través de ese WhatsApp con un superremedio para protegernos del coronavirus, también hemos contribuido a la industria de la mentira a base de falsear nuestro yo digital.
Cada vez que abusamos de un retoque en nuestros selfis, adornamos un contenido para captar la atención de otros, o hacemos wardrobing (lucir constantemente en las redes ropa nueva que luego devolvemos) para aparentar un lujo y un lifestyle (estilo de vida) que no se corresponde con la realidad, damos vida a una nueva clase de desinformación: la imagen engañosa, fabricada, de nosotros mismos con el objetivo de alimentar nuestro ego acumulando likes y toda clase de gratificaciones instantáneas. Parece que ha llegado ese mundo fake, lleno de informaciones y personas fake, que vaticinaba el periodista Marc Amorós en 2018.
La cuestión es, si no nos gusta que nos mientan, si la desinformación y sus variantes nos parecen deplorables, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué manipulamos, tergiversamos o adulteramos la información que compartimos sobre nosotros mismos en la Red? Si exigimos autenticidad a los demás y queremos disfrutar de las ventajas de Internet como un entorno en el que confiar en los medios y en los usuarios, tendremos que comenzar por dar ejemplo y no hacer de nuestra propia existencia un hilo continuo más de posverdad.
Una realidad no tan ideal
La entrevista de Jordi Évole al streamer Ibai Llanos en Lo de Évole fue una reminiscencia de la que Risto Mejide realizó en 2015 al también streamer –antes youtuber– Rubén Doblas, alias El Rubius, en el programa Al rincón de pensar. Y lo es porque, más allá de descubrir los entresijos de su trabajo, al que dedican a veces jornadas de veinticuatro horas, desmitificaron el aura digital que les envuelve para confesar los problemas derivados de su actividad online, es decir, se mostraron auténticos.
Estos chicos, de carne y hueso como cualquier individuo, sufren las dolencias propias del exigente mundo conectado: la necesidad de ofrecer entretenimiento perpetuo; “un streaming ininterrumpido de distracciones”, como el politólogo Víctor Lapuente lo ha calificado. Lo que les ha deparado problemas relacionados con la salud física y, especialmente, mental: ansiedad, depresión, inseguridad, ataques de pánico, dificultades para andar, miedo, etcétera. Razones de sobra para que estos creadores de contenidos, conscientes de que son referentes para legiones de seguidores, y como buenos prescriptores, conocedores de su influencia, recomienden a sus fans “evitar ser como ellos”. Algo similar, fuera del mundo gamer, dijo la instagramer de moda y belleza María Pombo a sus seguidoras: ser influencer “no es un objetivo real”.
Sin embargo, son muchos los jóvenes que anhelan seguir los pasos de sus ídolos, motivo suficiente por el que los tres protagonistas del último documental sobre las consecuencias de la fama en Internet (Fake Famous. Un experimento social fake), se prestaron al siguiente ejercicio: emular la vida de éxito de las celebridades que les inspiran. De esta forma, una agencia de marketing digital diseña para cada uno de ellos una vida virtualmente perfecta, atractiva, de éxito, en la que cada publicación compartida en las redes es fabricada desde cero con la intención de engañar a los usuarios quienes, dejándose llevar por sus pasiones, se entregan a sus nuevas deidades digitales en forma de fiel follower catapultándoles a la fama.
Igual que cualquier personaje popular, los sujetos del experimento sufren las consecuencias de una notoriedad digital facilona y efímera que también les generó depresión, vacío e incluso síndromes como el del impostor. Por no mencionar el miedo que sintieron por el acoso de algún trol. Querían fama y la descubrieron; cuando los focos de las plataformas se apagaron, en el escenario idílico que habían creado, con sus disfraces, solo quedaban ellos, solos.
Nos hemos construido una imagen personal –virtual– tan idealizada, que cada vez estamos más distanciados de nosotros mismos.
Mundo real vs. digital
En el año 2019 la red social Instagram tuvo que desactivar los filtros que hacían “cirugía digital” sobre nuestros selfis ante el siguiente fenómeno: las clínicas de estética se llenaban de jóvenes pacientes ávidos de una operación para parecerse a esa imagen que la tecnología proyectaba de ellos.
La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE) reconoció entonces que un diez por ciento de los pacientes portaba un selfi como referencia para someterse a una operación. Este es solo uno de los ejemplos de las numerosas decisiones que estamos tomando para responder a las expectativas que creemos que genera nuestra vida digital y que tienen consecuencias –severas en muchos casos– sobre nuestra salud. Y lo hacemos de forma automatizada porque la tecnología y las redes sociales lo favorecen, según el periodista Marc Argemí Ballbé.
Este esfuerzo constante por ser quienes no somos refleja la auténtica brecha digital, esa que separa mi yo offline, mi vida real, de mi yo online, una ficción de mí mismo, o lo que podríamos calificar como mi yo posverdadero. Y, como explican Arab y Díez (2015) corremos el riesgo de generar experiencias destructivas, según actuemos.
El sociólogo francés François Dubet habla de las “pasiones tristes” que se desencadenan en Internet: “Las desigualdades se viven con dolor, su multiplicación y su individualización amplían el espacio de las comparaciones y acentúan la tendencia a evaluarse respecto de quienes están más cerca de uno mismo”.
Más allá del ejemplo anterior, relacionado con la estética, también se empiezan a observar los efectos sobre la autoestima. Nos sentimos decepcionados cuando la ropa que luce un influencer no nos sienta igual de bien; o cuando la dieta o el ejercicio que nos recomendó para vernos mejor no surtió efecto; o cuando fuimos madres y nos vimos incapaces de recuperar nuestro físico a la velocidad a la que lo hizo la “instamom” a la que seguimos; e incluso cuando carecemos del poder adquisitivo para hacernos con su armario o seguir el ritmo de su –aparente– vida de lujo.
En relación con lo anterior, Eldiario.es publicó un reportaje revelador firmado por el periodista Diego Casado. Bajo el titular Café con selfie: Madrid se llena de nuevos locales como escenarios para Instagram presenta un recorrido por cafeterías, tiendas, museos y otros lugares de ocio que “ofrecen una experiencia visual adaptada al móvil”. Después de unos meses duros de pandemia, los visitantes de estos espacios “pueden salir con fotos para publicar en Instagram de sobra durante los próximos dos meses, ahora que no pueden viajar para llenarlo con imágenes de otros lugares”, explica Santiago Santamaría, responsable de comunicación de Fever.
El comportamiento fake
Entonces, si las fotografías que publicamos están manipuladas, los escenarios que reflejamos en ellas son de cartón piedra y están multiplicados en otras cuentas en cualquier red social, hemos fingido una sonrisa para enmascarar nuestra tristeza o soledad y hemos escrito un comentario solo para provocar determinadas reacciones –positivas– que nos surtirán de likes –gasolina emocional– por unos instantes, ¿quiénes somos para Internet?
Lanzo esta pregunta porque las predicciones de la consultora Gartner para 2023 hablan del año IoB o Internet del comportamiento (Internet of Behaviour), es decir, del “rastreo de nuestro comportamiento”. Esta tecnología consiste, entre otras cosas, en detectar cuáles son nuestros hábitos y cómo nos comportamos para, en función de estos, ofrecernos servicios y productos personalizados, entre otras cosas más o menos legítimas.
Por ejemplo, la IoB puede utilizar el reconocimiento facial o localizarnos. Es aquí donde me surge la duda: ¿A quién rastreará? ¿Cómo sabrá que no somos una representación fake? Y, ¿para cuál de nuestros yoes se personalizará una publicidad determinada? ¿O lo querremos todo? Corremos el riesgo de caer, como vaticina Lapuente, en “la frustración eterna del adicto”, adictos a la posverdad que de nosotros mismos hemos construido día a día en nuestras redes sociales.
Dicen que soy milenial. Me doctoré gracias a una investigación que presentaba a los jóvenes como agentes de cambio social a través de la creación de contenidos digitales en Internet. Se entiende que no soy sospechosa de demonizar el invento, ni a sus usuarios, pero, precisamente porque creo en sus posibilidades y quiero seguir beneficiándome de lujos como acceder en un clic a esta revista o, simplemente charlar con un amigo a través de la pantalla, pienso que necesitamos reflexionar para decidir qué Internet queremos y qué yo queremos en ella, para poder seguir compartiendo espacio sin poner en peligro nuestra salud –física y mental–, la de los demás, ni tampoco la autenticidad de nuestras relaciones en la Red.
La versión original de este artículo aparece en el número 117 de la Revista Telos, de Fundación Telefónica.
Paula Herrero Diz, Profesora del Departamento de Comunicación y Educación en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Loyola Andalucía