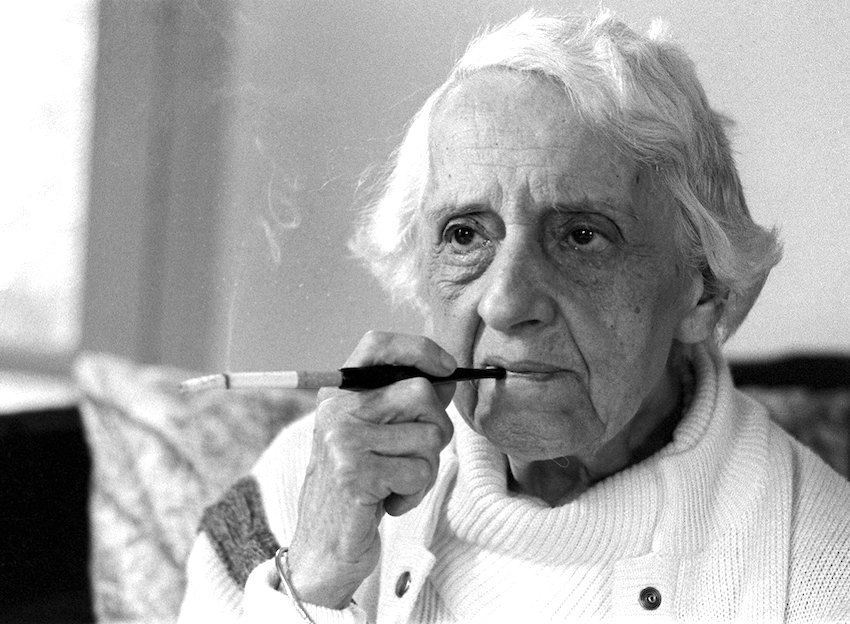Por Diana Moreno
Los humanos hacemos algo casi milagroso, que ningún otro animal hace (al menos, no igual): sonreír. Lo hacemos desde que nuestra existencia empieza, desde la cuna. Sonreír parece fácil: basta con un pequeño espasmo que moviliza una veintena de músculos para estirar, como se tira de la cuerda que abre un telón de teatro, de las comisuras de la boca. A veces mostramos los dientes, a veces participan del vals de la sonrisa las mejillas y los agujeros de la nariz e incluso podemos sonreír con los ojos. Ese gesto tan común, tan nimio, es importante para nuestra supervivencia.
Un recién nacido sonríe sin saberlo. Hasta los dos o tres meses, no tiene sonrisa social: su mueca es fruto de un acto reflejo y no se produce por reacción a ningún estímulo externo. Tampoco es mera imitación: he leído que los niños ciegos sonríen y que se han detectado sonrisas, incluso, en la oscuridad del útero. Un bebé sonríe, y en el adulto que lo ve ocurre una sacudida; es difícil no imitarlo, no derretirse, no celebrar íntimamente esa aparición luminosa en un rostro en el que no esperabas ningún gesto comunicativo. Así, en contagio, la sonrisa se expande de cuerpo en cuerpo. Sin embargo, suele ser solo un truco: la criatura no pretende expresar nada con esa mueca, la usa para engañarnos. Resulta que mirar a un bebé que sonríe fortalece el vínculo, nos enreda a los adultos en una telaraña de cariño, dispara nuestro instinto de crianza y desencadena la emoción e, incluso, la empatía y la compasión. Así, el ser más dependiente asegura del cuidado ajeno y de seguir con vida un día más.
Puede decirse que la sonrisa del otro nos convierte, nos desarma. Esa extraña deformación facial nacida como una mueca con la que los primates expresaban amenaza o sumisión evolucionó en nuestras carnes humanas hasta convertirse en un gesto amistoso. Mágica transformación. Ahora usamos la sonrisa a todas horas para estrechar lazos intangibles entre nosotros. La esbozamos casi de forma mecánica después de cada encuentro o comentario que consideramos ingenioso o para alentar o motivar o expresar un sinfín de sentimientos positivos que queremos que acaben aterrizando en el corazón de nuestro interlocutor. También hay sonrisas falsas, malignas, amenazantes, sonrisas-máscara. Pero quizá la pureza sea esta: la sonrisa del bebé que la dibuja sin saberlo, como respuesta a nada, por la pura supervivencia, de una forma tan mecánica e inconsciente como el camaleón cambia su color sin saber que lo cambia.
La sonrisa nos desarma, y esa es la clave. Como humanos, buscamos resolver los conflictos de la manera más incruenta de todas las posibles. Eso dice el etólogo Ireneus Eibl-Eibesfeldt, en cuyo libro Amor y odio considera la sonrisa, precisamente, como uno de los frenos para la agresión: un gesto capaz de calmar una situación que de otro modo podría desembocar en sangre, de despertar el afecto y la empatía para evitar la violencia.
Sin embargo, existen también mecanismos que hacen lo opuesto: facilitan la agresión y, simplemente por existir, generan tensión. Entre ellos, dice Eibesfeldt, están las armas. Antes de que las armas existieran, las batallas eran cuerpo a cuerpo y piel a piel: una guerra de proximidades en las que aquel individuo que iba a convertirse en víctima tenía tiempo de mirar a los ojos, suplicar humanidad y, quizá, recibirla. El desarrollo técnico tuvo grandes beneficios, pero limitó todo ese proceso. Un hacha permite matar de un golpe y sin apenas tiempo para ningún intercambio visual, un gesto. Con una pistola puedes incluso asesinar a mucha distancia, sin comprobar si al que matas es un ser humano como tú mismo.
Si la sonrisa desarma, solo existiendo las armas nos empujan a usarlas. Aterra pensarlo hoy, cuando el gasto militar mundial alcanza un nuevo récord, siendo España el octavo país del mundo que más armas exporta. Hablar de sonrisas suena criminalmente ingenuo cuando las armas parecen mover y liderarlo todo: los conflictos que se producen por su estúpida acumulación, las fronteras que cada vez hay quien quiere hacer más impenetrables y mortíferas para aquellos que huyen de la violencia, la securitización y externalización de fronteras. Incluso las palabras: escuchamos a nuestros líderes adoptar narrativas bélicas para intentar mentalizarnos de la llegada de nuevos conflictos, a la Comisión Europea proponiendo reforzar la economía de guerra; miramos a los ojos a un genocidio que no cesa y la ultraderecha avanza como resultado de la retórica del miedo.
El ser humano es la especie que hizo evolucionar la sonrisa, precisamente, para no tener que usar las armas
A veces dan ganas de rendirse al mantra neoliberal de que las personas somos destructivas por naturaleza. Que solo hablamos la lengua de las armas. Pero creo que debemos esforzarnos (nos va la vida en ello) por creer lo opuesto. Forzarnos a recordar que el ser humano no es solo quien promueve este auge armamentístico: también es, somos, quienes nos oponemos a él. Somos quienes protagonizan las acampadas por Gaza, quienes presionan contra la compraventa de armas y quienes creen en otros idiomas distintos al colonialismo o la sangre. Somos el movimiento antibélico y antimilitarista que viene, que necesitamos que paralice todo, con la fuerza de todos. No somos destructivos, no es nuestra naturaleza. Hoy, más que nunca, deberíamos recordarlo: el ser humano es la especie que hizo evolucionar la sonrisa, precisamente, para no tener que usar las armas.
Artículo publicado en El Salto. Para leer el original siga el enlace.