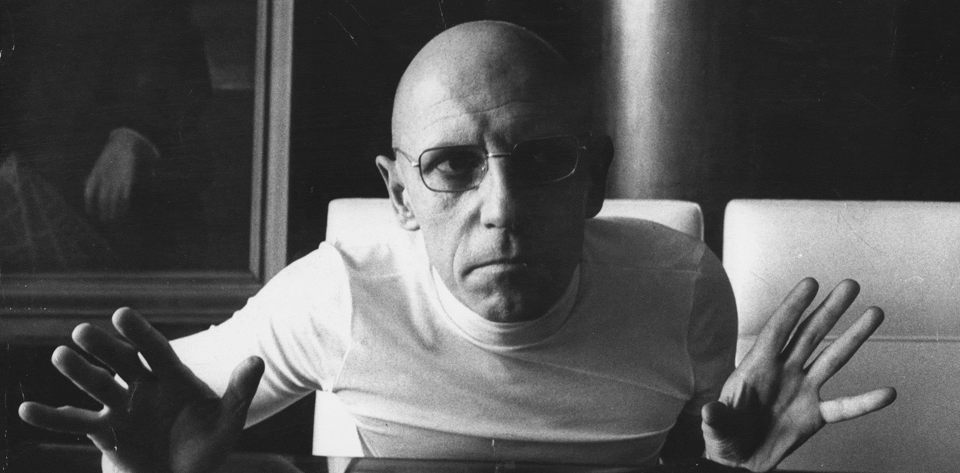La idolatría del yo
Los padecimientos son enormes, pero hay que ser fuerte, que haber nacido poeta, y yo me he dado cuenta de que soy poeta. No es en modo alguno culpa mía. Nos equivocamos al decir: yo pienso: deberíamos decir me piensan. — Perdón por el juego de palabras. YO es otro.
Arthur Rimbaud, «Carta a Georges Izambard»
José R. Ubieto: Si te parece, podríamos empezar hablando de esa pasión de los sujetos contemporáneos por estar presentes en las redes sociales (RRSS) y en las plataformas digitales, como ahora los metaversos. ¿Qué crees que les motiva?
Liliana Arroyo: Creo que principalmente hay dos elementos, relacionados con las dos necesidades básicas que explotan las redes sociales: una es tener una identidad, poder ser y ser vistos; la otra, el sentido de pertenencia. Se trata de un espacio en el que puedes construir tu identidad a distancia. Para la manufactura hay disponibles un sinfín de herramientas que resultan atractivas y accesibles. En el mismo lugar donde tienes tu taller de identidad, puedes extenderla al conjunto de la sociedad, mostrarla y recibir muestras de validación social de forma prácticamente inmediata. Es pura creación e interacción, lo que alimenta tanto la necesidad de ser como la de pertenecer.
J. R. U.: O sea que podríamos decir que Internet es mucho más que un lugar de entretenimiento, como se considera a veces, o un almacén inmenso que contiene información. Es una realidad —paralela a la analógica— que implica la constitución de una nueva comunidad, en este caso global, y para habitarla hay que inscribirse, tener una suerte de padrón digital, que no se reduce a nuestra IP del ordenador. Debemos darnos a conocer para que los demás nos reconozcan y nos proporcionen un lugar. Porque es verdad que uno quiere que lo miren, pero también desea hacerse visible. La red es ya el nombre que hoy damos a un otro que se ofrece como interlocutor en nuestra vida: allí donde estaba el Padre —como referente patriarcal— ahora está el iPad (i-Padre) en su versión multiplicada. Las RRSS son lugares donde cada vez más personas dirigen preguntas y buscan respuestas a preguntas clave que nos atraviesan a lo largo de nuestra vida: ¿qué soy yo en el deseo del otro?, ¿qué valor tengo?, ¿qué lugar ocupo para él y en la comunidad? (Ubieto, 2019). La red, cada vez más, se ofrece como ese interlocutor al cual uno se dirige para preguntarle incluso cuestiones dramáticas, como hemos visto algunos casos de adolescentes que preguntan en los foros de autolesiones o anorexia si vale la pena vivir, por ejemplo. Y por la propia lógica algorítmica de la cámara de eco (recibes aquello mismo que emites), a veces encuentran respuestas que confirman sus ideas de que no vale la pena vivir, lo que les empuja al acto suicida.
Fear Of Missing Out: el temor a perderse algo
L. A.: Creo que has apuntado también un elemento muy interesante, que es el de la comunidad, y eso liga con el FOMO. Las redes son una comunidad de comunidades, en el sentido de que cada persona puede encontrar su comunidad —o varias— de acuerdo con sus distintas facetas e intereses. A veces podemos incluso utilizar esta «supercomunidad» como oráculo, como una llamada al eco de la montaña en busca de respuestas. También se convierte en un escaparate, un escaparate de vidas, de formas de estar en el mundo, de formas de expresarse… En este escaparate, obviamente, dispones de muchos elementos, que los demás cuelgan, con los que poder compararte. Y el FOMO —sigla de Fear Of Missing Out— significa ese miedo a estar perdiéndote algo, a estar eligiendo mal. Y lejos de definiciones técnicas, yo diría que la mejor definición de FOMO que me han dado nunca es la de un chico de 23 años que entrevisté para mi primer libro. Él me decía: «Mira, FOMO es que te estás tomando un café en una terraza con tus amigos, abres el móvil y ves que alguien está de viaje y piensas: ¿qué hago tomando un café? Tendría que estar de viaje. FOMO también es que estás de viaje en un lugar paradisíaco, abres el móvil y ves en las redes que alguien está de fi esta. Alguien ha salido. Y piensas: tendría que estar de fi esta. Pero es que FOMO también es estar de fi esta y ver que alguien está en el sofá de su casa con la manta y piensas: ¿qué hago aquí si al final yo lo que quiero es estar en el sofá de casa con la manta?». Por tanto, las oportunidades de compararte con otros planes, con otras vidas, con otras formas de estar y de generar esta especie de microenvidias, son múltiples. Y si no te pasa con el primer contenido te pasará con el segundo, con el tercero, con el cuarto o con todos ellos. El FOMO no se inventa con el mundo digital —siempre ha estado ahí—, pero ahora tenemos muchas más oportunidades de ver aquello que nos estamos perdiendo.
J. R. U.: Podríamos, entonces, añadir al elemento identitario y de pertenencia a la comunidad (Arroyo, 2020) un aspecto muy importante que tú ahora señalas: toda esta conexión requiere del cuerpo, más allá de las imágenes o las palabras. Para Freud (1981), el cuerpo es un lugar de satisfacción pulsional, en el sentido de que no solo miramos y buscamos esa inscripción en la comunidad, sino que el hecho mismo de mirar, escuchar o exhibirnos ya implica —en su hacer mismo— una satisfacción que tiene su sede en el cuerpo, en lo que Freud llamaba las zonas erógenas y los objetos del goce, como la voz o la mirada. De la misma manera, gozamos también con la acumulación de todo tipo de objetos que devoramos y retenemos en las redes: fotos, imágenes, audios. Una joven paciente me explica que puede pasar horas en las stories del Insta solo mirando a las otras chicas. Es evidente que se busca a sí misma en la mirada de esas otras chicas que le «proporcionan» un cuerpo, una imagen que no tiene de entrada. Hay, pues, una doble satisfacción en nuestra presencia en las redes: el reconocimiento que viene del otro y el goce que experimentamos en el cuerpo. Eso se aviene bien con el medio digital, ideado en clave de consumo ilimitado: información, ocio, sexo, imágenes… Ese interés es cada vez más precoz: en Estados Unidos, la mitad de los niños con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años usan Roblox (plataforma virtual en 3D y una de las entradas al metaverso) al menos una vez a la semana, haciendo de todo, desde distraerse con juegos y ver conciertos hasta simplemente pasar el rato con los amigos.
L. A.: Exacto, y los contenidos funcionan como anzuelo, como una mera excusa para atraer esas necesidades pulsionales que comentabas. Y además, podemos incidir en cómo se activan las emociones a través de estos contenidos que consumimos y en cómo nos impactan en el ámbito de los neurotransmisores y los mecanismos de recompensa. En estos casos, es importante distinguir el tipo de uso. Hace un momento hablabas del voyerista y el exhibicionista; pues bien, está demostrado que las consecuencias del consumo activo y del consumo pasivo son distintas. El consumo activo sería aquel en el que estás creando, aportando, nutriendo esos vínculos, esas conexiones; de alguna forma, estás contribuyendo a esa comunidad de comunidades. Cuando estás en el modo voyerista es cuando el FOMO puede aflorar mucho más y alimentar el descontento con tu propia vida.
J. R. U.: Podríamos decir que desde el punto de vista del cuerpo nunca hay pasividad: ser visto por el otro es ya una satisfacción que supone que antes nos hemos mostrado. Es lo mismo que ocurre con algunas perversiones, como el sadismo y el masoquismo; para ser un buen masoquista hay que ser muy activo, en el sentido de que uno tiene que crear las condiciones y la escena. Algunas personas explican que apenas usan las RRSS, que «solo miran» el Insta o los vídeos de TikTok, pero ese mirar es una actividad, sin duda. De hecho, si algo nos inquieta es el vacío que a veces experimentamos, el horror al tiempo libre, a los tiempos muertos que pasamos cuando estamos solos, cuando viajamos o esperamos. Frente a ello, surge la hiperactividad que nos empuja a rellenarlo con objetos de consumo, preferentemente gadgets, cuyas pantallas funcionan como esa nueva superficie pulsional donde satisfacernos (Miller, 2008). Quizás podríamos pensar en esa pasión tan actual del «Yo también estuve allí» —participar en eventos «donde pasan cosas que todo el mundo cuenta»— como el correlato analógico del FOMO digital al que te referías. Poder dar cuenta de nuestra presencia en esos eventos nos otorga una consistencia —ilusoria— como yoes que están «vivos y presentes» en el mundo, a pesar de que aquí la subjetividad queda disuelta en la multitud porque al final solo importa el número global. ¿Dónde está, pues, nuestro beneficio singular, más allá del reconocimiento virtual y efímero de esa presencia? Parece que de lo que se trata en esos encuentros masivos —además del reconocimiento— es de la satisfacción que cada uno encuentra mirando, siendo visto, escuchando, hablando, gritando, insultando, peleándose, bebiendo, saltando… El efecto multitud nos produce la ilusión de que la satisfacción será máxima, sin pérdida, que juntos alcanzaremos el clímax. Lo cierto es que la experiencia de satisfacción —en cualquier terreno— es siempre autoerótica: cada persona goza con su cuerpo y eso no garantiza un final feliz. Por eso, las multitudes tienen futuro, incluso en épocas de pandemia. Mantienen la ilusión de gozar juntos como si fueran un solo cuerpo, sin nada que pueda limitarlos.
Presentarse como víctimas
J. R. U.: Hay, como novedad, una cuestión que podríamos comentar y que llama la atención como otra modalidad de inscribirse en las RRSS: hacerlo a partir de la aportación de un testimonio sobre alguna desgracia que nos ha sucedido y que nos convierte en víctimas. Puede ser una agresión, un accidente, una enfermedad, un despido, un abuso administrativo… De esta manera, esperamos que esa pérdida sufrida tenga algún tipo de reconocimiento simbólico que nos sirva como indemnización y sobre todo como «mérito» para nuestra inscripción en la comunidad virtual. ¿Cómo te parece que se incorpora esta cuestión a las RRSS?
L. A.: Creo que responde a dos elementos: el apoyo y el postureo. El primero es más ancestral: la necesidad de apoyo y acompañamiento en momentos de pérdida, de desorientación, de dolor y demás. Como seres sociales necesitamos sentir el calor, aunque sea de personas desconocidas o semiconocidas, aunque solo interactuemos con ellas digitalmente. Por otro lado, hubo un momento en que las redes eran un espacio de presión social, casi asfixiante, que perseguía el anhelo de mostrar vidas felices. Es lo que se conoce vulgarmente como postureo, y ha ido mutando con el tiempo. Lo vemos en la trayectoria de algunos influencers: en un momento determinado, empezaron a mostrar vulnerabilidad, su cara humana, en cierto modo como un intento de aportar fragilidad a esas vidas perfectas en las que también hay grietas, también hay momentos de dolor. Uno de los primeros fue El Rubius, que anunció en 2018 su salida temporal de YouTube por ansiedad, cuando era el más seguido de España y uno de los más potentes a nivel mundial. Afortunadamente, se abrió un debate sobre la presión productiva y creativa de estas figuras, pero también sobre cómo las redes se convertían en un espacio en el que la presión social por mostrar una vida idílica o solamente los momentos brillantes y entusiásticos de la vida se estaba convirtiendo en una especie de violencia dulce. Es lo que conocemos vulgarmente como postureo.
J. R. U.: Es decir, que parece haber unos efectos reactivos de la propia lógica de las redes. Cuando todo se presenta con la buena forma, de esa manera «disneyficada», de repente se produce un efecto inquietante de anonimato. La gente se pierde en esa multitud tan armónica y homogénea, y necesita algo más propio, más singular: recuperar, dentro de ese anonimato global, su singularidad. Y quizás la desgracia sea eso: una manera de mostrar las flaquezas de cada uno. Aquello que a cada persona, en un momento determinado, le deja una huella o la marca: una pérdida, un trauma, cualquier evento. Es como reintegrar al anonimato de las redes sociales —ese efecto que nos disuelve con su «todos iguales»— una pequeña diferencia propia. He recordado el caso de Carolina, una muchacha que pasa muchas horas en las RRSS, donde tiene un relativo éxito con sus vídeos y es señalada por sus amigas y muchos seguidores como una persona excepcional, que «sabe hacer» con la moda y el maquillaje. La admiran por ese don y le suponen una vida privada feliz. Ella, en cambio —a raíz de una conversación con una amiga que se lo soltó a la cara, poniendo en cuestión la «identidad pública» que tenía en la red—, se siente una impostora que copia ideas de aquí y de allá, las maquilla y ni siquiera está muy segura de que todo ese montaje, al que está alienada, sea lo que quiere de verdad. Siempre se sintió «poco mirada» en su familia, donde solo había ojos para el hermano pequeño, delicado de salud y objeto permanente de atención y vigilancia por parte de sus padres. Este caso nos enseña que esa supuesta identidad que uno alcanzaría al creerse (para sí) lo que uno es para los otros, la perspectiva que supone que los otros tienen de él, no deja de ser una ilusión, un espejismo del yo que desconoce lo más propio y singular que cada uno tenemos (Miller, 2011). Esa identidad tiene algo de delirio porque está construida al precio de pasar por alto lo más íntimo y, por eso, reprimido. Hoy se habla ya de «identidad soberana propia», que significa que cada uno es propietario de los datos que produce o pone en línea. Es «soberano» porque puede elegir compartir ciertos elementos de esos datos solo hasta el punto que se requiere, y no más, para alcanzar el fi n deseado. Pero el mismo Jack Dorsey tuiteó recientemente que no cree que la Web3 aumente el poder de los usuarios de la manera que muchos predicen, ya que simplemente quitará ese poder al gobierno y lo pondrá en manos de los capitalistas de riesgo que invierten en blockchain, o de grandes empresas tecnológicas como Meta.
La idolatría del yo y el cuerpo
L. A.: Creo que las redes sociales son un espacio en el que se fomenta la idolatría del yo. No deja de ser lo que Ervin Goffman —autor de un libro titulado La presentación de la persona en la vida cotidiana— llamaba un espacio donde representar el yo de los pasados años cincuenta y sesenta. Él decía que vivimos en una especie de teatro, sin que eso tenga un carácter peyorativo. Es la idea de lo performático, de las identidades cambiantes, sensibles al contexto y al «público» que tenemos enfrente. Es como que las redes sociales nos ofrecen un escenario fantástico ya preparado, con el micro ahí esperándonos, con el altavoz, con el público sentado y los focos encendidos. Al final —lo comentábamos al inicio—, las redes tienen mucho que ver con la necesidad de «ser» y «pertenecer». La idolatría del yo es una forma de construir la identidad y también de experimentarla. Por eso, lo virtual resulta atractivo como espacio donde existir de forma fluida y dinámica: en función de los interlocutores que tengamos en mente cuando colgamos un contenido, cuando decidimos cómo mostrarnos, incidiremos en una faceta o en otra. Y, de hecho, hubo un elemento interesante cuando empezaron las redes.
Volviendo a la idea de comunidad de comunidades que comentábamos, hasta el momento, o en el plano analógico, conocíamos una faceta de cada persona: como hija, madre, compañera de trabajo o compañera de estudio. Pero, en las redes sociales, resulta que los contextos, de alguna forma, colapsan y de repente descubres que las personas son poliédricas. Las redes quizás han dejado entrever que tu amigo más tímido, ese que no habla en ninguna cena, tiene un sentido del humor impresionante y es fabuloso haciendo memes. En defi nitiva, la idolatría del yo es como la otra cara de la moneda. La red social se encarga de explotar esa mirada hacia el yo, esa casi sacralización del ego. Incluso el «yo», la propia narrativa compuesta por esos contenidos que, publicación a publicación, van construyendo la identidad. Como consecuencia, alimentan cierta sacralización del momento. Parece que ahí se desarrolla una paradoja: al tiempo que las redes pueden resultar alienantes, también nos hacen estar mucho más presentes en el aquí y el ahora. Para capturar el instante tomamos más conciencia del momento en el que el sol se está poniendo, ese rayo de luz… Sí que creo que podemos considerar las redes sociales como una especie de altar donde exhibimos el cuerpo y las experiencias que ese cuerpo está viviendo.
J. R. U.: Recuerda la tesis de Lacan (1971b) sobre el estadio del espejo, cuando plantea que un bebé a partir de los seis meses, aproximadamente, se reconoce en la imagen que proyecta. Es el primer momento en el cual asumimos esa imagen que vemos en el espejo. El espejo como metáfora puede ser también otro niño de la misma edad en el cual nos podamos reconocer, y lo hacemos tomando prestada nuestra imagen del otro, de tal manera que la primera idea que tenemos del cuerpo es a partir de esa forma que captamos en el otro. Y a partir de ahí vamos habitando ese cuerpo, y lo que se descubre rápidamente —en las redes sociales se hace evidente— es que no siempre se produce ese ajuste entre el cuerpo y el yo. Cuando uno se mira en el espejo o en la pantalla, lo que ve no es siempre lo que le gustaría: a veces aparece como una mancha (Lacadée, 2010) en la imagen que emborrona la buena forma del cuerpo (demasiado gordo o delgado, poco alegre o insulsa…). Eso quiere decir que el cuerpo se nos vuelve cada vez más altero, más extraño. Él es nuestro activo principal —la primera tarjeta de presentación—, y por eso pasamos tiempo tratando de hacernos con él, ya que no siempre se deja controlar. A veces, campa por sus fueros, como cuando es presa de una gran excitación; o, al contrario, decae y apenas nos permite levantarnos de la cama. Tenemos diversas maneras de habitarlo. La primera es adquirir una imagen de él que nos resulte amable; eso quiere decir que para el otro seamos personas deseables y estimables. Con el fi n de lograrlo, estamos dispuestos a realizar todos los esfuerzos necesarios para tunearlo y conseguir —como suele decirse— una buena presencia. El esfuerzo de ese maquillaje incluye la estética (ropa, tatuajes, peluquería, cirugía incluso), la disciplina corporal (dieta, ejercicio, musculación), los tóxicos (legales o no) y algunas normas sociales de cortesía. En ese sentido, me parece que las RRSS son también un tratamiento del cuerpo, una manera, como tú dices, de ponerlo en el altar como un ídolo al que hay que adorar (Lacan, 2006). Son un escaparate privilegiado para mostrarnos amables con ese otro. De ahí que buena parte de las fotos que colgamos sean elegidas, destacadas y a veces retocadas. Mostramos siempre nuestra mejor cara, ya que de ello depende la posibilidad de un contacto. Es el caso frecuente de las app de ligue, donde la imagen lo es todo para empezar algo. Esto nos devuelve al tema del postureo.
Fragmento de la obra «¿Bienvenido Metaverso? Presencia, cuerpo y avatares en la era digital» de José Ramón Ubieto y Liliana Arroyo Moliner. Ned Ediciones, 2022.