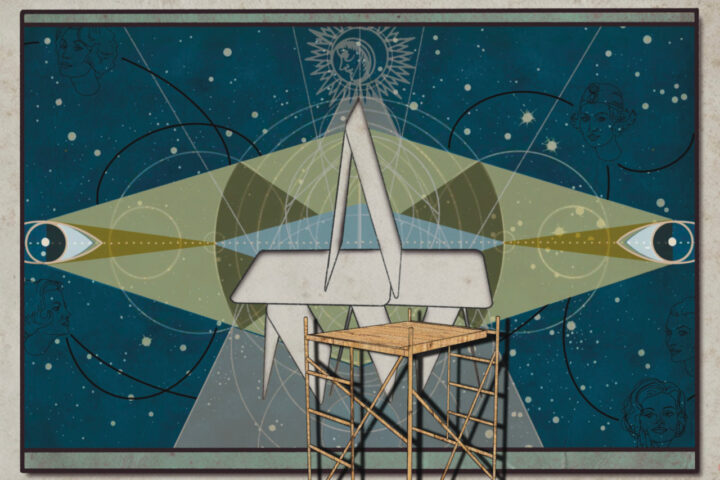Otra vez la vecina le está pidiendo al santo. No deja de remover la maruga. Tres veces al día le pide, lo tiene desesperado.
Entre ella y el calor es imposible concentrarse, abstraerse de las calamidades del barrio, de vivir en pequeñas parcelas personales, separadas tan solo por una reja o una maceta que convierte en portal el espacio de pasillo que te pertenece.
Y, además, este otoño infernal. Es un vaho pegajoso que domina todo, un aire espeso que obliga a mantener las puertas y ventanas abiertas. La poca brisa que corre, entra por la puerta y la ventana frontal que comunica con el pasillo. No es suficiente para refrescar la casa, y una fina capa de grasa y vapor condensado cubren el suelo.
Llevo toda la mañana intentando escribir.
Estoy falto de ideas y no hago más que emborronar lo escrito. Todas y cada una de las palabras. Tengo que escribir mientras miro mis dedos digitar los vocablos sobre el teclado, sin levantar la mirada. Cada vez que releo me da asco. Ninguna oración tiene sentido. Esta oración es una MIERDA. Así, con mayúsculas. No llega a ninguna parte, es solo una excusa para rellenar bits, para evitar levantar la vista.
Él está ahí. Puedo sentirlo.
Cuesta respirar, como si una arena ardiente entrara por las fosas nasales y se acumulara en los pulmones.
Percibo un movimiento que me obliga a levantar la vista de las teclas y veo al hombre dentro de mi casa. Es paradójico, lo veo y puedo distinguir cada parte de su cuerpo, saberlo carnal, presente delante de mí; pero no hay nada en él que lo haga identificable. Es una sombra de hombre, una corporeidad con rasgos humanos que a la vez se fetichiza en características determinadas, pero que al pestañear no deja ningún recuerdo en la memoria.
Sin embargo, está ahí, caminando por mi sala-comedor-estudio. Es incómodo ver como alguien viola tu espacio personal, como se inmiscuye en tu vida sin consentimiento alguno. Camina como quien visita un museo. Mira cada rincón, con las manos a las espaldas. Se siente dueño del lugar, por encima de la propiedad que puedas tener sobre el mismo.
Le digo que salga de mi casa.
No me escucha.
Hace como que no me escucha.
Repito mi orden, más alto y más hosco. Obtengo la misma reacción.
Se acerca a la pared que está decorada con postales. Todas son recuerdos de visitas, personales o ajenas. Elije una, la toma en sus manos y la examina con detenimiento. Olfatea la imagen de la fresa grabada en ella, pasa su lengua para saborearla. Un sabueso humano. Presumo que persigue un rastro, algo que lo condujo hasta aquí. Como un perro entró, se pasea por todo el lugar. Sólo falta que orine en una esquina para marcar territorio. Y que gruña y enseñe los dientes.
¿Quién cojones es este hombre y por qué no se va? ¿Por qué entró? ¿Qué quiere?
Me ignora. No es que no se dé cuenta de mi presencia, me ignora a voluntad.
Me acerco a él, lo tomo del brazo y trato de expulsarlo de mi casa. Se resiste, sin mirarme. Queda inmóvil. Agarro su mano izquierda y la llevo a su espalda. La presión que ejerce este movimiento lo obliga a moverse. Lo arrojo al pasillo, mientras grito, eufórico, que no regrese, que desaparezca y no se le ocurra volver a entrar a mi casa. Se levanta del suelo y una carcajada ocupa toda su boca. Entro a mi habitáculo.
Todo ha vuelto a la calma
…..
Cae el mediodía y debo sacar el pan de la bodega. Miseria rutinaria. Voy al espejo, me quito las legañas, me enjuago el rostro. Estoy bien, aun no es necesario afeitarme, puedo salir así.
El camino de ida y vuelta a la panadería es el mismo de siempre, sin desventuras. No tener ningún inconveniente que interrumpa un viaje tan corto ya se ha vuelto una buena noticia.
Regreso a casa.
Raro.
La puerta está entreabierta. Juro que la cerré, la reviso dos veces cada vez que me ausento.
Entro despacio, para no alertar al intruso. La puerta violentada y todos mis papeles revueltos en el suelo. No hay nadie, al menos no en esta habitación. En los pocos minutos que tardo en caminar las tres cuadras que salvan la distancia hasta la panadería han invadido mi residencia. Mis papeles están esparcidos por todo el lugar. Encuentro fotos familiares sobre el pequeño banco de madera que hay bajo la ventana de la sala. Alguien se detuvo a mirarlas, con calma, mientras espiaba por la ventana mi regreso. Las fotos no fueron tomadas por mí, es primera vez que las veo.
Estoy aturdido.
Reviso el apartamento, es pequeño. Una sala-comedor que utilizo como estudio, una cocina minúscula, un pequeño cuarto que hace las funciones de biblioteca, un baño y mi habitación. No encuentro nada. Inspecciono minuciosamente, abro el armario de la cocina, miro en todos los rincones. Siento correr agua en el cuarto de baño. Corro hacia allá, con una mezcla disimulada de nerviosismo y prisa. Veo la misma silueta del hombre que se coló hace unas horas, lo veo a contraluz dentro de la ducha. Tiro de él y se enreda con la cortina de baño mientras cae. La desprende de sus agarraderas.
Lo arrastro por toda la vivienda. Choca con las paredes y se ríe. Intento levantarlo en el pasillo para empujarlo lejos, para alejarlo de mi casa. Si cae escaleras abajo no sentiré ningún remordimiento. Se me escurre entre las manos y se desploma, golpeando su cabeza contra el suelo. No gime ni protesta. Es un muñeco, un maniquí de tamaño real, sin vida alguna, pero con la sonrisa macabra grabada en su rostro.
Entro otra vez en casa y rebusco por todos lados. Sé que sigue ahí, pero no puedo verlo. Lo siento, su mirada me atraviesa, me produce escalofríos a lo largo de todo mi cuerpo.
Voy hacia la habitación donde pernocto e intento abrir el armario empotrado en la pared. Es la única puerta que queda cerrada. Algo hace presión tras ella. No es el mismo hombre, pero si la misma fuerza. Forcejeo con la cerradura y de pronto él sale corriendo de detrás de la puerta. El portazo me lanza al suelo.
Ahora tiene el tamaño de un niño de nueve años. Lo veo correr, saltar por encima de la cama. Se escurre y se achica en cada brinco. Disminuye su tamaño mientras revolotea por la habitación, se empequeñece hasta mezclarse con los juguetes de mi infancia, esos que están en la esquina sureste del cuarto. Los pequeños soldaditos verdes están en disposición de batalla, esperando la orden de ataque. Me arrodillo para ver donde puede estar escondido, detrás de quién se enmascara. Reviso atentamente, ninguno viola su posición, ninguno esta caído. No encuentro indicios del hombre-niño. De repente, uno gira y comienza a mirarme fijamente. Ríe. Rompe a correr.
Agarro una tablilla de madera, la arranco de los despojos de la puerta de baño, rota desde hace meses. Barro el suelo con la tablilla, persiguiendo al pequeño militar. Se escabulle entre las filas de guerreros, burla mi insistencia en atraparlo. Corre detrás de la mesilla del televisor, y de ahí hacia la base de la cama. Cerco el camino, busco la manera de arrinconarlo.
Lo rodeo en una esquina. No tiene escapatoria.
Lo tengo entre mis manos. Ya no es un juguete, sino la estampa de un santo. La imagen que conforma el cartoncillo es un hombre de seis brazos, cada extremidad con armas y utensilios diferentes. Todas con la facultad de provocar daño, de hacer brotar la sangre. La base de la imagen es un altar, compuesto por una muchedumbre de mujeres con niños en brazos. Mal vestidas, vulgares. Más abajo, un muestrario de animales marinos cierra el cuadro.
La estampa me mira a los ojos, comienza a reír. Levanta uno de sus brazos para atacarme y veo como brilla la punta de la daga. El impulso me lleva a rasgar esa porción de papel y el estruendo metálico que produce el objeto al caer al suelo me hace saltar. Funciona. El santo insiste en su ofensiva con cada uno de los brazos restantes. Los arranco, uno a uno, y los utensilios caen al suelo. Ya no tiene brazos y aún no cesa de reír.
Siento que llueve afuera, repiquetea con fuerza contra las ventanas y la puerta de entrada. Con mucha fuerza. Es un sonido brusco, ensordecedor. Me asomo. Del cielo caen gotas gordas como puños y la calle está llena de peces. Animales multicolores boquean en la acera, se ahogan y aletean bajo el estruendo. No parecen capaces de alimentar a nadie. Examino los que invaden el pasillo. Sus escamas están opacas, y los ojos hundidos. Destilan podredumbre. Una cola de medio metro golpea contra la ventana.
Arranco el fragmento inferior de la estampita del santo y dejan de llover animales marinos.
Sostengo la imagen entre mis dedos y esta no para de reír. Las carcajadas embuten mis oídos. Tapo su boca con un dedo. Me muerde. Grito. Casi cae al suelo, pero logro sujetarla de nuevo. Tenerlo retenido me asegura que no escape y se transforme en otra cosa. Mi dominio se reduce a evitar que se manifieste en otras formas; ahí está la poca paz que puedo obtener mientras consigo entender lo que sucede. Una paz efímera.
Respiro hondo, entre el asombro y el miedo. Camino por la habitación, encuentro un pedazo de tela y lo superpongo sobre la boca del santo. Lo amordazo con el trapo y con mi dedo para ejercer presión, para tener silencio.
Estoy agitado y nervioso. Apoyo mi espalda contra la pared, en el espacio entre la ventana y la puerta de entrada, en la sala. Me dejo caer hacia el suelo. Estoy cansado.
Respiro de nuevo. Unos minutos de silencio.
Siento un murmullo fuera. Al otro lado de la pared se agolpan las voces, el susurro crece hasta conformarse una efervescencia de aullidos. Me levanto del suelo, y miro por la ventana entreabierta. Todo el pasillo y los bajos del edificio están cubiertos de mujeres con niños en brazos. Caminan de un lado a otro. Pasos lentos y erráticos. No saben dónde están ni qué deben hacer. Solo están ahí, ensombrecidas, caminando y aullando entre ellas. Sobre el torso visten harapos manchados de bilis y sangre. Unas son gruesas y grasientas, las otras pequeñas y esqueléticas. Ambos grupos portan los signos de una nutrición deficiente. Enfermas en cuerpo y alma. No entiendo nada. Cada pocos minutos se giran hacia la fachada de la casa y espetan gritos, un bullicio coronado por un hilillo de saliva negra que les cubre el labio. Están muertas en el interior.
No puedo más. Arranco la porción de la imagen correspondiente a las mujeres. Cae al suelo el fragmento de papel, y con él las féminas: reales, ficticias, muertas, dibujadas. Todas. Tengo rabia. Arranco más porciones del cuerpo del santo. Disfruto de rasgar el pliego en pequeñas franjas, esta acción me obliga a liberar la mordaza y lo escucho reír. Por cada trozo que disecciono de su cuerpo las carcajadas se hacen más vigorosas. Estremecen la habitación. Los pedacitos de su fisonomía caen livianos hasta materializarse en el suelo.
Solo queda el rostro, un busto que bate su mandíbula sin parar. Posiciono la foto sobre la mesa, con rabia recojo un bolígrafo que está cerca y lo encajo en la boca, atravieso el papel de lado a lado con el improvisado puñal, y rajo el cráneo en dos. Por fin deja de reírse. Estoy asqueado.
……
Me dejo caer en una vieja butaca, me froto los ojos. Todos esto debe ser una pesadilla, un momento de irrealidad. Me pellizco, con fuerza, hasta enrojecer la piel. No hay cambio alguno. Fuera y dentro de mi casa quedan como pruebas las carnes y los gusanos que las carcomen. Cada cosa es material, palpable. Respiro hondo después de la tormenta. Mis manos tiemblan todavía.
Me recompongo un tanto. Siento el balbuceo del televisor en la otra habitación. No recuerdo desde cuándo debe estar encendido. Todo ha sucedido de tal manera que el tiempo se ha amontonado en una masa viscosa. Los minutos de aglutinan y no puedo definir una línea temporal clara. El volumen del aparato aumenta gradualmente
Me acerco. No me siento bien. Es demasiado turbio todo.
En la pantalla, el comentarista del informativo está dando una noticia. Brilla la piel grasa de la frente, nada fuera de lo habitual. Suspiro con alivio.
El locutor se queda en silencio, interrumpe la noticia que daba. Comienza a mascullar. El volumen ha descendido completamente, no escucho nada. Agarro el control remoto y subo el sonido. El hombre dentro de la pantalla vuelve a quedarse quieto, me mira fijo. Suelto el mando mientras me dice:
-«En otras noticias, tu vida no importa. Esto ha sido solo el preámbulo, una pequeña demostración de fuerza. Desde este momento eres culpable y serás tratado como tal. Tenemos pruebas contundentes en tu contra. Nadie saldrá a protegerte, no le interesas a nadie. Tus vecinos y tus amigos fueron los primeros en presentarse a declarar en tu contra. Ahora acaba de declarar tu familia. Seremos bondadosos; podrás elegir entre la locura o el exilio. Si te abstienes tendrás cárcel o muerte. La orden está dada.»
Me mira fijamente y comienza a reír, a carcajadas, con los ojos enrojeciéndose y la boca llena de colmillos.