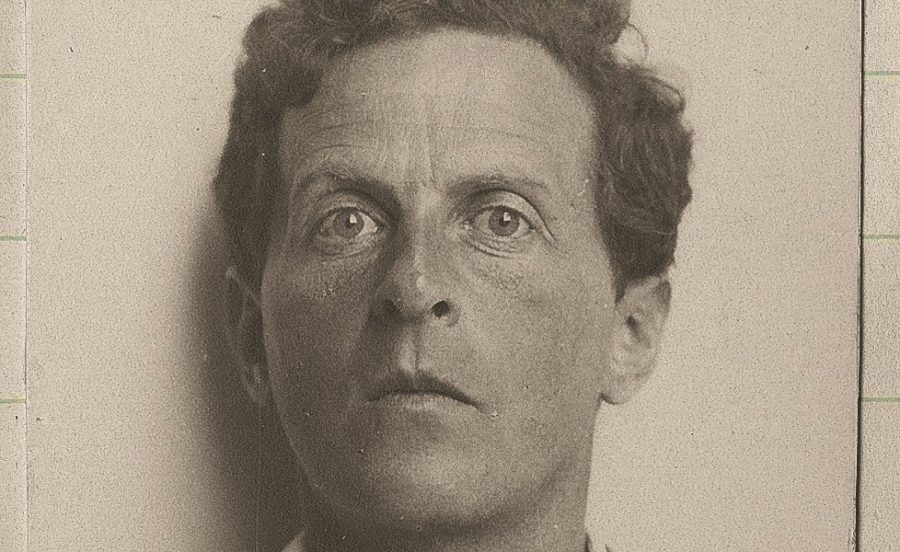«El mejor escritor es aquel que se avergüenza de serlo»
Nietzsche, Humano, demasiado humano, #192
Tampoco conviene mucho -y no sólo a los poderosos- que los más húmedos sueños de la educación se cumplan, porque si todos los chicos y chicas del mundo de verdad adquiriesen la curiosidad, voracidad, seriedad e interés por el estudio y por la creatividad que sus padres, profesores y futuros empleadores esperamos de ellos, lo mismo hasta nos encontrábamos con que nos habíamos pasado de listos y que también la completa vigilia de la razón, como en el clásico de la ciencia ficción Flores para Algernón, es perfectamente capaz de producir monstruos.
Esa es, de hecho, un poco la impresión que ofrece cien años después la floración espléndida y decadente de genio -como una formación bulbosa de perfume tan dulzón como asfixiante- de la Viena de entreguerras. Eran tan inteligentes todos, tan ambiciosos y tan vanguardistas, que la competición por destacar en un mundo de grandes talentos en todas las áreas se había vuelto tan enconada que no pocos murieron de decepción de sí mismos, como algunos de los hijos de la familia Wittgenstein. Si en un mundo de ciegos el tuerto es el rey, podríamos decir con idéntica razón que en un mundo de videntes el tuerto se tira por la ventana… Ludwig Wittgenstein sobrevivió a la tendencia tan arraigada en su opulenta familia a quitarse de en medio un poco por la natural aversión del joven al suicidio y otro poco porque pronto triunfó en Cambridge, convenciendo a los genios locales de que era incluso más genial que ellos.
No fue fácil, porque Ludwig era turbio y molesto, además de poseer el acento de Schwarzenegger, pero como después de eso lo dejó todo y se fue a Noruega a vivir con completa humildad -nadie hay más humilde que un absoluto egocéntrico, y viceversa-, no quedó ni uno en Cambridge al que no se le cayeran sus resistencias internas hacia el austriaco majara que había venido aquí a desmantelarles el tenderete filosófico y erigir el suyo propio. Pero con una condición, claro, que el británico de alta cuna podrá ser un caballero pero no por ello mismo un equino. La condición sería, un suponer, que el vienés del demonio rindiese al mundo una obra, una prueba que justificase la confianza que había puesto Cambridge en su tormentosa perspicacia, porque si no hay obra, un tratado como Dios manda, tanto cuento hubiera parecido nada más que parloteo sublime, o así es al menos como me figuro yo ahora aquella situación…
El caso es que Wittgenstein finalmente satisfizo la condición, pero a su extravagante manera (si los apóstoles, los fabianos, los bloomsburianos eran excéntricos a su modo, el austriaco era cuanto poco extravagante). De voluntario en la Primera Guerra Mundial, de camillero en las trincheras en primer lugar, y luego de prisionero en Italia, redactó Wittgenstein la obra esperada, tan sólo setenta páginas impublicables de sentencias more geométrico y ordenadas por parágrafos con varios decimales algunos de ellos. Sus compatriotas vieneses más retorcidos y outsiders, Koskoschka, Kraus y el propio Freud, iban a estar orgullosos de él, y de hecho algo había de complejo de Edipo en la sucia faena que Ludwig le estaba haciendo a Bertrand con ese extraño libro. Hasta el título terminó por ser raro y en latín, claramente por incordiar, y la última sentencia que cerrara el librito debía mantener maravillada y estupefacta a la humanidad in saecula saeculorum. Y eso es, señores, en resumidas cuentas, el Tractatus Logico-Philosophicus, un artefacto filosófico listo para detonar con el que Wittgenstein se ganó ante sí mismo su derecho a seguir viviendo en 1921 y con el que creía, joven y disparatado como todavía era, que había clausurado la historia de la filosofía para siempre. No exagero, el exagerado en todo caso fue él: os juro por mi madre que ese tío, que apenas había leído nada de filosofía académica, estaba convencido de que había vuelto de la guerra con unas cuantas páginas muy calculadas en las que terminaba de una vez por todas con la metafísica occidental mucho mejor y más económicamente que Kant con sus muchas resmas de legajos y sus décadas de profunda reflexión y trabajo. El Tractatus iba a ser, pues, el libro que acabara con todos los libros, así, como suena. Y, por supuesto, en su luciferina humildad, Wittgenstein no pedía a nadie que se lo publicase, aunque tuviera grandes valedores dispuestos generosamente a ello como nada menos que René Rilke o el propio Russell… No, no, no, de ninguna manera: el Tractatus –chantajeaba solapadamente Ludwig a sus allegados-, bien podría ser una cagadita ilegible que no mereciera la atención de nadie, pero lo malo, lo realmente malo, es que fuera realmente una obra maestra, el texto definitivo, así que él, como no sabría decirlo, no se veía con el valor suficiente para insistir en que se diera a conocer al mundo… (No me estoy metiendo con el maestro, no se me interprete mal; tan sólo señalo que Wittgenstein tal vez tenía demasiada prisa por liquidar el asunto de la filosofía y entonces poder vivir bajo un cierto sentido de legitimidad pensante, y, claro, no era tan fácil ni mucho menos, ni era tan fácil ni remotamente, a decir verdad…).
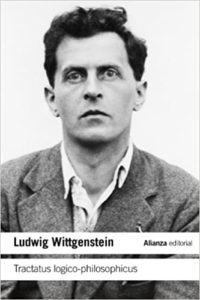
Pero veamos someramente qué decía su intrincado desafío a la humanidad, ese por el que se hacía tanto de rogar, como si hubiese parido con dolor al mismísimo niño Jesús en un pesebre en presencia de los Reyes Magos. Die Welt ist alles, was der Fall ist, arranca Wittgenstein, o sea, “el mundo es todo es lo que es el caso”. Esta mañana, cuando salía yo de casa a las siete de la mañana, había un punki esperando el semáforo. ¿Qué hace un punki respetando las leyes de circulación y, sobre todo, qué diablos hace un punki a las siete de la mañana? Ese no es el tipo de cuestiones que se planteaban en la filosofía de Russell y compañía cuando Wittgenstein llegó a Cambridge tras haber estudiado Ingeniería Aeronáutica. Lo que se planteaban, en cambio, es si “el punki espera el semáforo” es un enunciado que efectivamente recoge un suceso real, y si ese enunciado se puede formular por sí mismo e independientemente de cualquier otro suceso del universo que tenga lugar ese mismo instante. Porque si yo digo que lo que hace el punki tiene relación con todo lo que le rodea, y que esas relaciones son reales y no meras conexiones puestas por mi cabeza, entonces estoy diciendo que cuando el punki mueve su brazo para atusarse la cresta está movilizando sin querer todos los vínculos cósmicos. El brazo habría cambiado su posición con respecto a Marte, por ejemplo, y su temperatura respecto al suelo, también, y así al infinito. Puesto que las relaciones que podamos establecer entre unos estados u otros son ciertamente ilimitadas, interpretarlas como substantivas es una locura completa que obliga a pensar la realidad desde el conjunto, desde el “sistema”, y el propio conjunto o sistema -sólo el sistema completo es la verdad absoluta: Hegel- como una maraña inextricable de relaciones en la que los objetos tal y como los conocemos se disolverían como azucarillos en un café humeante. Por esa razón, Bertrand Russell prefería hablar de “atomismo lógico” frente a Francis H. Bradley, que no os sonará de nada pero que era el idealista hegeliano inglés de la época. Russell sostenía que tengo que poder aislar al punki del resto del mundo, o la Lógica se volvería sencillamente inmanejable, i-lógica, desmesurada.
El punki esperando el semáforo es, pues, un “hecho atómico”, en el lenguaje de Cambridge, o “lo que es el caso”, bajo el enfoque del Tractatus. “Lo que es el caso” resulta una expresión más afortunada, porque no compromete a Wittgenstein a tener que afirmar o negar que el punki es una suerte de substancia ónticamente desligada de su entorno o no. Lo cierto es que “es el caso” que ahora está el tipo este esperando el semáforo, y mi problema entonces es determinar qué proposición lógica absorbe sin restos mi decir sobre él en tanto estado designable del mundo, y de eso trata en principio el Tractatus. Como se puede ver, nada especialmente oscuro ni abstruso como pretende colarnos la leyenda psicopatológica en torno a Wittgenstein.
Nuestras proposiciones, pues, deben figurar, representar, pintar o espejear -todas esas metáforas son válidas, siempre que se sepan metáforas- la realidad, cuando por “realidad” entendemos estados de cosas semejantes al punki esperando el semáforo, o en caso contrario a la porra con los ladrillos básicos del conocimiento racional. Y deben hacerlo adoptando la misma forma que el hecho que expresan, lo cual es mucho más problemático de lo que parece, ya que “un punki espera el semáforo” es una pieza lingüística, mientras que lo que yo vi esta mañana no lo fue. Que cierto lenguaje, muy depurado y refractario a toda subjetividad, y por tanto estrictamente descriptivo, clave la realidad como clava el moonwalking un imitador de Michael Jackson, por así decirlo, y el hecho de que se acople tan lindamente y oportunamente a ella es algo que no se puede explicar, sino tan sólo mostrar. ¿Cómo sé yo que el verdadero significado de lo que vi a las siete de la mañana hoy fue un punki esperando el semáforo y no un actor esperando un taxi o una palmera en el museo de cera? Un perro que pasara por allí a la hora de evacuar, sin ir más lejos, no vería de ningún modo “un punki”, sino, acaso, un posible amo, y tampoco un semáforo, sino un poste con luces, de manera que significar no es únicamente una modalidad del percibir. Así, contra el criterio del Círculo de Viena, no existe método ninguno para asegurarme de ello más que ir allí y entenderlo con mi propia mente, o dicho con otras palabras, “lo que es el caso” se puede decir mediante enunciados atómicos simples, pero el que yo pueda justificar que ese enunciado sea realmente isomorfo a un hecho efectivo dado tan sólo se puede mostrar. En términos más actuales: o lo pillas o no lo pillas, nadie lo va a pillar por ti.
El Tractatus sería la secuencia de proposiciones mediante las cuales el sabio se percata de que todo lo realmente valioso en la existencia humana no se estudia en el Departamento de Lógica Matemática de Cambridge, sino que se vive
Sin embargo, ya digo que los neopositivistas creyeron que la pregunta por la razón, gracias a la cual se puede considerar que un enunciado tiene o no sentido, se decide por la posibilidad de su comprobación: si podemos verificar o comprobar lo que dice la proposición, entonces dicha proposición tiene sentido; en caso contrario nada de nada. Desde David Hume la comprobación comúnmente aceptada es una comprobación empírica, y en la actualidad sólo un animalillo antivacunas, terraplanista y negacionista podría creer que la palabra de la Biblia o de Trump es prueba suficiente de algo serio…
Y ahora viene lo bueno, el motivo por el cual Wittgenstein declaró que el Tractatus era realmente un libro acerca de ética, a la manera de Spinoza. Porque no todo se puede decir bajo la forma del enunciado lógico, al contrario: la inmensa mayoría de las cosas que verdaderamente nos importan o necesitamos en la vida no se pueden expresar en tales exigentes parámetros. Concretamente, la Ética, la Religión y la Estética, casi los tres momentos del Absoluto de Hegel, no conocen proposiciones válidas, sino que yacen en lo inexpresable, y eso es lo que Wittgenstein denomina “lo místico”, que es adonde quería él ir a parar. Lo místico no admite expresión racional, pero eso no le resta ni un ápice de importancia y sentido vital. No es Wittgenstein el autor que habría desechado los enunciados éticos, religiosos o estéticos por absurdos o vanos, que es lo que malinterpretó el Neopositivismo[1] y por eso Wittgenstein jamás se adhirió a él, sino al contrario: el Tractatus sería la secuencia de proposiciones mediante las cuales el sabio se percata de que todo lo realmente valioso en la existencia humana no se estudia en el Departamento de Lógica Matemática de Cambridge, sino que se vive. Parafraseando mi expresión anterior: o lo vives o no lo vives, nadie lo puede vivir por ti… Russell prologó de modo laudatorio el Tractatus, pero no tengo muy claro si supo ver a la sazón que su discípulo predilecto estaba allí rompiendo con su precioso magisterio -algo debió olerse, desde luego, puesto que no dedicó a Wittgenstein ni media línea en su Historia de la Filosofía ni, hasta donde yo sé, en escrito alguno posterior suyo…
“Lo místico” se refiere también, en el Tractatus, a la esencia del fundamento, como diría Martín Heidegger, coetáneo suyo. No puede fijarse el porqué nuestras proposiciones lógicas figuran o “pintan” –picture– estados del mundo porque para decirlo con validez habría que hacerlo mediante otro enunciado lógico, lo cual llevaría la cuestión del fundamento hacia un ridículo recurso al infinito. Además… ¿qué estado del mundo sería isomorfo con el fundamento?… Lo cual no significa que éste, el fundamento, no tenga lugar, no exista, sea una quimera filosófica, sólo que él también se muestra -esto, es, una vez más, se vive-, pero no se dice ni se puede decir. Wittgenstein utiliza un bonito símil del escéptico Sexto Empírico aunque sin citarlo para elucidar la utilidad específica del Tractatus: su libro, ese encadenamiento hermético de travesaños, sería como unas escaleras que te conducen hasta lo inefable, hacía la existencia tal cual es. Una vez alcanzado lo místico, ya podemos prescindir de las escaleras y comenzar a vivir con autenticidad conforme a unas prescripciones éticas, religiosas y estéticas que el hombre debe seguir irrestrictamente, en vez de perder el tiempo en intentar esclarecerlas (puesto que Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen, o sea, y como es mundialmente célebre, de lo que no se puede hablar, mejor sería callarse).
Naturalmente, el primero que rompió el silencio para volver a pontificar sobre todo aquello que formaba antes parte de “lo místico” fue él mismo, pero esa ya es otra historia. Había mucho de anarquista en la posición de Wittgenstein en el Tractatus Logico-Philosophicus, cumpleaños feliz, sencillamente porque si lo bello, lo bueno y lo santo se muestran pero no se dicen parece claro que ningún orden social está facultado para prescribir al individuo -máxime si es el cachorro privilegiado de una familia rica- lo que debe hacer, pensar o venerar. Pero Wittgenstein no era consciente de eso, Wittgenstein únicamente entendía de política lo que le contaba de vez en cuando un amigo italiano, y en general pensaba más en terminos del evangelio tolstoista -muy buena la biografía del conde de François Porché– que de la gobernanza de comunidades humanas reales. No obstante, hasta en esto Ludwig se sacó a si mismo de su ingenuidad y fue tan concienzudo que llevó su pensamiento al extremo contrario. Las inquisiciones de Investigaciones Filosóficas, en efecto, hacen imposible admitir tanto el adanismo como forma alguna de lenguaje privado. Otra vez el genial Wittgenstein; no me digáis que no es admirable…[2]
Notas
[1] El Círculo de Viena terminó en fracaso absoluto, aunque fuera un fracaso ciertamente heróico. En una segunda generación, tras la SGM, autores como Hempel, Neurath o Frank reconocieron sin ambages que todo criterio de verificación ha de ser pragmático y contextual, y ya sabemos lo que hizo Popper con eso: añicos… Lo digo por si algún despistado aún cree que la ciencia consiste en algo tan sencillo como formular un enunciado tentativo sobre la experiencia sensorial y luego ir a comprobarlo en los hechos. Esta visión tan valiente como pueril ya se apuró hasta las heces y no.
[2] El motivo por el cual Wittgenstein es tan especial se debe, en mi opinión, sobre todo a que nunca fue un filósofo vocacional ni profesional. Como entraba y salía de ella a golpes de pasión, la vio siempre desde fuera, y por ello sin piedad.