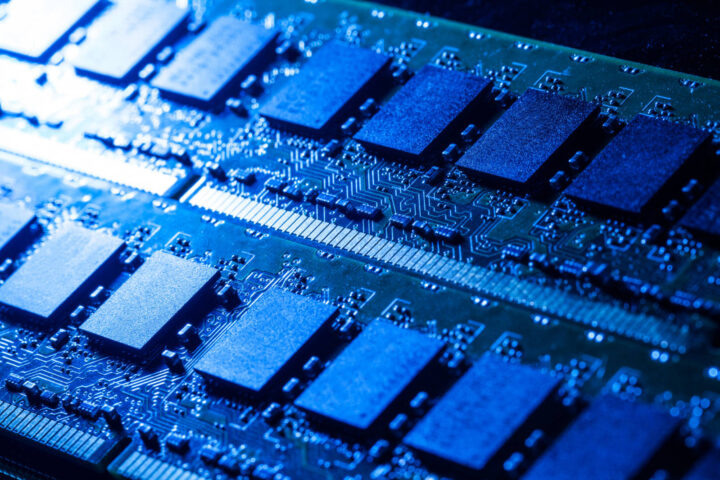«Pide la vida de los hombres cálculo y número para sí;
en número y cálculo vivimos; que ellos salvan al mortal.»
Epicarmo el cómico, Pseudopichármeia.
¿Será necesario todavía iterarlo? ¡Ea, pongamos en cifras lo obvio! El 99% de lo que somos se lo debemos, más para mal que para bien, al número, a las cuentas y a las incalculables—¿o no?—operaciones que se pueden hacer con ellos y ellas (no se puede ser sexista en materia de antropología abstracta, o sea, more geométrico). El 1% restante no es más que esa minúscula parte de nosotros que anda siempre cabreada o ansiosa por unos dígitos de más o de menos.
Nada, por tanto, de eso de que “somos lo que comemos”, o “lo que hacemos”, o “lo que creemos”: estas tres fórmulas quedan relegadas a un segundo plano cuando realizamos la más sencilla observación, como, por ejemplo, que “comemos”, “hacemos” e incluso “creemos” conforme a un chisme numérico preciso que llevamos atado a la muñeca en sincronía con el resto del planeta.
De acuerdo que Julio César comía y dormía cuándo y dónde le apetecía, pero luego fue él quien nos legó el calendario juliano hasta que el 13 de los pontífices computados como “Gregorio” lo reformó en 1582. Vale también que hay quien hace lo que quiere, como César, y quién hace lo que le mandan, como sus legionarios, pero los segundos decimos de los primeros que “son los menos” (aunque pasarán a los más: expresión griega para la muerte), y los primeros de los segundos cuando se quejan que “montan el número” (muchedumbre, chusma, en este caso: no hay cuenta precisa para lo despreciable). Y podemos admitir que haya algún crédulo que todavía piense que cree lo que cree porque así lo “siente” en todo momento (el terruño, los “colores”, la facción: lo que sea a lo que “pertenezca”, pobre esclavo de su amo emocional que no ha leído a Hegel), pero no hay que olvidar que los mayores creyentes de la historia moderna destrozaron a pedradas los viejos relojes e inauguraron el año uno de una nueva era revolucionaria—y republicana—situándolo en la fecha del 22 del 9 de 1792.
Echemos tres cuartos al pregonero: ¡Somos ante todo lo que medimos (y usted no más que nadie, señor Gasol), y porque lo medimos! El progreso se llama censo demográfico, eficacia científica, riqueza económica, tiempo de ocio, esperanza de vida, etc., y tantos otros adelantos cuyas entrañas tienen la forma inflexible y de huso de un diamantino guarismo—escribía Aristóteles que las cosas cambian, los números no, verbigratia: yo puedo pasar de tener ocho hijos a nueve, lo cual es ciertamente una “desmesura”, pero el “ocho” y el “nueve” son los mismos siempre y bien mensurados. Mas el progreso, como se sabe, pasa factura, y las facturas se cobran en vidas, dinero o bienes tangibles, y, por tanto, son esencialmente número en tanto que todo número se proporciona a otro número. (Por supuesto, no hay que confundir el dinero, número hegemónico, con las monedillas de bolsillo que sirven para el trueque o los billetes de la bolsa de basura de un alcalde marbellí: estamos aquí con Agustín García Calvo cuando afirma que el dinero de verdad, el de la Bolsa o las Altas Finanzas, es sólo cifra ideal y abstracta, que no se cambia más que por otra cifra superior o inferior). Semejante factura la pagamos cada dos por tres: la estadística, por ejemplo, la desarrolló Leibniz en el siglo XVII para las compañías que aseguraban los fletes al nuevo mundo, y no mucho después se convirtió en el siglo XIX en el pretexto que los liberales utilizaron para detener las reformas sociales, y, en EE. UU., en complejos cálculos cuyo resultado fue la determinación de las inferiores disposiciones físicas y mentales del hombre de raza negra “promedio”, entre otros horrores fin de siècle. Hablamos, también, de los prodigiosos avances tecnológicos de nuestro tiempo, pero estos tienen como ineludible base las matemáticas, que es la tecnología de todas las tecnologías cuando se entiende como matemática aplicada, y no como problema de colegio (E=mc², despeje la “E”, señor Hirohito y, acto seguido, abdique de “hijo del cielo”). Nuestros propios sufridos deportistas están dispuestos a cualquier tormento e intervención frankensteiniana en sus cuerpos para arañar marcas decimales, batir rankings sobrehumanos y trepar podios numerados (el uno, el dos, el tres, oro, incienso y mirra, y vuelta a empezar otra vez, puesto que el deporte es insaciable de números, y aspira siempre a la enésima liga ganada). O fijemos nuestra atención en la política democrática, esa lucha de cantidades de votos, escaños y listas inexplicablemente cerradas, serio muy serio juego algebraico de mayorías y minorías, que en los últimos debates electorales públicos se ha convertido en un descarado enarbolamiento de gráficos, una exhibición de porcentajes y una arrogancia de balances de pérdidas y ganancias que nadie entiende pues los números son siempre siervos de su dueño. ¿Y usted, por terminar en algún sitio? Salve su alma tachando el 0,5 para la iglesia, lave su conciencia pidiendo el 0,7 para el tercer mundo, compre o venda incluyendo el 16% del IVA, aprenda el código secreto del pin—el del cajero, el de la seguridad social, móvil, y un largo etcétera—, tenga en cuenta su edad, oiga (cuántos quebraderos de cabeza, la maldita edad), acelere su corazón con ese nueve, señores, que es Mbappé (los argentinos, en cambio, coincidían con el sublime Pitágoras en la adoración de la tetractys), y, en fin, ¡choque esos cinco, hombre, que la vida son cuatro días!
El llamado “hombre de las cavernas” sólo sabía contar con los dedos: apenas adivinaba la que se le venía encima, beatus ille. Después, lentamente, llegaron las piedrecitas—cálculus—, el ábaco, la astrología, Tales de Mileto, el Pentateuco, y ya rápidamente, la métrica en la poesía, el crédito y la usura generalizados, las fichas de la policía en las urbes y las parejas—“números”—de la guardia civil en el agro. Este proceso es el proceso del homo sapiens sapiens, más que el paso de lo crudo a lo cocido o la invención de la escritura—de hecho, los primeros registros escritos en piedra son, como no podía ser menos, datos de contabilidad. Se cuenta que Aristipo naufragó frente a las costas de Rodas y, así que divisó unas formas geométricas en la arena, exclamó: “¡Ánimo! ¡Ahí veo huellas humanas!”. Tenía toda la razón del mundo: mucho más que si hubiera vislumbrado humo de chimeneas, tótems paganos o un chiringuito playero. Pero el problema, el gran problema, es que la numeración es, en realidad, todo menos una actividad exacta y rigurosa, como nos dicen. Bajo la aparente racionalidad perfecta del número se oculta desde siempre una combinatoria absolutamente creativa y tramposa, de tal modo que hay que asentir a Stalin cuando decía que no creía en ningún sondeo que no hubiese manipulado él mismo. Las cosas concretas que son contadas por los números pronto pasan a la condición de signos y éstos, o bien funcionan por sí mismos, o bien conforme a la voluntad del señor que hace las cuentas. Kant afirmaba ingenuamente que el número es el esquema puro de la magnitud, entendida como concepto del entendimiento, el cual constituye una representación que comprende la sucesiva adición de unidades homogéneas, y que esta sucesión se produce en la intuición interna del tiempo, o sea, al margen de las cosas. Lo cierto es que el que numera clasifica las cosas, y, al hacerlo, deja atrás las cosas y sólo atiende a los fines de su clasificación. Puede que los números “salven al mortal” y sean clave de civilización y desarrollo, pero porque primero lo han descarriado y sacrificado de su bárbara inocencia. Debemos volver poquito a poco (la prisa es número) al infinito en acto, a la cualidad inapreciable y los dioses muchos, porque, si no, el futuro mismo será numerus clausus. Hay que decirlo bien alto y bien claro: los números son imposibles, ¡¡¡¡al diablo con los números!!!!
(Empieza la cuenta atrás…)