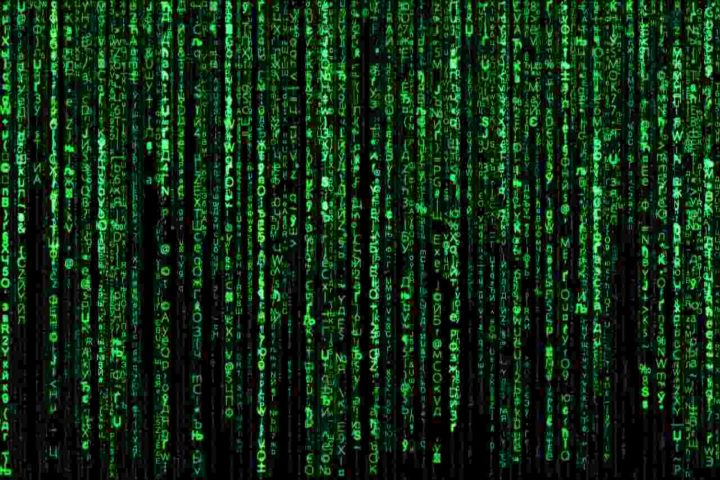Hay algo incluso peor que ser absorbido por la realidad de un acto sexual no sostenido por la pantalla fantasmática: su opuesto exacto, la confrontación con la pantalla fantasmática despojada del acto. Esto es precisamente lo que ocurre en una de las escenas más dolorosas e inquietantes de Corazón Salvaje de Lynch. En una habitación de motel desolada, Willem Dafoe ejerce una presión ruda y coercitiva sobre Laura Dern: la toca y aprieta, invade su espacio íntimo mientras exige repetidamente y de manera amenazante: «¡Di ‘fóllame’!». Intenta extorsionar de ella una palabra que simbolizaría su consentimiento para un acto sexual. La escena desagradable y perturbadora se prolonga y, cuando Dern, exhausta, finalmente pronuncia un débil y apenas audible «Fóllame», Dafoe retrocede abruptamente. Con una sonrisa amigable y alegremente responde: «No, gracias, no tengo tiempo hoy; pero en otra ocasión, lo haría con gusto».
La incomodidad de esta escena radica en que la inesperada negativa de Dafoe ante la oferta extorsionada de Dern constituye la máxima humillación. Su rechazo se convierte en su triunfo, degradándola aún más que una violación directa. Consigue lo que realmente desea: no el acto en sí, sino su consentimiento, que simboliza su humillación. Lo que se despliega aquí es una forma de violación en el plano de la fantasía que rehúsa su realización en la realidad, degradando aún más a la víctima. La fantasía es excitada solo para ser abandonada y devuelta a la víctima. Es evidente que el personaje de Laura Dern no está simplemente asqueado por la intrusión brutal de Dafoe (Bobby Peru) en su intimidad; justo antes de que ella diga «Fóllame», la cámara enfoca su mano derecha mientras lentamente abre los dedos: un signo de aquiescencia, prueba de que él ha despertado su fantasía.
Esta escena puede interpretarse a través de una lente lévi-straussiana como una inversión de la narrativa estándar de seducción. En el escenario típico, un acercamiento gentil culmina en un acto sexual brutal después de que la mujer finalmente dice «Sí». Aquí, sin embargo, el rechazo educado de Bobby Peru al «Sí» forzado de Dern tiene un impacto traumático porque expone la estructura paradójica del gesto vacío que constituye el orden simbólico. Después de extraer brutalmente su consentimiento al acto sexual, Peru trata su «Sí» como un gesto vacío para ser rechazado educadamente, enfrentándola brutalmente con su propia inversión fantasmática subyacente.
¿Cómo puede una figura tan grotesca y repulsiva como Bobby Peru despertar la fantasía de Laura Dern? Aquí tocamos el motivo de la fealdad en sí misma: Bobby Peru es grotesco y repulsivo porque encarna el sueño de la vitalidad fálica no castrada en todo su poder bruto. Todo su cuerpo evoca un gigantesco falo, con su cabeza parecida a la de un pene. Incluso sus momentos finales reflejan esta energía bruta: después de que un robo al banco sale mal, se vuela la cabeza, no en desesperación, sino riendo alegremente. Bobby Peru pertenece, por lo tanto, a una línea de figuras más grandes que la vida, de un mal autoconsciente y gozoso.
Otra forma de interpretar esta escena es mediante la inversión subyacente de los roles de género en las dinámicas de seducción heterosexual. Los rasgos exagerados de Willem Dafoe—su boca desmesurada con labios gruesos y húmedos escupiendo saliva, contorsionada en expresiones obscenas con dientes oscuros y torcidos—evocan imágenes reminiscentes de la vagina dentata. Su grotesca apariencia funciona como una provocación vulgar, un estímulo visual que incita el «Fóllame» renuente de Dern.
Esta referencia al rostro distorsionado de Dafoe como un «rostro-coño» proverbial sugiere que, bajo la narrativa superficial—de un hombre agresivo imponiéndose sobre una víctima femenina—se despliega otro escenario fantasmático. Aquí vemos una inversión: un joven inocente (simbolizado por Dern) provocado agresivamente y luego rechazado por una mujer vulgar y madura (encarnada por Dafoe). En este nivel de interpretación, los roles sexuales tradicionales se invierten: Dafoe se convierte en la mujer que provoca y tienta al joven inocente.
El comienzo de Una historia verdadera de Lynch, con las palabras que introducen los créditos— «Walt Disney presenta – Una película de David Lynch»—brinda quizás el mejor resumen de la paradoja ética que marcó el fin del siglo XX: la superposición de la transgresión con la norma. Walt Disney, la marca de los valores familiares conservadores, toma bajo su ala a David Lynch, un autor que personifica la transgresión al sacar a la luz el submundo obsceno del sexo pervertido y la violencia que acechan bajo la respetable superficie de nuestras vidas.
¿Y si este es el mensaje final de Lynch? Que la ética es «la más oscura y audaz de todas las conspiraciones», que el sujeto ético amenaza efectivamente los órdenes existentes, en contraste con la larga serie de extraños pervertidos de Lynch (Frank en Terciopelo azul, Bobby Peru en Corazón Salvaje…), que, en última instancia, los sostienen.
Medido contra actos como el del protagonista de Una historia verdadera, los estallidos de rabia de Frank y Bobby parecen teatrales impotencias de viejos conservadores sedados.