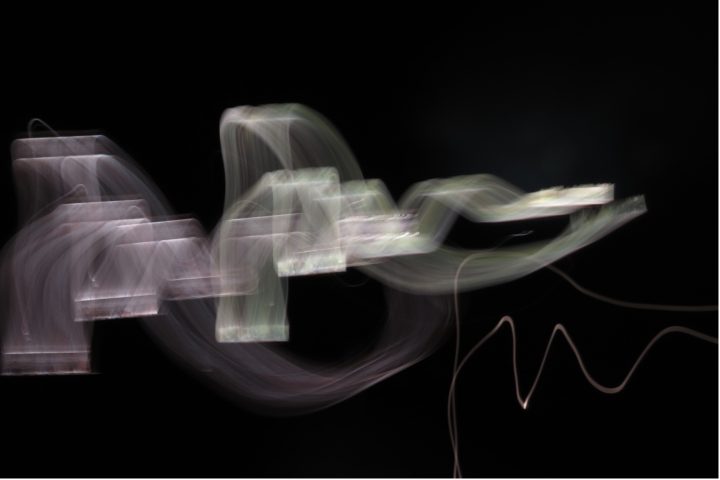En 1944, Theodor Adorno y Max Horkheimer publicaron el ensayo titulado La industria cultural. Ilustración como engaño de masas, incluido en Dialéctica de la Ilustración. En él ofrecían una visión crítica y polémica de la cultura y los medios de comunicación de masas, tales como el cine, la publicidad o la radio. Ochenta años después, sus postulados suscitan cuestiones fundamentales sobre el lugar de la cultura en nuestro mundo.
Sucedáneo de cultura
En el siglo XIX, William Morris creía que la industrialización nos conduciría a una era del sucedáneo. En cierto modo, se arruina la autenticidad de las cosas en beneficio de la élite industrial. Es lo que le sucedía a todo arte, desde el más elitista al popular, cuando el afán de lucro viene a condicionar cada vez más parcelas de la vida, como leemos en El arte bajo la plutocracia. Industrializar el trabajo y, en nuestro caso, la cultura, quiere decir someterla a los cauces de formalización exigidos por la lógica de la rentabilidad.
¿Se transforman las obras del espíritu en lo que Adorno llamaba pseudocultura: ignorancia y engaño convenientemente estilizado? En cierto modo, la cultura como ruptura con lo existente pierde su naturaleza subversiva. No es ya un paréntesis a las ocupaciones del día a día, algo que pueda hacer que tomemos distancia respecto a lo cotidiano, para entenderlo mejor. La cultura pasa a producirse en serie, se estandariza al convertirse en mercancía, un producto cuya primera razón de ser es ser vendida en el mercado de las obras del espíritu.
Sin embargo, las obras culturales deberían despertar las facultades más nobles y dignas del ser humano, hacer que germine la capacidad de razonamiento, la facultad de apreciar la belleza o los sentimientos de solidaridad y compasión. Decía Kafka que «un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros». ¿Y si, en su lugar, un sucedáneo de cultura no hace sino congelar más aún ese mar helado que causa descontento y nos desvincula de los demás y del mundo?
El negocio de la cultura
La industria cultural es un sistema de sugestión mental orquestado por el capitalismo. Cualquier obra, cualquier escrito como éste, alberga una intención más o menos retórica. Pero cuando la cultura se somete a criterios economicistas, envilece las formas de pensar y los modos de vivir. La cultura desvirtuada de sus cualidades humanistas se pliega a la lógica del afán de lucro y contribuye a la desintegración de la sociedad.
La cultura puede ser una herramienta de desarraigo en el sentido que le daba Simone Weil. Lo es cuando las historias que transmite favorecen la reproducción de prejuicios que demonizan a quienes son diferentes a uno mismo; cuando exaltan los valores del individualismo más egoísta, la enfebrecida búsqueda del éxito personal y olvidan la primera de las obligaciones del ser humano: el respeto hacia los demás.
Una vida social regida por el afán de lucro disemina el sentimiento de orfandad que Ernesto Sabato denunciaba en La resistencia. La cultura degradada a instrumento económico no hace más que reproducir una vida social donde los lazos sociales han sido esquilmados por el interés pecuniario. Reina la sospecha generalizada. ¿Cómo confiar en alguien cuando lo más frecuente es que cada cual utilice a los demás como herramienta para obtener beneficio?
Toda vez que la cultura se convierte en negocio, una creación de la mente es valiosa sólo si es rentable. También las obras del espíritu se convierten en sospechosas de querer vendernos algo. Es solamente la lógica del beneficio la que impulsa la creación cultural, por lo que resulta difícil que esa misma creación no se vea condicionada por la tiranía del economicismo. Resulta ineludible el proverbio de Antonio Machado: «Todo necio confunde valor y precio».
La cultura pasa a depender de las grandes corporaciones que dominan el mundo de los mass media e imponen sus filtros economicistas. Lo comercial se impone como mainstream y sus visiones de cómo debería ser el mundo coinciden con el mundo tal cual es.Son una especie de censura previa que limita la creatividad y el lenguaje a todo aquello que pueda mutar a ganancia. Cuando hablamos de cine, música o literatura comercial, nos referimos a obras que se hayan condicionadas por la economía en primera instancia. Y si lo que se quiere conseguir es audiencia, público, lectores u oyentes, la industria cultural tratará de complacer mediante estilos fáciles a una ciudadanía que rebaja a la categoría de consumidores de cultura.
La estandarización
La industria cultural degrada el gusto, nos acostumbra a ver repetidos los mismos clichés y estereotipos. Pensemos en los géneros cinematográficos o en los soniquetes mil veces repetidos de las canciones de moda. Adorno y Horkheimer pensaban que es la propia industria cultural la que crea su público. Acostumbra a los espectadores a la trivialidad y será difícil que alguien habituado a los subproductos comerciales pueda apreciar la valía de otras formas de cultura más complejas.
A pesar del elitismo cultural que se adivina en ciertos textos de Adorno, donde se menosprecian formas de la cultura popular, siempre me he preguntado cómo un ser humano puede no verse conmovido por una pieza de Chopin o un cuarteto de cuerda de Schubert. Quizás la habituación a obras banales nos vuelve insensibles a la belleza. La cultura degradada supone una privación sensorial porque escamotea uno de los grandes placeres de nuestra existencia: disfrutar de las creaciones del espíritu, del arte por el que se tienden puentes estéticos entre desconocidos.
La Cultura con mayúsculas cada vez aburre más, siendo que el veloz ritmo de las creaciones culturales impone ritmos de percepción incompatibles con los tiempos lentos que exigen las grandes obras del espíritu. Todo tan deprisa que pasa sin que sepamos qué ha ocurrido. La cultura de la rapidez no es más que incultura: pensamos y sentimos en la lentitud, por la lentitud.
La industria cultural excluye la experimentación y las obras se estandarizan según las fórmulas de éxito, como los géneros cinematográficos y las blockbuster. Se fabrican películas y canciones como se fabrican automóviles, según una cadena de montaje fordista. La homologación de la cultura acompaña a la uniformización del ser humano. Todo se vuelve intercambiable y taylorizable:
«Cada uno es sólo aquello en virtud de lo cual puede sustituir a cualquier otro: fungible, un ejemplar».
La diversión embrutecedora
El mundo se muestra filtrado por el tamiz de la diversión más frívola. La seductora dictadura del fun parece ordenar el olvido de los sinsabores de la realidad para sumergirnos en una espiral de trivialidades hipnóticas. 80 años después de la publicación del ensayo sobre la industria cultural, ¿no asistimos a la confirmación de los peligros de banalización absoluta criticados por Adorno y Horkheimer?
Cualquier campo de la cultura parece susceptible de revestir la inicua forma de entretenimiento embrutecedor. ¿Por qué embrutecedor? Porque nos distrae de los problemas cruciales de nuestro mundo y nuestra existencia. Porque reproduce las mismas formas de egoísmo gregario que son fuente de malestar y legitima la competencia salvaje del «sálvese quien pueda». Un libro de Neil Postman recogía la lógica de los medios industrializados bajo la divisa Divertirse hasta morir.
La industria cultural, cuando no transmite directamente un mensaje moralizante, finge ser una evasión de la realidad. En Minima Moralia, Adorno observaba que incluso los sueños han sido escamoteados:
«Las gratificaciones que parecen prometer coinciden con la infamia de la realidad, de la privación. Los sueños no contienen ningún sueño».
El mundo real, pensaban Horkheimer y Adorno, no parecería ser más que una ampliación de lo que sucede en la pantalla de cine. Es el auditorio el que debe asemejarse a los modelos de comportamiento mostrados por los medios masivos, por ejemplo, al american way of life que se basa en la idea de que cada cual tiene lo que se merece. El mundo se divide en héroes y villanos, en triunfadores y perdedores.
Este ensalzamiento de la meritocracia, como observa Michael Sandel en La tiranía del mérito, arrincona el bien común al mismo tiempo que conduce a la soberbia de los pocos que están en la cima, que miran por encima del hombro a los de abajo. Los rezagados sienten la humillación y el resentimiento que explican, por ejemplo, el resurgimiento de los populismos fascistas de la actualidad. ¿Cada cual tiene lo que se merece? ¿No es la vida más que una carrera competitiva por entrar en los exclusivos territorios de la élite? ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde el fortalecimiento de los vínculos y afectos humanos?
La industria cultural nos muestra una deslumbrante representación, con sus estrellas de cine y modelos a seguir. Guy Debord criticaba en 1967 la aceptación pasiva de la sociedad del espectáculo, que parecía propugnar: «Lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece». Mientras nos fascina el encanto de las imágenes que se superponen unas a otras, el mundo real se aboca a la catástrofe. De la caverna platónica al universo virtual de Matrix, son obvias las referencias a ese canto de sirenas que nos aleja de las miserias del mundo real.
La prohibición de pensar
La industria cultural proscribe todo esfuerzo intelectual y desintegra al ser humano hasta reducirlo a la figura de consumidor pasivo y dócil. Se vive en la vana ilusión de conocer lo que sucede, lo que impide percatarse del propio desconocimiento.
La rapidez y la superficialidad, formas predominantes en la cultura de masas, provocan la mutación en la forma de percibir intuida por Walter Benjamin:
«Ya el periódico se lee más en vertical que en horizontal, mientras que el cine y la publicidad empujan la letra hacia la verticalidad dictatorial».
Se excluyen las preguntas incómodas y la reflexión profunda. Se confunde la realidad con su proyección hermoseada. La industria cultural fabrica conformismo, impide el pensamiento crítico y anula cualquier modo de vida alternativo. Es un antídoto permanente contra la resistencia mental.
Karl Kraus planteaba con agudeza que «no lo que es, sino lo que es posible: eso es lo que importa. ¡Expresar lo que puede ser!». Por su parte, Herbert Marcusecriticaba en El hombre unidimensional la ausencia de oposición al mundo tal y como es, por brutal que sea:
«Del mismo modo que la gente sabe o siente que los anuncios y los programas políticos no tienen que ser necesariamente verdaderos o justos, y sin embargo los escuchan y leen, e incluso se dejan guiar por ellos, aceptan los valores tradicionales y los hacen parte de su formación mental».
La falsa libertad y la domesticación
La industria cultural anestesia la capacidad crítica, pero lo hace bajo la ilusión de un conocimiento espurio y soberbio. A la falsa conciencia se une la ilusión de libertad cuando no se hace más que cumplir con las funciones requeridas por el sistema económico.
El poder no se ejerce frontalmente. Es más sutil y eficiente: se limita a excluir a quien no se adapta. La libertad se reduce a seguir la corriente y elegir el tipo de opresión que preferimos: «Cada uno debe demostrar que se identifica sin reservas con el poder que le golpea».
¿Se nos domestica mediante lo que Erich Fromm llamaba miedo a la libertad? ¿Acaso se trata de una servidumbre voluntaria? En 1572, Étienne de la Boétie escribía:
«No se puede creer cómo el pueblo, en cuanto es sometido, cae en un olvido tan grande de la libertad sirviendo de tan buena gana que diríase que no perdió su libertad, sino que ganó su servidumbre».
Resulta una contradicción creer que nos regimos por intereses egoístas, cuando lo que hacemos no es más que imitar los estilos de vida dictados por la industria cultural. ¿De qué forma este individualismo gregario se ha convertido hoy en un modo de ser dominante? ¿No diseminan las industrias culturales esta manera de pensar y actuar? ¿No enfatizan el desprecio de lo colectivo al mismo tiempo que exigen una adaptación a una especie de american way of life? ¿Y no genera tal estilo de vida idealizado una frustración permanece? ¿No nos tantalizan las imágenes publicitarias que nos hacen soñar con deseos inalcanzables?
¿No estaríamos disciplinados por las coacciones sociales que hemos interiorizado? De acuerdo con Horkheimer en su Crítica de la razón instrumental, «cuando se nos anima a actuar con independencia clamamos por modelos, sistemas y autoridades». Nos inclinamos ante lo fácil, ante la comodidad de una vida sin riesgo, pero despojada de todo valor singular. ¿No reafirma la industria cultural esta ausencia de pensamiento propio?, ¿no aísla a cada cual en su átomo cápsula?
Preguntas sobre la vigencia de la crítica
La crítica de Adorno y Horkheimer revela la tensión entre lo que es y lo que debe ser la cultura en la era moderna. ¿No debería ser lo que nos vuelva más humanos? ¿Qué papel ocupan hoy las obras culturales y cuál deberían desempeñar?
¿Cuál es la vigencia en nuestros días de los mordaces postulados sobre la industria cultural? ¿De qué forma industrias digitales como las plataformas de redes sociales o los videojuegos contribuyen a los efectos perversos observados por Adorno y Horkheimer?