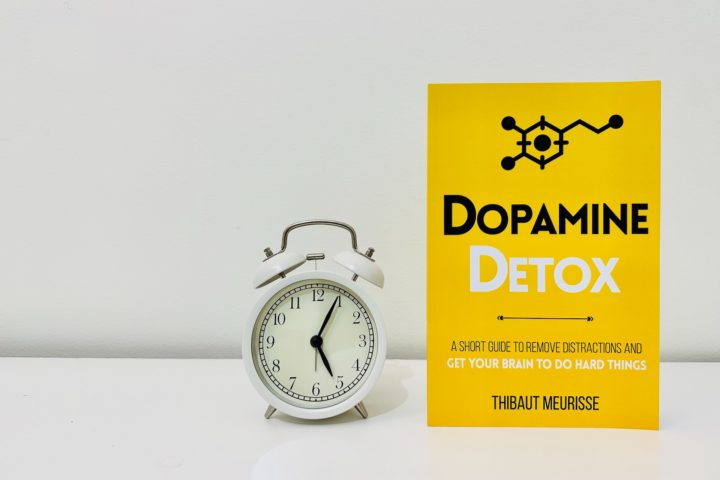La división entre tejidos sociales, situada desde la concepción histriónico-clasista del supuesto orden natural de los individuos y los fenómenos, llega a nuestros días arropada por siglos de pensamiento excluyente. Esta sitúa una brecha lamentable entre el carácter irreductible de la historicidad en los procesos y la presunta conjunción estática que condiciona al individuo y las formas a una predeterminación.
La filosofía grecolatina, salvo puntuales líneas de algunos de sus exponentes, sentó una base nefasta al separar el mundo de las ideas de la materialidad de los procesos, propiciando la segmentación que vició gran parte del pensamiento posterior de vacuas pretensiones por narrar un carácter absoluto que, ingenuamente, se le atribuyó al devenir sistemático de las cosas.
Herbert Marcuse, filósofo alemán, señalaría cómo la «separación ontológica entre los valores ideales y los materiales trae como consecuencia la despreocupación idealista por todo aquello que está relacionado con los procesos materiales de la vida. Partiendo de una determinada forma histórica de la división social del trabajo y de la división de clases, se crea una forma eterna, metafísica de las relaciones entre lo necesario y lo bello, entre la materia y la vida».
En tal sentido, la estructura de disgregación sistémica a la que llevó el pensamiento antiguo, con mayor énfasis en Aristóteles, sentó bases culturales que trascendieron formas epocales y de contexto, y hoy sistematizan corrientes que sustentan la división política de los actores en el medio social contemporáneo.
Así, como anota Marcuse, cuando la teoría antigua habla de la superioridad de las verdades situadas por encima de lo necesario, se refiere también a lo socialmente «superior». En este sentido se entendía a las clases superiores, las dominantes, como las depositarias de tales verdades. Esta presunción teórica, sirvió de modelo para afianzar el poder social de dichas clases, cuya «responsabilidad», «profesión», «trabajo», era ser acreedoras de las mencionadas «verdades».
Tal cuestión nunca fue ocultada por Aristóteles, quien fundió sus empeños en crear un marco disruptivo, al entender esa que llamó ciencia primera, cuyo objeto se halló en el bien supremo, como obra de algunos pocos para los que las necesidades vitales estaban aseguradas lo suficientemente. Establecía así a estos saberes como patrimonio de una elite esclavista y explotadora, nacida entre férreas barreras sociales, cual pretendió en sí una superioridad natural y se adjudicó el derecho de comprender a los otros como espacio de ganancia y medio para sus fines. Así, lo necesario para la vida, el placer, la contemplación, lo bueno, lo bello, quedó reservado para la minoría al mando.
El recorte entre lo necesario y lo bello, supuso, desde aquellos años, la primera trifulca epistémica no resuelta, en tanto se subscribió el carácter socio-clasista de cada individuo a un ideal subordinado a esta forma: para la élite, lo bello, la contemplación, para los otros, ser útiles, servir. Lo anterior, supuesto desde un ideal de falaz correlación entre la persona y su función objetiva en la vida. La inacabada democracia ateniense, puso almohadas de plumas bajo las cabezas ya acomodadas, al tiempo que obligó a fabricarlas a los que por ley natural correspondían como legítimos subordinados. Diferencia que alcanzó un grado de justificación en materia teórica desde las propuestas aristotélicas, cuáles sirvieron, y sirven, como modelo de legitimación de diversos sistemas dominantes.
Marcuse cuestiona la tipificación aristotélica de actividades útiles y bellas y actividades necesarias, donde crea digresiones que abonaron el comienzo de un proceso que deja libre el campo para el materialismo oportunista en que resultó la praxis burguesa liberal y la satisfacción de la felicidad y el espíritu en el ámbito de la cultura como expresión meritocrática presta a tipificar. Fórmula que entiende una distancia ‘natural’ de los elementos sociales en tanto los confina a un área, la cual, según la óptica aristotélica, no asume la convergencia, sino se plantan antagónicas. Ahí encontramos las sentencias excluyentes que aplauden la esclavitud en todas sus variantes, la desproporción social, la objetivación de la mujer, la deshumanización de los sectores subalternizados, etcétera. Todo un espectáculo de opresiones que una teoría deficiente intentó validar y que hoy día influye en la capacitación y formación política de las personas.
Marcuse señalaría que «la miseria de la esclavitud, la degradación de los hombres y de las cosas a mercancías, la tristeza y sordidez en las que se reproduce siempre el todo de las relaciones materiales de la existencia, están más allá del interés de la filosofía idealista porque no constituyen la realidad genuina que es el objeto de esta filosofía».
En tal sentido, esos esquemas de pensamiento, se desentienden del carácter factual de la vida, acogiéndose, con suma conveniencia, al canon ilusorio, basado en la contemplación y la irrevocabilidad del papel natural de cada quien. La esclavitud fue entendida como proceso justo, legitimado por la naturaleza esclava de muchos, así como la exclusión política y social, los confinamientos, los trabajos forzados o la animalización.
De esta forma, para el entramado que configuró el pensamiento griego, principalmente el aristotélico, comenta Marcuse que «toda la verdad, todo el bien y toda la belleza puede venir solo «desde arriba»: por obra y gracia de la idea», descreyendo así de la fenomenología histórica que consolidan los cuerpos culturales y políticos. Tal dualismo sustancialista, que presenta dos polos irreconciliables por lógica, presupone a la mente aplastando la materia, colocando desde artilugios ontológicos maquillaje sobre las relaciones de producción en las que se sientan las estructuras jerárquicas de Occidente desde esas fechas, como pulimento de la institución clasista de lo que sería el Estado. Marcuse se cuestiona tales determinaciones desde el análisis de las transiciones de La Cosa, pasando por Kant, Hegel, y hasta la restructuración marxista.
Asimismo, como bien explica el teórico alemán, se consigue apreciar cómo tanto la separación ontológica, como gnoseológica entre los cosmos de sentidos e ideas, sensibilidad y razón, necesario y bello, enmascaran no solo el rechazo, sino la defensa de una reprobable forma de la existencia, dada por la legitimación de la realidad sólo cuando participa del mundo superior. Estos sistemas de jerarquización sirvieron durante siglos, y aún persisten, como tratamiento coactivo y segregacionista respaldado en supuestas leyes divinas. En nombre de esa verdad superior, se justifican innumerables vejaciones, así como se consolidaron como el auténtico modo de concebir las civilizaciones. El sostén de tal pensamiento diferenciador entre lo necesario y lo innecesario, situándose lo necesario dentro del margen de exclusión y capacitación impuesto desde las elites políticas, donde se establecen líneas hegemónicas. De tal forma los presupuestos culturales son condicionados desde la verticalidad y la subordinación, la opresión y la descaracterización humana, así se abrazan banalmente en la flacidez de lo absoluto.
Como declara Marcuse, la teoría clásica llega con la filosofía aristotélica precisamente al punto en donde el idealismo capitula entre las contradicciones sociales, expresadas como situaciones ontológicas, proyecto cuasi teórico que obvia la serie de sistemas de dominación que condicionan los movimientos e insubordinaciones a lo largo de la historia.
En tal sentido, Marcuse entiende todo fenómeno existente como real, por lo tanto, natural, negando así el determinismo aristotélico. Aristóteles descree del papel filosófico del político y viceversa, ignorando el vínculo indisoluble entre las funciones del pensar y la vida política. Aquí también me cuestiono el término filósofo: dado que encierra toda una tradición sesgada y sin una real determinación. El uso de jerarquías en los modelos intelectivos y conceptuales, elevaron al grado de filósofo a muchos que solo consiguieron aval desde su estatus de clase, en cambio, se confinó a otros a un letargo prolongado, donde sus tesis, más que refutadas, fueron invalidadas per se, desde criterios racistas, de género y clase.
Marcuse presenta, mediante la concepción dialéctica marxista, al materialismo como respuesta ontológica a esas contradicciones clasistas, al tiempo que niega el dualismo materia/mente, reconociendo a la materia como el elemento central en el discurrir anímico y fenomenológico. En tal sentido, soluciona el drama teórico que representa la enajenación filosófica que planteó el idealismo griego, cuya tradición influyó en el pensamiento occidental hasta el idealismo alemán y sus vertientes más actuales.
Estos moldes de pensamiento excluyentes plantaron pie en la arrogancia de suponer a unos por encima de otros, con la capacidad de explotar, subordinar y deshumanizar, como si la naturaleza de la especie centrifugara la equivalencia en el reino de la vida y considerara a una pequeña porción humana como portadora de un sentido definidor de los procesos. En tal desequilibrio se tambalea la narrativa de quienes justifican y aprueban, desde el privilegio clasista, a los sistemas de opresión, la verticalidad y la audacia meritocrática que sabe más de oportunidades que de capacidades.
Suponer que existe una jerarquía superior que dicta el rol de cada individuo en la vida resulta ser una simplificación que no examina, profundiza ni explora en la historia los diversos procesos y revoluciones que nos han llevado hasta el presente. Continuar hablando de predestinación, lugar en la vida, naturaleza humana o cualquier blasfemia tal, con perspectiva excluyente, más que una ignorancia, constituye una villanía, cuyo propósito fundamental es mantener el sistema de divisiones del trabajo y las clases, donde el más privilegiado oprime y decide sobre los subalternos.