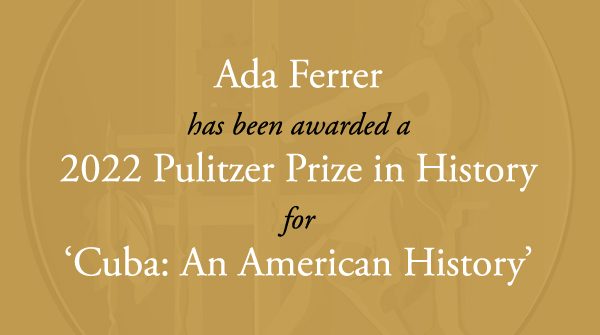Una queja común en Estados Unidos hoy en día es que la política e incluso la sociedad en su conjunto están rotas. Los críticos señalan listas interminables de lo que habría que arreglar: la complejidad del código tributario, la reforma de la inmigración, o la ineficacia del gobierno.
Pero cada dilema suele reducirse a un estancamiento polarizado entre dos visiones enfrentadas y la convicción de cada cual de que la suya es la correcta. Tal vez esta insistencia en tener razón sea la raíz de la fisura social, la razón por la que todo parece ir tan irremediablemente mal.
Como estudiosos de la religión y la filosofía, argumentaríamos que nuestro aparente estancamiento nacional apunta a una falta de «humildad epistémica», o humildad intelectual, es decir, una incapacidad para reconocer, empatizar y, en última instancia, comprometerse con opiniones y perspectivas diferentes de las propias. En otras palabras, los estadounidenses han dejado de escuchar.
Entonces, ¿por qué escasea tanto la humildad intelectual? Por supuesto, la respuesta más rápida podría ser la correcta: que la humildad va en contra del miedo de la mayoría de la gente a equivocarse, y de la visión de suma cero de que tener razón significa que otro tiene que estar totalmente equivocado.
Pero creemos que el problema es más complejo y quizá más interesante. Creemos que la humildad epistémica presenta una especie de doble peligro que hace que ser humilde sea aterrador, y lo ha sido desde que Sócrates la situó por primera vez en el centro de la filosofía occidental.
Saber que no se sabe
Si tu mejor amigo te dijera que eres el más sabio de todos los seres humanos, quizá te sentirías inclinado a sonreír, estar de acuerdo y llevarte al querido amigo a tomar una cerveza. Pero cuando el antiguo ateniense Sócrates recibió esta noticia, respondió con sincera y absoluta incredulidad, a pesar de que a su amigo se lo había confirmado el oráculo de Delfos, la autoridad adivinatoria del mundo antiguo.
Esta naciente humildad – «No, fuera de aquí, definitivamente no soy el más sabio»- ayudó a desencadenar la que posiblemente sea la mayor vida filosófica de todos los tiempos. A pesar de su relativa vejez, Sócrates se embarcó inmediatamente en un viaje para encontrar a alguien más sabio que él y pasó muchos días buscando a los sabios del mundo antiguo, una búsqueda que Platón relata en su «Apología de Sócrates».
Ser humilde sobre la posición de uno en el mundo no es una invitación a la posverdad, a la libertad de opinión donde todo vale.
¿El problema? Se dio cuenta de que los sabios creían saber más de lo que realmente sabían. Finalmente, Sócrates llegó a la conclusión de que él mismo era, de hecho, el más sabio de todos los hombres, porque al menos «sabía que no sabía».
Esto no quiere decir que Sócrates no supiera nada: demuestra una y otra vez que sabe mucho y demuestra habitualmente buen juicio. Más bien, reconocía que había limitaciones definitivas al conocimiento que podía afirmar.
Este es el nacimiento de la «humildad epistémica» en la filosofía occidental: el reconocimiento de que los puntos ciegos y las carencias de uno mismo son una invitación a la investigación y el crecimiento intelectual continuos.
Provocando a los poderosos
Pero esta mentalidad puede resultar peligrosa para otras personas, sobre todo si se sienten absolutamente seguras de sus convicciones.
En la antigua Atenas, al igual que hoy en Estados Unidos, ser percibido como correcto se traducía en dinero y poder. La cultura de la ciudad-estado estaba dominada por los sofistas, que enseñaban retórica a nobles y políticos, y los poetas, antiguos dramaturgos. El teatro y la poesía épica griegos estaban estrechamente relacionados con la religión, y sus creadores eran considerados portavoces de la verdad estética y moral.
Además, el teatro y la poesía también generaban mucho dinero, lo que motivaba a los artistas a adoptar la mentalidad de «fracasar rápido, fracasar mejor», con la vista puesta en acabar acertando y cobrar.
Al cuestionar críticamente los ídolos y los puntos de vista polarizados de su cultura, Sócrates amenazaba a los que detentaban el poder en su ciudad. Una persona que cuestiona constantemente es una amenaza directa para quienes se pasan la vida defendiendo creencias incuestionables, ya sea en sí mismos, en sus superiores o en sus dioses.
Tomemos como ejemplo a Eutifrón, uno de los principales interlocutores de Sócrates. Eutifrón está tan seguro de conocer la diferencia entre el bien y el mal que lleva a juicio a su propio padre. Sócrates le quita rápidamente la certeza, debatiendo con él sobre el verdadero significado de la piedad.
O tomemos a Meleto, el hombre que finalmente llevó a Sócrates a juicio acusado de corromper a la juventud. En el relato que hace Platón del juicio, Sócrates no tarda en demostrar a este «buen patriota», como se llama a sí mismo Meleto, que no entiende lo que significa realmente el patriotismo. Sin ninguna pretensión de conocer la verdad absoluta, Sócrates es capaz de arrojar luz sobre los supuestos subyacentes a su alrededor.
Resulta frustrante leer los diálogos platónicos, las obras filosóficas que relatan la vida y las enseñanzas de Sócrates, en parte porque éste rara vez dice la última palabra sobre ningún tema. En resumen, plantea más preguntas que respuestas. Pero lo que permanece constante es su apertura a la incertidumbre, que mantiene su indagación en movimiento, empujando sus investigaciones más lejos y más profundamente.
Sócrates enseñaba que ser humilde sobre las propias opiniones era un paso necesario en la búsqueda de la verdad, quizá el más esencial.
Pagando el precio
El segundo peligro de la humildad epistémica está ahora probablemente a la vista. Es el peligro al que se enfrentó Sócrates cuando fue llevado a juicio por corromper a la juventud ateniense: el peligro para los propios escépticos humildes.
Se le acusa de dos delitos muy graves. La primera fue una acusación de que enseñó a los estudiantes a hacer que el argumento más débil pareciera ser el más fuerte -que es en realidad lo que hacían los sofistas, no Sócrates. El segundo fue que había inventado nuevos dioses – de nuevo, él no hizo eso; los poetas y dramaturgos lo hicieron.
¿De qué era realmente culpable? Tal vez sólo de esto: Sócrates criticó la arrogante autoafirmación de los influyentes de su cultura, y le llevaron a juicio, que concluyó con su sentencia de muerte.
Sócrates enseñaba que ser humilde sobre las propias opiniones era un paso necesario en la búsqueda de la verdad, quizá el más esencial. Era, y quizá siga siendo, un punto de vista revolucionario, porque nos obliga a cuestionar ideas preconcebidas sobre lo que creemos, lo que adoramos y de dónde sacamos el sentido. Se colocó a sí mismo en medio de los agudos y polarizados debates de los atenienses sobre lo que eran la verdad y la bondad, y fue él quien recibió el golpe.
«La humildad, como la oscuridad», escribió el filósofo estadounidense Henry David Thoreau, «revela las luces celestiales». Dicho de otro modo, la humildad sobre la veracidad, exactitud y sabiduría de las propias ideas puede revelar el hecho de que los demás tienen razones comprensibles para pensar como piensan, siempre que uno intente ver el mundo como ellos lo están viendo. Por el contrario, la arrogancia tiende a apagar la «luz celestial» sobre lo que aún no comprendemos del todo.
Ser humilde sobre la posición de uno en el mundo no es una invitación a la posverdad, a la libertad de opinión donde todo vale. La verdad -la idea de la verdad- importa. Y podemos perseguirla juntos, si siempre estamos abiertos a equivocarnos.