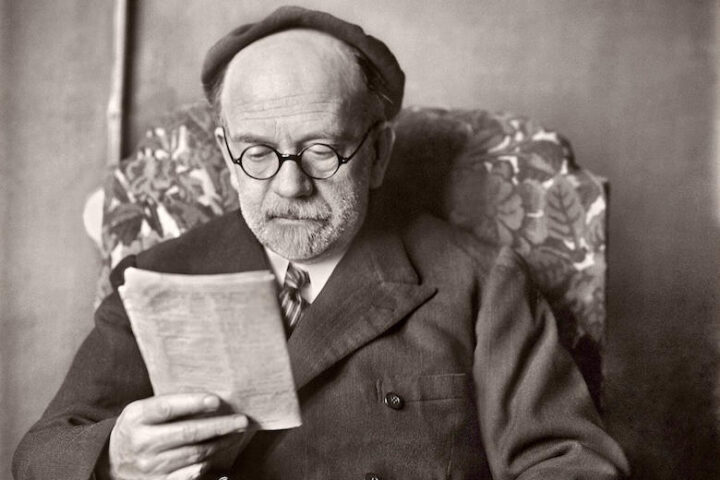Dice Roberto Bolaño en algún lugar que leer es aprender a morir; y aprender a ser valiente. Dos elementos que la lectura de este libro ha sabido mostrarme. Diario de cuarentena, de Víctor Manuel Valido, es uno de esos textos que te saltan al cuello sin avisar como cualquier perro del infierno, y donde uno sale de la experiencia más sabio, más lúcido y con el claro conocimiento de lo que es morir sin haber muerto o de lo que significa ser valiente dentro de la nada del mundo. Una nada estrechamente unida a la esperanza (a la espera, que viene a ser lo mismo), a la soledad reinventada una y otra vez, a la conmoción por el otro y lo otro, a la política y al deseo. Porque sí. Diario de cuarentena es también un libro sobre el deseo. Pero como expresara Nietzsche, no se trata de amar un objeto de deseo sino de amar el deseo mismo, y con ello, amar no un objeto sino amar el amor mismo. Una forma de autoengaño feliz y que Valido conoce, necesita y busca. Como ese horizonte de lo imposible pero que es la condición vital de lo posible.
En esta obra, como en otras del mismo autor, el cuerpo sólo puede comunicarse con otro cuerpo a través de la desgarradura. Entonces nace el verdadero erotismo. En ese sentido Valido conecta con la noción de Georges Bataille acerca del ser erótico. Es decir, entre dos cuerpos que se acoplan hay un vacío, un desujetamiento en la fusión, una pequeña muerte de uno mismo en la unión con el otro. Y esto puede traernos lo mismo un amanecer con aroma de pétalos rojos o un despertar con orines y otras sustancias, donde no existen cambios reales dentro de la movilidad de las cosas. El erotismo del libro pasa también por la materialidad, extendiéndose y desplegándose. De esta manera asistimos, como ya hemos visto en las novelas de Henry Miller, a un escenario de cuerpos donde lo erótico es la ciudad misma. Cuerpos que de igual forma están marcados por el cansancio, la espera sin esperar nada y la consecuente monotonía de esa paciencia.
Diario de cuarentena, como su título indica, versa sobre un diario escrito por el autor en algún punto de 2020, cuando el mundo que conocíamos de repente dejó de ser el mismo. Desde vivencias personales, visiones del afuera y monólogos interiores, el lector se acerca a una forma estética única, que es el resultado de esa diferencia entre un afuera y un adentro. El personaje principal, que cuenta los días, las fechas y la sucesión de hechos cotidianos, se disuelve de a poco en la delgada línea que traza el límite de tal interioridad/exterioridad. Un adentro que calcina los huesos para no hallar un estadio mejor en ese afuera donde tampoco se vislumbra una salida.
Y esto nos lleva a darnos cuenta de que la literatura siempre intentará complacer al lector, precisamente porque la literatura no puede existir sin ese sujeto exterior que entra en contacto con ella. Su éxito, igualmente, dependerá de la otredad que logre (o no) establecer con el lector. Pero la realidad, diferente a la literatura, no puede manipularse, embellecerse o empobrecerse. La realidad es lo que es. Es por ello que en un diario de cuarentena como este, producto de esa realidad independiente a la voluntad del ser creador (dígase el autor), hay páginas en las que sólo hay vacío, un vacío ontológico y de la forma. Ese vacío no existe, como sucede con la literatura, para complacer. Pero al mismo tiempo es tan válido y tan real como un estallido de felicidad o un momento de desesperación. Y se hace necesario amarlo.
La realidad es un campo de batalla en el que hay vencedores y perdedores. Los vencedores, esos normales (a la manera de Retamar) son aquellos que logran establecer una especie de tratado de paz con la realidad, una resignación o aceptación tácita de sus miserias o pequeños destellos de felicidad. Los otros suelen terminar en los pasillos de los sanatorios, a seis pies bajo tierra o con la cabeza sobre la barra de un bar pasada medianoche. Sucede lo mismo con la aceptación o no de la soledad, producto inevitable de la irracionalidad de la realidad. Su negación solamente puede conducirnos, como bien expresa el exergo que abre el libro, a tres estados inevitables: la lujuria, la superstición o la locura.