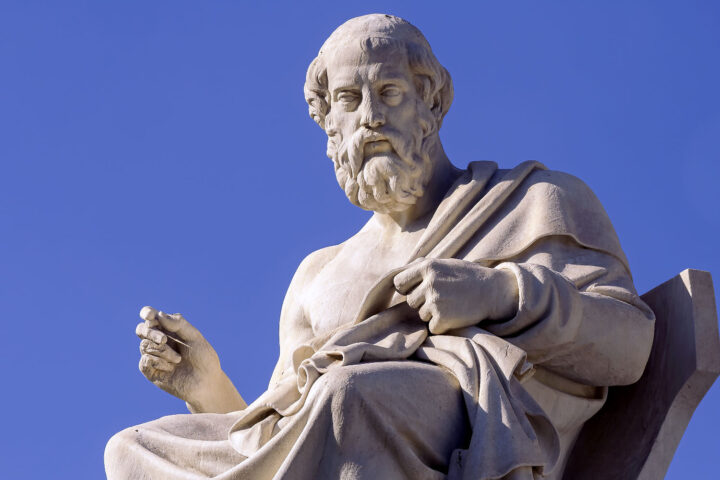La trayectoria apreciable entre la Escuela de Frankfurt, el posmodernismo y la más reciente camada poscolonial, viene acompañada por un aire de controversia, independientemente de la concreta afinidad o repulsión ideológica de estas tendencias entre sí, que se pone de manifiesto tanto en su dimensión política como en los problemas meta-filosóficos de su proceder. Fueron aquellos marxistas hegelianos, envueltos en la temprana «disputa positivista», y contando con las más trascendentales imputaciones al proyecto ilustrado, quienes configuraron las facetas más relevantes y controvertidas del pensamiento político posterior al mayo francés.
El término Teoría Crítica, asociado a ellos, continúa vigente para referirse a aquellas perspectivas sociológicas que tienden al «desenmascaramiento» de las estructuras, a través de la reflexión crítica de los procesos, la cultura y los acuerdos sociales. Pero a diferencia del marxismo clásico, quien está en medio de este desenmascaramiento no es la conciencia del sujeto histórico, irremediablemente vinculado a la praxis racional, y sus herramientas no son ya un cuerpo teórico robusto con aspiraciones científicas:
«La teoría crítica de la sociedad no posee conceptos que puedan tender un puente sobre el abismo entre el presente y su futuro: sin sostener ninguna promesa, ni tener ningún éxito, sigue siendo negativa. Así, quiere permanecer leal a aquellos que, sin esperanza, han dado y dan su vida al Gran Rechazo».[1]
Idealmente, situada en el contexto del capital, la tarea del ala política que históricamente lleva en sí la alternativa y el progreso, estribaría en la construcción de un imaginario post-capitalista (por usar términos recientes). En cambio, la situación del nacimiento de la Teoría Crítica es contraria –aunque aún presa de ella– a la de cualquier teleología de vanguardia. Desde aquella formulación de la Dialéctica Negativa por parte de Adorno, los aires soplan siempre hacia la reivindicación de la función crítica del pensamiento. Con el pasar de las décadas, son cada vez más robustos los muros que guardan la buena conciencia del intelectual free-lance, y más frágiles los pilares de una alternativa coherente. Es en este despojar al pensamiento de su dimensión positiva, en el eliminar de la praxis su faceta creadora de realidades, donde convergen las críticas por parte de los sectores más recios –que no necesariamente ortodoxos– del pensamiento emanado de Marx, válidas tanto para los puntos más sombríos de la Escuela de Frankfurt como para otros.
Un ejemplo a la mano
Dada la naturaleza compleja y amplia del tema con respecto a las limitaciones de extensión de este formato, con el objetivo de enriquecer el presente artículo no podemos desaprovechar la oportunidad de dialogar con otro, publicado en esta revista y casualmente imbuido de aquellas tendencias intelectuales que mencionamos al comienzo, y contiene el terreno fértil para cultivar todas las ideas necesarias para componer el nuestro. Esto es; una crítica a la filosofía aristotélica –que como primer intento genuino de ciencia, adelantamos, es crucial en la conclusión de este artículo– a través del lente de Herbert Marcuse, uno de los representantes más influyentes de la Escuela de Frankfurt.
Presentar el texto que citamos a través de Marcuse no echaría a perder su integridad, pues carece –y esto es una de las objeciones principales que se podrían hacer– de un análisis riguroso y original de la filosofía aristotélica misma, con todas las herramientas que eso conlleva. El texto de Marcuse citado por el artículo es Sobre el carácter afirmativo de la cultura, un ensayo de la construcción de hegemonía en que conecta helenismo y praxis burguesa. De su introducción se puede extraer la tesis sobre la que descansa toda la crítica del artículo, y consiste en esto: para Marcuse, Aristóteles reconoce el fin práctico del conocimiento –es correcto, aunque va más allá–, pero este habría ordenado los tipos de saberes según una «escala de valores»; de lo necesario a lo bello –aquí omite el saber práctico-prudencial–; y al no ponerse en tela de juicio dicha división, se daría una «brecha ontológica» entre idealidad y materialidad, y en última instancia, entre la teoría y la praxis. La consecuencia de esto no habría sido otra que el haber dejado abierto el camino para la posterior praxis burguesa –algo así como la igualdad abstracta de la ilustración, en el que el goce se habría retraído al ámbito exclusivo, y por tanto clasista, de la cultura, fuera de la prosaica materialidad cotidiana.
El primer error de Marcuse no es otro que el señalamiento de un presunto idealismo en Aristóteles. La arbitrariedad de no distinguir entre una separación estrictamente analítica de una separación ideológica, a priori, habría sido tan censurable como cualquier vista que excluya, por ejemplo, el insospechable sustento de una especie de comunismo por parte de Platón a partir de su inclinación aristocrática. Implicar a partir de una levedad tales consecuencias no se podría lograr sin antes construir, falazmente, una causalidad lineal en retrospectiva.
El segundo error está justamente en donde reposaría el intento de justificar el primero: Equiparar la dicotomía idealidad-materialidad, con la de teoría-praxis. Sabemos que dicha igualdad apareció por primera vez en la Crítica de la razón instrumental, de Horkheimer, e irónicamente revela la objetada ruptura de la Escuela de Frankfurt con la Praxis. Para esta cuestión es conveniente invocar el señalamiento de Michael Theunissen al respecto:
«La Crítica de la razón instrumental se orienta, de forma evidente al dualismo de lo real y lo ideal, de la realidad y la verdad. De esta manera, escinde la unidad concreta en la cual, según el proyecto original, una determinada realidad histórica debiera ser mediada con su determinada verdad histórica. Cuando la filosofía de la historia se menoscaba así, la Teoría Crítica ha acabado su papel. Su despedida es demostrada por Horkheimer involuntariamente, en tanto equipara «la diferencia fundamental entre lo ideal y lo real» con la de teoría y práctica».[2]
Esto no se corresponde a la distinción aristotélica –una de varias del mismo tema–, que incluye además un punto medio entre lo técnico y lo contemplativo: Lo prudencial, lo que llamamos frónesis, absolutamente más importante para la felicidad que la pura contemplación, y directamente ligado al prosaico quehacer cotidiano y político. No hay espacio para el elitismo en tales términos, y la omisión de Marcuse está injustificada.
Negar el capullo, y la flor: Dialéctica Negativa y el pensamiento light
Contra el axioma hegeliano de que sólo el todo es lo verdadero, «la totalidad es lo falso» sentencia Theodor Adorno, haciendo de antesala al posmodernismo en su aversión hacia las universalidades y los metarrelatos. Como anota Hans Heinz Holz en su libro Miseria de la Dialéctica Negativa[3], es en este punto donde el equilibrio de la dialéctica se rompe por completo; en Hegel la negación no es mero tránsito, sino anulación determinada que, en última instancia, da cuenta del devenir. En Adorno no existe devenir ni positividad; su proyecto consiste en la aniquilación del elemento afirmativo de la dialéctica, lo que para Holz implica el vacío en la Teoría Crítica que acaba en el quiebre entre la teoría y la praxis, pues sin teoría racional no hay práctica política racional. Sobre Marcuse anota Holz:
«Sin duda, Marcuse quería aportar una teoría filosófica para la praxis política. Pero la suya se queda en teoría puramente filosófica; lo es en el sentido estricto de una separación ideológica de teoría y praxis, en tanto que ella misma nunca determinará el punto de su realización ni podría provocarlo por sí misma (…) sino que precisamente debe excluirla –la unidad– como consecuencia de su idea sobre la ineluctabilidad de las formas de dominación tecnológica. »[4]
Esto es, si las contradicciones aparecen volcadas hacia fuera, y el sistema logra aparentar su consistencia, la rebelión es irracional; una idea que, de hecho, Marcuse abraza. Su proyecto de liberación llega a ser, en ocasiones, más freudiano y existencialista que marxista. Lo cierto es que esta situación se asemeja mucho a la que aparece en La Sagrada Familia…, que como anota Lenin, iba dirigida hacia quienes…
«predicaban una crítica situada por encima de toda realidad, por encima de los partidos y de la política, que negaba toda actuación práctica y se limitaba a contemplar con ‘espíritu crítico’ el mundo circundante y cuanto ocurría en él.»
La obsesión de los ilustrados con los universales implica, desde la Teoría Crítica, supeditación de lo singular, granular y rico de la realidad a una unidad previa que prepara el terreno de la dominación. Por lo tanto, la tarea de la filosofía se debería encaminar hacia fuera del concepto, hacia lo individual, fuera de los contextos deductivos. Por eso vemos en el método historicista de Marcuse, así como en deudores de este período del pensamiento, una amorfa y escurridiza masa de juicios e inferencias, contenida en un preconcebido ámbito de objetos, que resiste esclarecimiento objetivo. No sería difícil detectar errores de razonamiento en ello desde estándares de rigor mayor; pero el cómodo planteamiento de un espacio simbólico al que las ciencias no pueden acceder y, por tanto, en el que los investigadores sociales tienen licencia para actuar de médiums, les redime de sus responsabilidades. Con esta huida de la ontología tradicional se pretende renegar de aquello que habría constituido el germen del totalitarismo. Pero tal y como nos cuenta la historia cercana, sus vástagos son, en realidad, tan susceptibles de apropiación como cualquier otra cosa, por lo que considerarlo trinchera es absurdo. Si miramos, por citar un ejemplo extremo, a los conceptos de ofensiva terrestre de guerra urbana del ejército israelí como «inteligencia de enjambre», «redes policéntricas», «geometría inversa» o «ataque desjerarquizado», nos daremos cuenta de que tienen un origen en la filosofía de Deleuze y Guattari.[5] Y no son los únicos esfuerzos decoloniales bienintencionados que han sufrido torcidas instrumentalizaciones. Sin ir más lejos, el capitalismo rosa y la absorción de las floraciones estéticas contraculturales por un mercado que, bajo el imperativo de maximizar las ganancias, no tiene reparo alguno en seguir ensanchando sus límites, aunque sea a costa de incorporar axiomas que contradicen su naturaleza. Pero lo cierto es que sí es trinchera; pero para el individuo. Cuando la tarea de la filosofía se enfoca en una libertad individual, la idea de revolución se vuelve superflua, pues ya su ideal está situado al margen de la historia.
Singularidad bien situada: Aristóteles y la conciliación de la ciencia
En su pretendido desenmascaramiento de la filosofía aristotélica, Marcuse no se da cuenta de que el Estagirita no sólo resiste, sino que supera las problemáticas que la Escuela de Frankfurt redescubrió a inicios del siglo XX. Fue Aristóteles quien, dando cuenta de las contradicciones de un género omniabarcante, partió de respetar la especificidad del dominio de estudio: Es el no aplanar, ni supeditar a esa uniformidad totalizadora previa, sino acoger y administrar los diversos modos de acercarse al objeto de estudio conforme a su naturaleza: «es propio del hombre instruido buscar la exactitud en cada género de conocimientos en la medida en que lo admite la naturaleza del asunto.»[6]
Contra el análisis multidimensional aristotélico de la realidad no caben, pues, imputaciones de separación ontológica como Marcuse quiere denotarlas –derivadas de su infructuoso proyecto de ligar ontología e historicidad, rechazando la tradicional forma de ambas–. La plurivocidad de significados del Ser que Aristóteles descubre, a su vez, implica la disposición a una no-totalidad abarcadora, que desemboca en su rica y polifacética arquitectónica del saber, que en última instancia fue la primera y más genuina síntesis entre conocimiento y acción. La distinción entre saberes es el reconocer que hay ámbitos en los que no se puede partir siempre de principios; la singularidad de lo humano frente a otros tipos de conocimiento no es división idealista, sino justamente lo contrario; una medida para evitar desbarranques esencialistas como muchas veces quieren arrogarle quienes le atribuyen la causa de la existencia de tales. Para recuperar el sentido originario de la vida política, para examinar el significado ético del estado, para acoplar una comprensión estructural de los alternativos sistemas posibles y sus características, la obra de Aristóteles –de una etapa previa al rígido estado moderno descrito por Maquiavelo– revitalizada supondría ese punto medio, y nunca mejor dicho, entre las filosofías arrogantes y totalitarias del pasado, y el pensamiento ligero e ineficiente que arrastramos hoy en día. A su vez, para deshacerse de la suspicacia infundada hacia el discurso de las ciencias, y complementarla con la praxis racional –y no producto de espontaneidades emocionales–, Aristóteles representa ese antídoto contra el pensamiento eternamente crítico y desorganizado, al no perder de vista ninguna dimensión del humano obrar.
La crítica de Adorno, válida para Hegel y con quien sin embargo mantiene estrecha relación, no aplicaría a la filosofía aristotélica, a la que indirectamente absorbe cuando pretende rebelarse contra la tradición. El talante indagador y plural de Aristóteles, adaptativo y sensible a la naturaleza de su objeto, supone la salida más evidente del vicio que se nota en la ilustración –aunque sólo si se le extirpa el criticismo para absolutizar la racionalidad orientada a objetivos–. Si el presunto clasismo de Aristóteles consiste en la «brecha ontológica» que Marcuse detectó en su filosofía, en lo que a nosotros respecta, no habría tal: Los límites de la ontología aristotélica son claros, en tanto concibe las relaciones entre las cosas y descuida el examen de las relaciones intrínsecas de las cosas mismas –que son las más valiosas para la formulación de hipótesis en nuestra ciencia–; salvedad que no elimina su prominencia y absoluta necesidad. Hablar de su defensa de la esclavitud hoy en día, dada la casi ininteligibilidad del punto medio entre una perspectiva transhistórica ideologizada y un relativismo historicista total, no debe consistir en un damnatio memoriae, sino en la superación de la parte de su ontología que conduce a tales argumentos.
Referencias
[1] Herbert Marcuse: El hombre unidimensional. Editorial Ariel, 2010. p. 286.
[2] Michael Theunissen: Gesellschaft und Geschichte. Zur Kritik der Kritischen Theorie [Sociedad e Historia. Para una crítica de la Teoría Crítica ], Berlín, 1969, p. 18.
[3] Hans Heinz Holz: Miseria de la Dialéctica Negativa. Crítica de la Teoría Crítica. Editorial Ciencias Sociales, Habana, 2011. 978-959-o6-1356-2
[4] Hans Heinz Holz: Miseria de la Dialéctica Negativa. Crítica de la Teoría Crítica. Editorial Ciencias Sociales, Habana, 2011. p. 80.
[5] Hall, Joshua M. (forthcoming). Decolonization Coopted: Deleuze in Palestine. A Decolonial Manual.
[6] Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. de Julián Marías y María Araujo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970, I, 3, 1094b24-26.