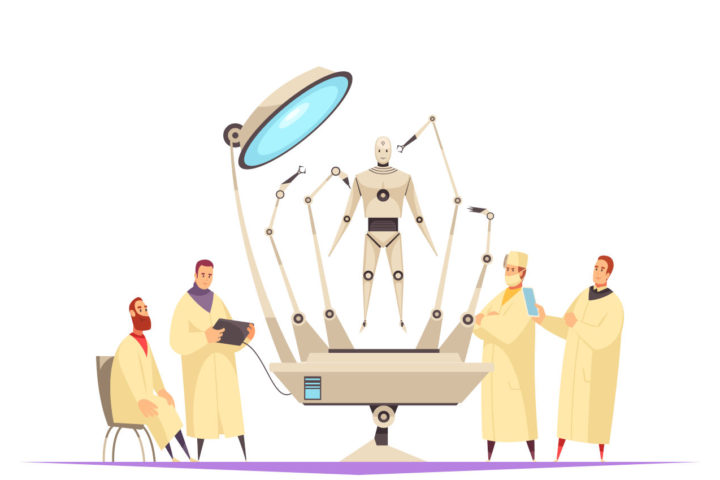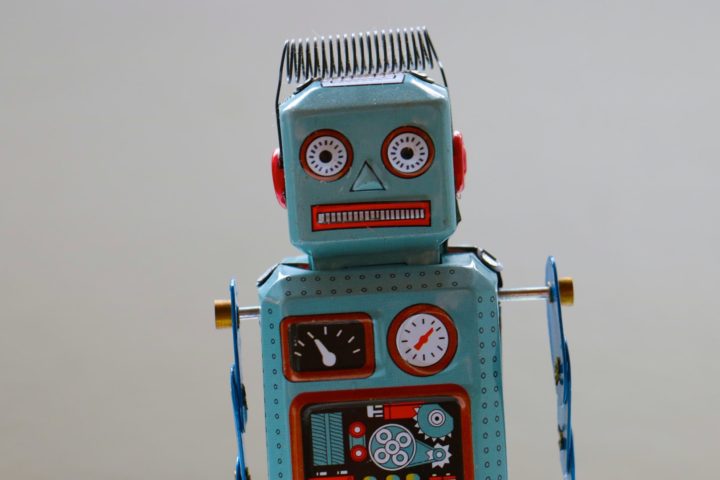Decía Francisco Umbral, Pacumbral, en cuyo instituto público de 100pozuelos milito, que un poeta es aquel que sólo se sienta a escribir cuando se le ocurre algo, mientras que el prosista, en cambio, es ese al que se le ocurren cosas conforme está escribiendo, y sin duda yo soy de estos últimos, tanto en lo prosista como en lo prosaico. Me voy a valer ahora de eso para contar parte de mi vida a base de “cortes” significativos, pero únicamente a propósito de tratar de ilustrar las transformaciones de las últimas décadas en un lugar periférico, pero sin duda privilegiado, del sector occidental, el reino monárquiconstitucional de España.
Así, hasta que cumplí treinta años, que aun acatando el tango ya son algo apreciable, en España manejábamos pesetas, y apenas sabíamos lo que era ni para qué servía Internet. Nos la colaron bien, con el cambio al euro, dado que pasamos de una vida como la de mi padre, que sin apenas estudios (porque mi abuelo no quiso, conste, no porque no valiera) a mi actual edad tenía pagada una casa, iba en pos de otra en la costa, cambiaba de coche cada tanto, pasaba sus fines de semana en El Corte Inglés, adquiría toda novedad de cacharrería tecnológica que se le antojaba y nos llevaba a Europa en roulotte por vacaciones, a mi actual y penosa tesitura, consistente en que si te separas de tu pareja reproductora serás pobre, no poseerás patrimonio alguno, usarás preservativos de caucho y viajarás menos que Immanuel Kant, pero sin ser un Kant…
Quince años antes, los chicos del barrio mirábamos ojipláticos cómo un técnico atornillaba en la pared de nuestro portal un “portero automático”, mientras que el portero real (el mío se llamaba Juan, y tenía -muy mala- conciencia de clase) miraba de reojo la cola del paro. También, alrededor de 1985, fantástico año del Brothers in arms de los Dire Straits, comenzábamos todos a afeitarnos y a aprender Basic a la vez, que era el lenguaje de programación de segundo grado, por decirlo así, de los primeros PCs (no confundir con esos partidos bolcheviques que se amoldaron sabiamente a la nueva situación…) de nuestra educación tecnosentimental.
Naturalmente, nunca nos preguntaron, a modo de referéndum, acerca de ninguna de estas transformaciones. No hay plebiscito posible que interrogue sobre la obsolescencia de los porteros de finca, no existen consultas acerca de la intromisión de computadoras, consolas de videojuegos y Alexas de alto espionaje en nuestras casas (hay quien dice “hogares”, pero es para venderte a continuación algo…), y desde luego no tuvo lugar jamás un sufragio en el que una mayoría asumiese con todas las consecuencias la digitalización completa del tramo óntico que va desde el subsuelo de la corteza terrestre hasta los confines de Marte. Quiero decir: la cacareada “democracia”, con la que yo personalmente me siento reconocido, no es convocada en absoluto, ni mucho ni poco, en todo un inmenso sector de nuestras vidas que es el que realmente ha producido un vuelco histórico irreversible en el curso de una única generación.
El otro día escuché que ordenadores que hoy en día cuestan 30 euros son más potentes que aquel pionero que envío un cohete a la luna en la misión Apolo. Dicho eso me parece que ya se ha dicho todo. Los que acabamos de estrenarnos en la lúcida madurez estábamos vivos cuando la televisión contaba con un canal y medio, y, si no se va todo al diablo antes (bastaría con un buen virus bien dirigido, no el Sars-Cov-2, el pobre, sino uno informático tamaño bomba H), seguiremos vivos, espero, para cuando un superordenador cuántico nos diga lo que debemos hacer las 24 horas del día siete días a la semana. Un arco vital fascinante, sin duda, una aceleración de los tiempos, como se dice en lenguaje supersticioso, francamente asombrosa, pero en cuyo proceso hemos permanecido patéticamente pasivos.
Porque… ¿Y si las “Things” del “Internet of Things” vamos a ser en realidad nosotros, y no nuestros termostatos y nuestras neveras? Yo no sólo creo que eso va a ser así, sino que también creo, es decir, estoy seguro, de que no nos van a consultar una pura mierda sobre todo este asunto. Mis hijos seguramente vayan a experimentar la encrucijada más brutal y decisiva de la especie humana, y lo van a hacer como quien hace surf: tratando de mantenerse en equilibrio sobre la cresta de la ola hasta ser inexorablemente engullidos por ella. No deseo lamentarme aquí del sesgo maquinista y algorítmico de los tiempos, no me considero un “ludita”, de lo que me quejo es de que toda alternativa parece ser descartada de antemano, y de que, insisto, nadie tendrá la ocasión de votar o dar su parecer. Mark Zuckerberg ha invertido ya un dineral inconcebible en su delirio de convertirse en el fundador legendario de una Nueva Atlántida, como la de Francis Bacon, el llamado “Metaverso”, y parece que tiene derecho a hacerlo pese a que no es amigo nuestro, sus anteriores prácticas nos resultan cuanto poco turbias y, que yo sepa, nadie en el planeta le ha escogido como reconfigurador ontológico supremo.
Nietzsche se preguntaba, por boca de Zaratustra, que si ha de haber un Dios por qué demonios no iba a ser yo ese Dios, y ese me temo que va a ser el cariz del inmediato futuro de la humanidad. Reinos de Taifas virtuales en pugna todos con todos con el fin de hacerse con la mayor cantidad posible de “followers”. Sólo el bulo, el descrédito del contrincante y la oferta de sensaciones más burdas y elementales serán las armas favoritas de esta nueva competición y caza de las pobres almas ciegas y agusanadas de los seres humanos. O no, o lo que sucede es que la emergencia el Metaverso consigue, de formas que ni los propios CEOs de las grandes tecnológicas pueden ni imaginar, que la conciencia humana tenga acceso a modalidades tan inéditas de libertad espiritual (puesto que el cuerpo habrá quedado atrás, hecho una extensión bulbosa e inerte del sofá) que conquiste la emancipación definitiva incluso de sus últimos amos, los amos no-electos del espacio/tiempo artificial, diseñado…
Lo ignoro, yo sólo soy un prosista vano. Lo que sí sé es que me gustaría que mis hijos tuvieran ocasión de deliberarlo y escoger. Por supuesto, no se dio a escoger a nadie entre el analfabetismo y la imprenta, o entre el carruaje y el tren. Pero ya que somos tan listos, ya que hemos aprendido tanto, que no nos caigan encima los ordenadores cuánticos, el Metaverso, los sensores biométricos, el Internet de las Cosas y las criptomonedas como si se tratara de una glaciación o del mensaje del Rey en Navidad, algo fatal e imposible de sortear. Finjamos que somos el fruto más granado de la historia universal, hagamos como que tenemos criterio o como que podríamos tenerlo…
Cuando yo nací, la moneda era nacional, y no se pagaba con tarjetas ni con Bizum. Mandaba un señor bajito que firmaba con su temblona mano -condenas de muerte, por ejemplo-, y no mediante certificado digital. Si salías feo, te quedabas feo de por vida, y si te inmortalizaban en una foto, no había manera humana de retocarla (no me meto ahora en los tejemanejes de las checas). Me alegro, por tanto, de todos esos cambios que he tenido la suerte de presenciar, en realidad tan sólo pido que, pasado mañana, podamos, tal vez, ponernos de acuerdo para, cuando nos dé la santa gana, volver(nos) atrás…