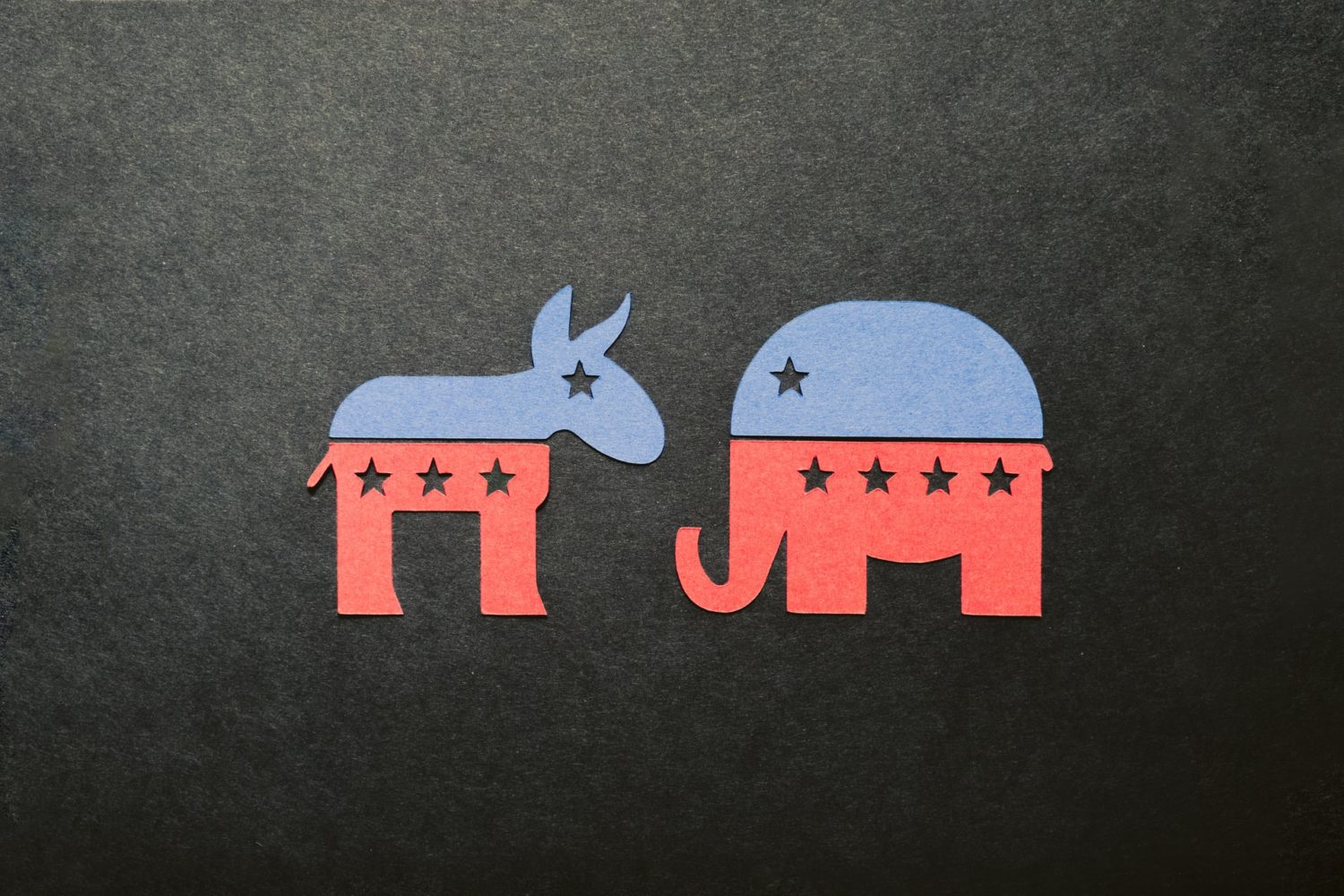Hasta el triunfo del leninismo en Rusia, y la llegada del fascismo italiano, distinguir entre izquierda y derecha era fácil. La izquierda pretendía extender más y más la participación política, hacerla universal para todos los individuos varones mayores de edad, mientras por su parte la derecha defendía el privilegio y las jerarquías aristocráticas, y en consecuencia las ancestrales limitaciones a esa participación. La política interna europea, y de sus colonias, durante la mayor parte del siglo XIX, puede reducirse de hecho a esa puja.
A lo largo de ese siglo, la izquierda se impuso a la derecha, y tras sucesivas reformas al derecho a la participación política, hacia 1900, las principales democracias europeas, americanas o australásicas, habían adoptado el voto universal masculino a partir de cierta edad. Finalmente, en 1919, un gran estado, los Estados Unidos, adoptó el voto femenino, con lo que en teoría toda la población mayor de edad tuvo derecho a participar en la elección de sus representantes, en un sistema de gobierno representativo (sin embargo, en muchos estados de la Unión muchos no blancos no tuvieron derechos civiles y políticos hasta los años sesenta).
Ante esta nueva realidad, a la derecha no le quedó otro remedio que izquierdearse. Debió aceptar como un hecho consumado que el derecho a la participación universal de la ciudadanía era ya irreversible, y reacomodar su discurso y objetivos a esa realidad. Para ello hicieron suyo un concepto, el de pueblo (volk), y lo reacomodaron a sus necesidades. Desde el punto de vista de la vieja derecha histórica lo que se hizo en última instancia fue coger a esa masa agrupada antes bajo el concepto de vulgo o chusma, y asignarle una serie de supuestas virtudes superiores. Así nació el pueblo.
El proceso de convertir a la chusma en pueblo viene en realidad desde la Edad Romántica. Pero si bien los románticos elevaban a la chusma a pueblo para hacer a las mayorías conformarse con su posición subordinada, en base a hacerles creerse poseedoras de una supuesta superioridad moral que no las hacía capaces de llevar adelante algo tan sucio como la política, los fascistas y otras derechas posteriores, simplemente lo hacían y lo hacen para movilizar a la mayoría en apoyo a sus propuestas políticas autoritarias. Los románticos desmovilizaban con el recurso de la superioridad moral en un tiempo en que los individuos empezaban a entenderse como portadores de derechos. Los fascistas y posfascistas compactaban y compactan a los individuos en la homogeneidad de un pueblo, para usar los derechos a la participación ganados por el “hombre de la calle” en la refundación de una sociedad autoritaria.
En definitiva, la más clara manifestación de la izquierdización de la derecha está en el modo mediante el cual, a partir de cierto momento, los políticos de derechas pretenden hacerse con el poder político: la demagogia.
En definitiva, la más clara manifestación de la izquierdización de la derecha está en el modo mediante el cual, a partir de cierto momento, los políticos de derechas pretenden hacerse con el poder político: la demagogia. Desde la antigua Atenas, la derecha había sido la más consecuente enemiga de los demagogos. Con la llegada del siglo XX y tras el triunfo del leninismo en Rusia, la derecha, en cambio, se ha llenado de ellos.
Por su parte, y al mismo tiempo, la izquierda también se derechizó. La sociedad decimonónica había estado moviéndose impetuosamente en la dirección en que tiraba de ella la izquierda. Tras universalizarse, alrededor del año 1900, la igualdad ante la Ley, y la igual participación política, la mayor parte de la izquierda pasó a formar parte del establishment, y en razón de ello se convirtió en centro. Mas, como por inercia, la sociedad siguió moviéndose hacia la izquierda (hacia una sociedad más y más igualitaria), el relevo como izquierda lo asumió el grupo político que se movía en el mismo sentido de la sociedad, o sea, el sector de las viejas izquierdas que iba más allá de la igualdad ante la Ley en sus ideales igualitarios.
Poco después, en la segunda década del siglo XX, un conjunto de circunstancias históricas inesperadas llevó a ese sector de la izquierda a hacerse con el poder en uno de los grandes estados de la época (de hecho, en el más extenso territorialmente: Rusia).
Una vez en el poder, la izquierda igualitarista debió gobernar. El problema con esto estaba en que, como hemos aclarado, ese sector de la izquierda no solo perseguía la igual participación política, o la igualdad ante la Ley, sino la más absoluta igualdad. Mas la completa igualdad entre humanos (esas existencias tan diversas), solo puede imponerse por alguna autoridad exterior a la sociedad de los iguales, como ya había previsto Rousseau.
Por lo que ya en el poder, las izquierdas igualitaristas, al intentar imponer sus programas, no podían más que establecerse como unas autoridades supra-sociales instaladas por sobre una sociedad de iguales. Lo cual implicaba limitar esa participación popular por la que las izquierdas habían luchado durante casi un siglo, la cual ellas mismas habían conseguido imponerles a gobiernos derechistas anteriores.
Por tanto, ya en el poder, la izquierda igualitarista -en este caso la versión leninista del marxismo- no pudo más que hacer retroceder a sus sociedades a las ancestrales formas de exclusión a la participación popular, relacionadas a lo que el mismo Marx había llamado “formaciones asiáticas”. En esencia, a la sociedad estratificada que durante todo el siglo XIX la derecha había defendido frente al empuje precisamente de las izquierdas. Y es que una izquierda con un plan concreto igualitarista solo puede cumplirlo desde la estratificación, al asumir el papel de todopoderosa élite igualadora del resto de la sociedad.
Así surgió la teoría de la vanguardia partidista de Lenin, y la limitación casi absoluta a la real participación política de las mayorías en la Unión Soviética, y luego en todos los países que adoptaron su modelo político “de izquierda”.
En esta situación, ambos extremos intercambiaron roles parcialmente, se acercaron, y la política, más que como enfrentamiento entre la derecha y la izquierda por la extensión, o limitación al derecho a la participación política, al modo del siglo XIX, se convirtió más bien en la competencia entre los dos extremos, y a ratos hasta la cooperación, en su enfrentamiento con el centro.
Si a la política decimonónica podía representársela como una línea recta, en cuyos extremos se encontraban dos polos enfrentados, a partir del triunfo en Rusia del leninismo, y del posterior surgimiento de los fascismos, la política más bien debe de representarse como una herradura, en que los dos extremos compiten entre sí, pero solo para a su vez convertirse en el adversario por antonomasia del centro, que es a quien ambos ven en verdad como su enemigo.
La herradura, por cierto, parece tender a cerrarse, y a identificarse en un solo bloque la izquierda con la derecha, para así dar paso a un nuevo dipolo clásico. Solo que en lugar de estar orientado horizontalmente, ahora lo estará verticalmente. En ese sentido van precisamente las propuestas teóricas de Alexander Duguin.
La dicotomía está dada en este caso en que la derecha-izquierda pretende defender la participación, mediante el agrupamiento y des-individualización de los individuos modernos en los conceptos de pueblo, clase, o nación como única manera de garantizar la real participación “al hombre de la calle”, o del “humillado y ofendido pobre de la Tierra”, mientras el centro pretende defender lo individual, como única garantía de real participación. Desde la derecho-izquierda se ve una dicotomía entre pueblo, nación o clase, enfrentadas a las élites globalistas; desde el centro, entre pro-individualistas y colectivistas, estos últimos abiertos, o solapados.
En esta redistribución del campo político cabe asignar el papel conservador más bien al centro, y no a la derecha, que siempre lo ha reclamado para sí. Es indudable que al menos en política, la Derecha hoy día no propone exactamente volver al Antiguo Régimen, ideal de las derechas decimonónicas, pero que sí desea revolucionar el sistema liberal levantado poco a poco en Occidente durante los últimos 230 años. A lo que se opone el centro, el cual desea conservar ese sistema liberal.
Que la derecha actual no merece el título de conservadora, se descubre por demás en que la crítica que la derecha dizque conservadora actual le hace al sistema es paradójicamente que no hay una verdadera igualdad de derecho a la participación, ya que una élite “globalista” es la que en realidad gobierna: un cuestionamiento que a las viejas derechas decimonónicas les habría parecido izquierdista; y con razón, porque para la verdadera derecha, al menos hasta inicios del siglo XX, el buen gobierno no podía ser nunca más que un asunto de élites, y la igualdad en la participación política un disparate.