La prosa de Ryunosuke Akutagawa (Tokio, 1892-1927) tiene esa suavidad, esa inocencia fingida de lo oriental. En algunos de sus textos el lenguaje es tan tierno que parecen escritos para niños. Pero cuidado, este japonés es un tramposo y por mucha experiencia como lector que usted tenga, lo más probable es que termine burlado por él.
Si usted espera un héroe, una cuota de sentido común, algo de ética y cierta moral escondida en sus cuentos, puede estar seguro de que Akutagawa se los dará desde la primera línea. Aún más, dejará que usted tome partido, que se crea del lado de lo bueno, de lo práctico, de lo razonable, pero solo para que la conmoción sea mayor en ese momento fatal de sus historias en el que se subvierten todos los órdenes.
Uno no puede dejar de sentir pena por Gonsuke, tan inocente, que piensa que sirviendo como esclavo a una familia que se aprovecha de él adquirirá poderes sobrenaturales; mas, en la escena final de Sennin, son los amos abusivos quienes permanecen con los pies bien pegados al suelo, mientras Gonsuke desaparece volando.
Tampoco podemos evitar nuestra simpatía hacia el pintor de las Figuras infernales, dispuesto a todo con tal de alcanzar una perfección sin precedentes en el arte; ni siquiera cuando ese todo se materializa en el más inconcebible de los sacrificios y uno acaba paralizado, al igual que el resto de los personajes del cuento, y no llega a saber nunca si este pasmo es por el holocausto o por el hecho de que alguien se haya dedicado a describirlo con tanto detalle y tanta calma.
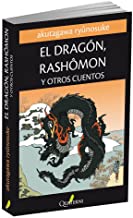 Conozco incluso a más de una persona que no le perdona a este escritor el papel de detective que nos asigna En el bosque –magistralmente adaptada por Akira Kurosawa en Rashomon– donde luego de atraernos con el misterio de un asesinato, se nos deja a nuestra cuenta y riesgo en una especie de resuélvalo usted mismo, si es que puede.
Conozco incluso a más de una persona que no le perdona a este escritor el papel de detective que nos asigna En el bosque –magistralmente adaptada por Akira Kurosawa en Rashomon– donde luego de atraernos con el misterio de un asesinato, se nos deja a nuestra cuenta y riesgo en una especie de resuélvalo usted mismo, si es que puede.
Sin embargo, seguimos leyendo a Akutagawa. Quizás porque sus cuentos son entretenidos y están muy bien escritos; quizás porque siendo una persona particularmente sensible, es capaz de evocar y hacer que saboreemos a base de palabras esas esencias últimas que definen lo humano; quizás porque en la violencia sutil y sin escrúpulos que ejerce sobre sus lectores hay cierta belleza tan ineludible como mágica: el encanto fascinante de los mundos sin límites ni reglas, de lo salvaje que todavía llevamos en nosotros, de lo instintivo que se mezcla a lo racional.





