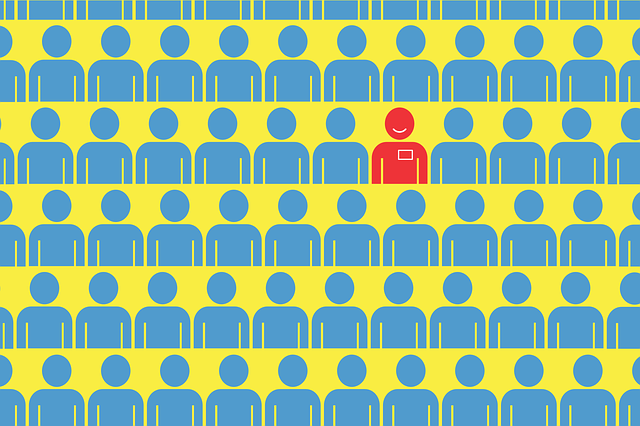Foto por Jorge Gonzalez Arocha
Érase una vez una mosca que en la fracción de tiempo que le tocó vivir tuvo que escoger entre posarse en la punta de la nariz del vendedor del mercado (donde le tocó vivir) o en la mierda del perro de este, vaya problema, cómo aprovechar tan poco tiempo de existencia, y entonces millones de años de experiencia de “mosquidad” vinieron en su ayuda ante decisión tan importante, a fin de cuentas estos bípedos incapaces de volar (entre otras cosas) apenas han vivido una fracción de tiempo.
Érase una vez un muchacho que cuando su querida madre lo amonestaba por cualquier cosa (por ejemplo, cuando la molestaba por alguna bagatela para darle la posibilidad de amonestarlo, a fin de cuentas parecía que ella lo disfrutaba bastante, pues recibía invariablemente la aprobación del padre) se apartaba en un rincón de la casa y se ponía a hacer cualquier cosa, pues sólo era cuestión de tiempo que la madre olvidara la amonestación previa, y con su habitual creatividad en estos casos se ingeniara una nueva, y así.
Érase una vez una pastilla (específicamente un meprobamato) que desde el fondo del frasco donde vivía se percató de que el hombre necesitaba de ella, y al sentirse tan necesaria (por vanidad) en gratitud terminó endiosándolo, al punto que cuando le tocó su turno se entregó alegre a su místico destino, primero la caída por el túnel, luego la disolución en los ácidos gástricos, la subsiguiente incorporación a la sangre, y finalmente la nueva vida adquirida en y a través de su dios, un dios ahora completamente sedado que pensaba que la diosa era ella, para que no se diga que los dioses son ingratos.
Érase una vez un libro de marxismo que padecía de complejo de inferioridad, pues ya hacía un buen tiempo que estaba en el estante de la librería y nadie lo compraba (los libros son como las prostitutas),y valiéndose de la poca energía de que disponía consiguió inclinarse y caer al suelo, lo que hace uno con tal de llamar la atención, pero la diferencia ahora consistía en que lo obviaban pisándolo, con lo cual llegó al fondo de la depresión existencial, y deseó terminar despedazado limpiándole el culo a cualquiera, fuera marxista o neoliberal, pero aquí cometió un nuevo error de cálculo, pues en los tiempos que corren un libro de marxismo vale menos que nada, por lo que fue regresado a su estado de enajenación en el estante, que sólo se emancipan los libros que nada saben de ello.
Érase una vez algo o alguien, todavía no se sabe bien, que se mantenía a flote en la vida, y sentía un ligero cosquilleo en su estómago, y la sensación de ser algo o alguien con una misión, y así seguía flotando, hasta que un buen día (luego de uno bastante tormentoso) sintió que todo esto desaparecía y que se hacía trizas y , pobre, murió sin saber nada de nada ni entenderse ni entender su misión instrumental de ser simple y literalmente una botella con un mensaje.
Érase una vez un ego y un aplauso que se encontraron tomando aire en el banco de un parque (pues ser un ego, lo mismo que ser un aplauso, puede ser algo asfixiante) y en un inusual ataque de honestidad decidieron tratar de romper la dependencia mutua que los caracteriza, primero probando intercambiar identidades, lo cual no funcionó pues se sentían “fuera de sitio”, luego tratando de prescindir el uno del otro, pero ahora se sentían incompletos, por lo que decidieron dejar las cosas como estaban, cada uno a lo suyo, y tratar por todos los medios de no volver a encontrarse.
Érase una vez un joven e inexperto espejito que desde el fondo de una cartera se lamentaba de la pobreza de su vida interior, pues lo único que conseguía recordar era el rostro de su dueña, y apenas uno que otro destello del mundo exterior, pero al cabo del tiempo perdió la ingenuidad y comprendió la necesidad de sumarse a la conjura universal de los espejos, consistente en mostrarle a sus dueños sólo lo que ellos quieren ver, con lo cual consiguen todos los espejos de cartera dos cosas: vengarse de la vida monótona en que los mantienen recluidos, y desviar la atención de sus dueños hacia ellos mismos, y una vez así desatendidos los espejos aprovechan para mirar en otra dirección e ir poco a poco descubriendo el mundo.
Érase una vez una mala palabra que se cansó de ir de boca en boca constantemente, y de ser incluso utilizada como simple separador vacío entre otras palabras, y se preguntó por qué la consideraban mala si la usaban tanto y para tan disímiles situaciones, con lo cual tomó la determinación de incomunicar a quien intentase volver a usarla, y para ello se valió de su prodigiosa y culta memoria de palabra, y a partir de entonces cada vez que alguien la decía, ella pensaba en los palos largos que utilizaban los campesinos japoneses para transportar en sus extremos los baldes de agua.
Érase una vez una doncella soñadora que vagaba por el bosque, y ya sabemos con qué sueñan despiertas todas las doncellas, cuando en medio de su vagar romántico, como una mariposa que de flor en flor en el olor de los pétalos creía reconocer el aroma de su príncipe, recibió un mensaje de la sabia naturaleza al ser mordida en plena nariz por una flor carnívora, pero ya sabemos que las jóvenes doncellas nada quieren saber, y entonces, con la punta de la nariz aún sangrante, continuó su deambular de soñadora despierta, ocultándose a sí misma la revelación recibida respecto a las verdaderas y carnívoras intenciones del príncipe.
Érase una vez una lágrima que disfrutaba mucho correr por las mejillas, y no entendía el por qué de la tristeza de los individuos que poseían las mejillas por las que ella tan alegremente corría, ni por qué siempre la secaban con pañuelos, es que acaso esos individuos no sabían que todas las lágrimas son la misma y que no pueden ser secadas, pues ellas, como los ríos, van a parar a un mar infinito de lágrimas, hasta que un buen día se sintió comprendida al correr por la mejilla de alguien que lloraba de felicidad.
Érase una vez un bote triste que yacía destartalado en la orilla de un pueblo pesquero, y que se resignaba a ver pasar a los botes relucientes camino del mar adentro, mientras él tenía que conformarse con servir de hogar maltrecho a cangrejos oportunistas, o saborear el amargo sabor del recuerdo cuando la marea alta le traía la sensación irrepetible de la navegación, pero lo peor de todo era la desmemoria de los pescadores, mejor hubiera sido que su madera alimentara alguna fogata, o que se hubiera hundido en medio del mar, pero yacer así en la costa era tan patético, que los niños, que saben más de lo que aparentan, lo convirtieron en un verdadero navío de piratería, y renaciendo de este modo en la imaginación pueril, tuvo más larga e intensa vida que sus ostentosos pero demasiado concretos parientes.
Érase una vez una muñeca de trapo que estaba en poder de una niña adulta, es decir, de una mujer histérica y caprichosa que la zarandeaba de un lado para el otro sin compasión, mientras que en las noches fingía tenerle afecto al apretarla bien fuerte contra su mentón, pero de día, cuando afortunadamente su dueña se ausentaba para ir a la consulta de psiquiatría, yacía en medio de una cama excesivamente bien tendida, y bien hacía la muñeca en sospechar algo raro, alguna fatalidad vinculada con su destino de muñeca histérica por transitividad, pues cuando su dueña inevitablemente terminó dándose candela, adivinen ustedes, avispados lectores, a quién utilizó como mechón para la primera llama.
Érase una vez un gato que corría como un endemoniado arrastrando tras de sí la clásica broma macabra de la lata atada a la cola, que los niños de nobles no tienen ni el nombre, pequeños y amorales sátiros y cabrones, y era un espectáculo digno de verse, indigno más bien, peor que Jerry persiguiendo a Tom, pobre gato que tiene siete vidas para aguantar más el agravio de vivir, y después lo acusan de vanidoso y traicionero, a él que irónicamente lo engatusaron con falsas caricias, verán los muy cabrones cuando crezcan, si sale vivo de esta más allá del mito, se comportará como un buen cristiano, les cazará todas las ratas, se arrullará en sus regazos faltos de afecto, que para ser un animal la mejor ofensa que puede infringirles es comportarse como ellos deberían y nunca podrán.
Érase una vez un escritor mediocre que comenzaba todas sus historias con el gastado “érase una vez”, como si situar sus pobres relatos en el pasado lo protegiera a él de cualquier carencia imaginativa, y entonces decidió escribir esto mismo, creyendo que así no lo podrían acusar de inconciente, una especie de coartada aún más mediocre, pues la mediocridad no está en el hacer sino en el justificar, y contra toda norma de estilo repetía la palabra mediocridad tratando inútilmente de exorcizarla, y para aquellos malpensados que piensen que me estoy refiriendo a mí mismo, les recuerdo que yo sólo soy un personaje más, y que del verdadero autor, suponiendo que exista, nada nunca sabrán.
Érase una vez un borracho que lo veía todo tan claro que decidió asistir a un grupo de alcohólicos anónimos a comunicar su hallazgo, consistente en el descubrimiento de la necesidad de ser abstemio a toda costa, pues las bebidas alcohólicas son tan dañinas que le proporcionan al hombre una visión lúcida insoportable, como la manifestación repentina de Dios, y sólo el vivir en la oscuridad es humano y predicable, pero lo expulsaron, acusándolo de ir borracho a tan bienintencionada sesión, con lo cual nuevamente se dio a la bebida y lo vio todo claro.
Érase una vez un idiota que escupió para arriba y el salivazo le cayó en plena cabeza, pero de tan idiota que era pensó que estaba lloviendo y corrió a guarecerse debajo de un árbol, y cuando le cayó en plena cabeza una cagada de pájaro pensó que cuanto había demorado el salivazo en caer, con lo cual volvió a escupir hacia lo alto y corrió a guarecerse en otro árbol, pero entonces empezó a llover y se preguntó por qué todos escupían para arriba, y al percatarse de que tenía una cagada de pájaro en la cabeza rectificó, pues era evidente que una bandada de pájaros se había confabulado en su contra.
Érase una vez un grupo de cosas: una jarra, una blusa, un bolígrafo, un reloj y una muñeca, que se desesperaron de la posesividad fetichista de su dueña, y entonces se conjuraron para darle a esta una lección, pues no era justo ese estado de pérdida de identidad en que los mantenía esa maníaca posesiva, a fin de cuentas ellas eran algo, más allá de toda conciencia, y fue cuando un buen día se quedaron tan absolutamente quietas, es decir, como lo que eran, meras cosas, y al desesperarse la dueña de esta inmovilidad terminó siendo la adueñada, al punto que pasó a ser una mera cosa, y desde esta experiencia ella piensa que sus cosas también tienen la capacidad de ensimismarse, y fue entonces cuando las cosas desistieron y se sumergieron en el animismo con sumisa resignación.
Érase una vez una galaxia confundida que primero era un puntito de vida concentrada, luego poom el consabido big bang y a girar se ha dicho, la espiral creciente que busca ocupar espacio y tiempo pero algo raro sucedía, como una necesidad de protegerse, la sensación de que el universo es un lugar peligroso pues hasta las galaxias pueden ser depredadas por agujeros negros, y algo sólido como un escudo y una casa se va formando a la par del crecimiento concéntrico, cuando finalmente la forma de vida se concreta y emerge, saca la cabeza y es un caracol pero no importa, no hay complejos de inferioridad en las cosas naturales, que el hombre parece no serlo, no importa si es galaxia o caracol si todo es uno, sólo el hombre se cree único y ni girar puede sin marearse.
Érase una vez un árbol que tenía grandes ansias de viajar, y no se contentaba con las noticias que del mundo le traían los pájaros que en las noches se hospedaban en él, ni con el lamento de las lombrices que desde la tierra húmeda que apretaba sus raíces apenas sacaban la cabeza a la luz, que un buen ansia nunca mira para abajo, y entonces se deprimió tanto que comenzó a secarse, las hojas caían y no se reponían, la savia bajaba más que subía, hasta que finalmente el árbol murió, pero morir nunca es un final, sino un paso hacia el momento en que los hombres utilizan la madera como leña, el fuego le saca lo que menos vale y lo convierte en ceniza, mientras el ansia, que nunca muere, sube en forma de humo, un anhelo que se integra al viento.
Érase una vez un “meollo de la cuestión” que se sentía demasiado presionado por tanta alusión inoportuna y tanto devaneo, pues tenía demasiadas miradas encima pero a fin de cuentas casi nadie lo veía, y fue para entonces que comenzó a experimentar envidia por todas aquellas cuestiones “epidérmicas” y fútiles que a nadie importaban pero de las que en realidad casi todos hablaban la mayor parte del tiempo, pues por esto mismo ellas podían mantener un nivel adecuado de autoestima sin sentirse asediadas, y esta combinación de sentimiento vulgar con estrés por sobre atención tuvo como resultado que se suicidara, y los hombres de saber quedaron solos como fantasmas.
Érase una vez una tijera terca que tenía muy mala suerte, pero había algo que le permitía no tomárselo en serio, mas como era una tijera no tenía demasiada conciencia de las cosas, por lo que en las pocas ocasiones en que su suerte cambiaba tampoco demostraba mucha alegría, a fin de cuentas siquiera era una tijera de verdad (pero esto ella no lo sabía), pues tenía atrofiada su capacidad definitoria de cortar, entonces les dejaba sin cargo de conciencia la buena fortuna a la piedra y al papel, que todo no era más que un juego de manos para tontos.
Érase una vez un dedo pulgar que no se sentía especial sino excluido por su diferencia con los demás dedos, como si no formara parte de la misma mano, y aborreció su dependencia del dedo índice para pellizcar, la humillante sujeción a los demás dedos para agarrar cosas, el tocar la punta de la nariz para burlarse, de servir, por el amor de Dios, para sacar mocos, cuando en su historia había sido capaz de determinar si los gladiadores vivían o morían, mas ni huir podía con el inútil gesto de hacer auto-stop, y ahora para colmo lo enfundaban en el brazo de un títere, sería que el burlado era él, y ni siquiera era poderoso en el puño cerrado, pues no podía participar en asestarle un buen puñetazo a la quijada de su dueño, y entonces se sintió abochornado, y vino en su auxilio la boca a cubrirle la cabeza.
Érase una vez una página en blanco que no soportó que le escribiesen encima, y no sólo por cosquillas sino porque aquella tinta le embarraba la pureza, era como perder la inocencia o la virginidad, y por ello se aprovechó del poder de lo indeterminado sobre lo que está por nacer, echó consecuentemente a perder todo lo escrito, y fue estrujada y arrojada al cesto de la basura, pero por suerte para ella todo esto sucedía en un país del primer mundo, lo cual le proporcionó una segunda posibilidad de nacer, inocente y virgen, gracias al sistema de reclicaje, y con un poco de suerte no iría a parar a manos de ningún escritorzuelo pretensioso, tal vez sería utilizada por un niño para hacer un barquito de papel.
Érase una vez un hacha que perdió el filo, y por ello fue abandonada en un barranco, pero el metal, aun mellado, tiene memoria, y esta hacha en particular la tenía muy desarrollada, recordaba la historia grabada en los anillos de todos los árboles que había cortado, y estos eran tantos que podría decirse que el hacha era una especie de historiadora de un bosque difunto, pero entre las hachas y los árboles hay una alianza o pacto de no rencor, representada en la madera de larga empuñadura, y si bien esta ahora yacía abandonada y herrumbrosa, hay que ver lo que brilla un hacha cualquiera cuando sobre un tronco, que ella misma ha cortado, conoce la historia de un hombre.
Érase una vez una cubeta repleta de agua que reflejaba el cielo nocturno, y si se caía una estrella la sentía caer dentro de sí, como si su fondo coincidiera con el de la noche, e imaginaba una constelación enorme con la forma de un grifo, y cuando un niño le echó dentro un pececillo experimentó la amistad, y luego, al ser vaciado su contenido en un balde, supo lo que era el amor, pero ahora estaba vacía, y la pusieron boca abajo a escurrirse, y como estaba vieja la llenaron de tierra para sembrar una planta, y de tanto tiempo enterrada se convirtió en tierra, mas ahora volvió a sentirse repleta de agua, mucha agua que se vaciaba y se llenaba a un tiempo, como si tuviese un grifo en el fondo.
Érase una vez una máquina de escribir que tenía muchas teclas, y cada una de ellas hacía tac tac tac mientras imprimía sobre la hoja un carácter, obsesivas confinadas en el manicomio Rémington, mas en conjunto realizaban una labor encomiable, bellos textos salían de esta fábrica de locas, así de virtuoso era el Director, cuando un buen día cayeron en manos de un talmudista, quien quiso escribir el nombre de Dios, entonces todas se lanzaron al unísono sobre el papel, con lo cual el manicomio devino en cementerio mecánico, pobres suicidas de una causa inefable.
Érase una vez un muñeco de nieve que tenía la autoestima resentida por no haber ganado en el concurso del pueblo de esculturas en hielo, que en el país del frío la frialdad nada tiene que ver con la insensibilidad, y miraba muy triste la aurora boreal que atravesaba la larga noche invernal, sentía a la sazón cierta ridiculez por aquella nariz de zanahoria que le había valido la derrota, un elemento que rompía su compactibilidad de hielo, y ahora deseaba la llegada del verano como un bálsamo, convertirse en una sola lágrima y esperar la próxima oportunidad, pero la estación es rigurosa con este arte no tan efímero.
Érase una vez una aguja vanidosa que se perdió en un pajar, pues necesitaba con toda urgencia ser encontrada, pero quería que la búsqueda fuese lo suficientemente ardua, a la altura de su importancia, pasó una década y allí estaba, más orgullosa que nunca, sin sospechar que nadie la extrañaba o necesitaba, más fácil sería encontrar una paja en un agujar, nunca más hincaría un dedo o zurciría calcetines, y sólo cuando, al cabo de dos décadas, su orgullo se quebró de desesperanza, fue entonces tenida en cuenta, pues terminó por parecer otra paja más, y como sólo se encuentra lo que no se busca, aumentó la posibilidad de ser hallada.
Érase una vez una mordida que tenía problemas de identidad, y por ello se sentía entontecida, apenas podía cerrar la mandíbula, había incluso olvidado su función principal, y por consiguiente también aquello sobre lo cual debería ejercer esta función, algo semejante a un cocodrilo con las fauces abiertas y petrificadas bajo el sol, mordida inofensiva como la piedra misma, no inoculará la serpiente su veneno, ni el león desgarrará la carne del venado, pues esta mordida, tal como se queja, también tiene delirios de grandeza, a quién se le habrá ocurrido humillar de ese modo, trabándolo con una piedrecilla, al palillo de tendedera.
Érase una vez una rueda que formaba parte la carroza real, y como todas las ruedas se creía el centro del mundo, de hecho pensaba que las demás, excepto sus tres compañeras, igual podían ser cuadradas, pues sólo valía la pena transportar al rey, y así giraba y giraba sobre estos pensamientos cuando un bache la hizo despertar a la realidad, la carroza se detuvo, y entonces la rueda se sintió agobiada por un gran peso, lo mismo que el paje que tuvo que agacharse para servirle de escalón al rey.
Érase una vez un individuo tonto al que le sucedió algo inteligente, es decir, que se percató de su propia tontería, y érase una vez un individuo inteligente que al percibir su propia inteligencia se sintió sumamente tonto, pero el sentimiento fue incalificable cuando descubrió que era el mismo individuo, y cuando constató que no se trataba de ningún individuo en particular, pues lo más listo y lo más tonto al mismo tiempo es la sensación confusa de individualidad, entonces se sintió humano, pero al no querer responsabilizarse por una caracterización tan ambigua del género humano decidió (creyó decidir) continuar sin más dilación con el acto sexual, y que semejantes interrogaciones se las hiciera el siguiente.
Érase una vez una rejilla que tenía doble cara, una plateada y reluciente que contemplaba un baño de losas rosadas y pulcras, y otra cubierta por una costra endurecida que daba paso a un tragante habitado por ratas inmundas, y cual era la verdadera y cual la oculta dependía del punto de vista del observador, mas realmente la cara limpia no lo era tanto, pues periódicamente se cubría de pelos y era rociada por un agua enjabonada y turbia, y mientras esto sucedía la otra cara, asqueada, miraba en dirección contraria, y entonces el brillo en la oscuridad de los ojillos de las ratas era lo más cercano a la limpieza, al menos de la espiritual, pero al carecer las rejillas de espíritu no requieren de justificaciones, hipócrita aquel que se avergüenza de su propia mierda.
Érase una vez un suceso acontecido en un pasado remoto que se sintió incómodo (y poco original) ante la posibilidad de ser contado como si estuviese sucediendo ahora mismo, que ya se sabe que las cosas suceden sólo una vez, y cuando parece que vuelven a suceder es sencillamente porque nunca sucede nada nuevo o porque están siendo contadas por algún embaucador, en el primer caso no habría nada que contar, en el segundo lo que realmente sucede es el cuento y no el acontecimiento, pero entonces el suceso se percató de que más incómodo se sentía en el sitio en que el tiempo lo había confinado, y que el supuesto embaucador le confería la posibilidad de desentumecerse y pasear al aire libre, aunque fuese disfrazado de otro suceder, y determinó no ser tan vanidoso con sus pretensiones de originalidad, quedarse tranquilo y dejarse contar en paz en un futuro.
Érase una vez un muerto que se sentía más solo que un muerto (lo cual ya es mucho decir), y ni la idea de que ese era el destino de todos los vivos conseguía aliviarlo (sólo lo hacía cuando estaba vivo), ni salida alguna tenía, que ningún muerto puede renacer (lo cual sería mucho peor), ni tampoco morir dentro de la muerte y acercarse a Dios (pues Dios es Vida), y menos aún podía acompañarse a sí mismo (y compadecerse o autoelogiarse), que la vanidad es también prerrogativa exclusiva de los vivos, por lo que se ve la soledad de los muertos es peor que la de los vivos (incluyendo a los que a todos los efectos están muertos), y es por ello que este muerto se la pasaba cabalgando a su caballo mediúmnico, como un niño que se inventa un personaje para compensar el abandono de los padres.