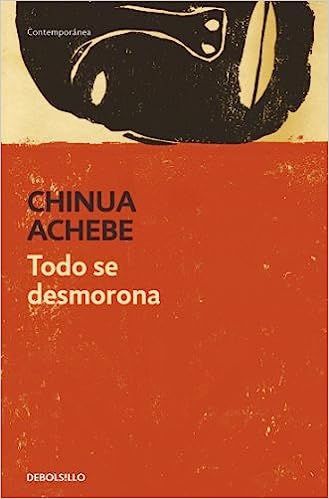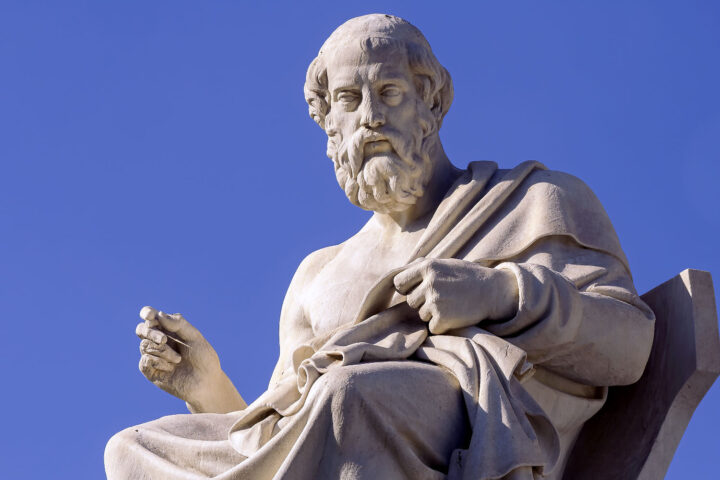El fundamentalismo es tradición acorralada, tradición defendida a la antigua usanza -por referencia a una verdad ritual- en un mundo globalizado que pregunta los motivos.
Un mundo desbocado, Anthony Giddens
I had a farm in Africa, at the foot of the Ngong hills… Es este un buen arranque, un hermoso arranque, en realidad, para una de las mejores novelas del s. XX. Ni siquiera es propiamente una novela, Out of África, que ya en su versión cinematográfica nos dieron gato por liebre cambiándole el título y luego convirtiéndola en una historia de amor. La baronesa Blixen, Isak Dinesen, conoció una bella zona de un bello continente que ya no existen como tales, y que me temo que van camino de transformarse en el aparato digestivo del mundo, allí donde China y Occidente se nutren vorazmente para luego evacuar y que las moscas nativas y bestializadas del lugar aprovechen los restos…
En los años cincuenta, en plenos tiempos, pues, de descolonización, el escritor nigeriano Chinua Achebe hizo la crítica de esta situación, y se hizo célebre con ello, tanto que terminó muriendo en Boston, Massachusetts, lo cual no es pequeño ascenso social de un hemisferio a otro. Sin embargo, acabo de terminar de leerla y no le entiendo bien, a Achebe, no pillo sus intenciones ni por qué Things Fall Apart es tan reconocida mundialmente.
La novela -esta sí que lo es plenamente, no como la Dinesen- nos arroja a una dura contradicción: quiere, por una parte, que nos posicionemos en contra de los misioneros que a fines del s. XIX iniciaron la tarea de joder África (como diría Vargas Llosa, «¿en qué momento se jodió África?»: pues justo entonces…), pero a la vez pretende que apreciemos y valoremos las costumbres salvajes de los pueblos colonizados, y el caso es que lector no puede, no puede y no quiere. Y no es que el lector de Todo se desmorona sea necesariamente un meapilas, un roussoniano, que crea que las culturas primitivas representaban un mundo de color, de modo que todo es paz y armonía atávicas hasta que llega el hombre blanco a evangelizar, repartir leña y colocar en los tejados antenas parabólicas. No: aunque el lector esté algo más informado en antropología y sepa que en todas partes cuecen habas, igualmente le cuesta aceptar al protagonista de esta novela, que es como un yuppie, un trepa y hasta un asesino de la selva, y le cuesta también simpatizar con los rituales de aquellos parajes y de aquellos tiempos, que encuentra sin remedio estúpidos, bárbaros y crueles.
Naturalmente, siempre se me podría objetar que estoy juzgando otras culturas con los patrones de la mía, y, peor todavía, que la mía es, con poco que rasques, mucho más estúpida, bárbara y cruel (si es que existe alguna diferencia relevante entre estos vocablos) que aquellas. Bien podría ser, a todos nos pican las propias iniquidades. Pero, a mi vez, yo podría replicar que mi cultura, la vagamente denominada occidental, ha hecho durante siglos un gran esfuerzo de autocrítica y revisión profunda de sus propios planteamientos civilizatorios, hasta el punto de que hoy vivimos en el polo opuesto al dogmatismo tribal o de clan, y más bien vamos haciendo el ridículo por el planeta al exhibir y practicar una hipersensibilidad que muchos encuentran exagerada, pero que a mí me parece necesaria (necesaria, al menos, como transición hacia una cordura más alta, más amplia).
Recuerdo haber leído en algún artículo de Carlos Fernández Liria que no es cierto que las culturas primitivas sean más capaces de acoger la variedad de la experiencia humana, mientras que el Occidente ilustrado homogeniza el globo; que más bien es al contrario: él ha estado allí y afirma que esas culturas se repiten eternamente a sí mismas, cerradas y compactas, mientras que el Occidente -que verdaderamente sea…- ilustrado acoge un incomparablemente mayor espectro de diferencias vitales. Aparte de este quizá involuntario brindis al liberalismo por parte del señor Liria, creo que tiene gran parte de razón.
Existen miles de etnias y lenguas todavía subsistentes hoy en la Tierra, y sería absurdo, ¡sería hitleriano!, desear que todo el concepto de humanidad que manejásemos en el futuro se redujese al varón blanco norteamericano, heterosexual y omnívoro. Pero también es un claro error lo contrario, aquella actitud según la cual nadie tiene derecho a juzgar una cultura ajena bajo el argumento de que ella justifica sus atrocidades conforme a sus propias pautas internas.
Giddens lo vio bien: la globalización es irresistible, pese a Trump, Johnson, Orban, Le Pen y otros callejones sin salida de la historia
Giddens lo vio bien: la globalización es irresistible, pese a Trump, Johnson, Orban, Le Pen y otros callejones sin salida de la historia, quien pida un cheque en blanco de tolerancia para con sus intolerancias endémicas tiene la obligación moral y legal de responder a las preguntas del resto del mundo, o será calificado con toda justicia de fundamentalista –algo así ya lo hizo notar Karl Popper.
En antropología, hoy, se denomina «multiculturalidad» al hecho de la diversidad de las costumbres, es decir, a la constatación de que los brasileños hacen cosas distintas que los noruegos, mientras que se denomina «interculturalidad» al cruce incontrolable de tales diferencias, de tal manera que nadie puede impedir que un noruego se junte con sus amigos para tocar música brasileña. Me parece que la gente tiene estas nociones confundidas. Me remito a las autoridades del gremio. Morales dice que:
«…el término multiculturalidad expresa una realidad culturalmente diversa (como la de Guatemala) y el término interculturalidad designa la dinámica de relaciones de esa diversidad cultural. De modo que la interculturalidad no puede existir sin la multiculturalidad, pues aquella es el movimiento de esta. Ambos, pues, son conceptos complementarios que en su conjunto expresan el complejo fenómeno de la diversidad cultural y su dinámica de relaciones, o, como dice Pichardo, la interculturalidad supone ser consciente de las diferencias al tiempo que se afirman las convergencias»[1].
Achebe, en su famosa novela -quizá la más famosa de la África contemporánea-, comete una tergiversación no por comprensible menos reprensible: pretende, por decirlo así, que admitamos la multiculturalidad sin pasar antes por la interculturalidad, y no está ni mucho menos solo en ello. Hay muchas personas sobresalientes, y muchas organizaciones también, a las que les parece que hacemos mal en pedir cuentas a una cultura extraña, puesto que cada tradición se rige por su propio código de valores. De modo que yo, que he leído la novela de Achebe, tengo que tragarme las arbitrariedades y supersticiones del África Negra finisecular, de igual manera que hoy debería hacer la vista gorda acerca de la ablación de clítoris, por ejemplo.
Pues hay que decir que es absurdo. Allí donde lleguen la CNN, Al-Jazzera, el Real Madrid, los pantalones vaqueros o la Coca-cola se ha dejado automáticamente de ser una isla cultural[2] para ser parte del s. XXI occidental. A Achebe le indigna, con razón, la imposición de la religión blanca sobre las tribus ancestrales del continente negro, pero no es como cuando Roma asimiló Grecia, o como ahora, que China anda amenazando Hong-Kong, pongamos por caso, sino como si Rusia invadiese Corea del Norte, que no se sabe a ciencia cierta quién es peor ni a quien preferiríamos alejar de nosotros con un palo.
El mencionado antropólogo, el señor Morales, distingue de nuevo entre «multiculturalidad» y «multiculturalismo», refiriéndose a la primera como el reflejo de una sociedad culturalmente diversa, y al segundo como la acción política que reivindica identidades esencializadas y contrapuestas entre sí. Esto último es inaceptable en la actualidad, venga de zonas depauperadas, envilecidas y encabronadas del mundo o venga de los amigos de la capucha del rudo inquilino anterior de la Casa Blanca.
El signo de nuestro tiempo es el ineludible encuentro entre las civilizaciones, a despecho de los belicosos pronósticos del reduccionista Huntington
La novela de Chinua Achebe está bien -no tan bien como la de la baronesa-, pero la verdad es que no nos saca del corazón de las tinieblas que apuntó Conrad cincuenta años antes (Achebe denunció en un ensayo el racismo de Conrad, que fue real, pero sin mala fe). El signo de nuestro tiempo es el ineludible encuentro entre las civilizaciones, a despecho de los belicosos pronósticos del reduccionista Huntington. Ese encuentro no se desarrolla únicamente en los despachos de la ONU, si es que esto ocurre u ocurrirá alguna vez, sino que tiene lugar en la red, continuamente, a trancas y barrancas, sin intención práctica alguna, como cuando el noruego escucha a Caetano Veloso o el brasileño prefiere el salmón ahumado a Jair Bolsonaro. O, al revés, en la acción práctica de gobierno de los países o entidades transnacionales, como cuando se decide la política migratoria de la Unión Europea.
En este terreno, como escribió Amin Maalouf en Identidades asesinas, es con este espíritu con el que me gustaría decirles, primero a los unos: «cuanto más os impregnéis de la cultura del país de acogida, tanto más podréis impregnaros de la vuestra»; y después, a los otros: «cuanto más perciba un emigrado que se respeta su cultura de origen, más se abrirá a la cultura del país de acogida». Achebe cuenta cómo el mundo de Okonkwo se desmoronó con la llegada del sacerdote blanco fundamentalista a las vidas del pueblo Ibo, pero da la impresión de que responde a ello con multiculturalismo, en el sentido de Morales, y no con interculturalidad. En la actualidad las cosas son algo más peliagudas que en los años cincuenta: si hoy «todo se desmorona», va a ser todo pero todo/todo…
Notas
[1] Reflexiones en torno a la cultura: una apuesta por el interculturalismo, José Ignacio Pichardo Galán, Dyckinson, S.L.
[2] Inevitable recordar los famosos versos de un quizá ingenuo pero inspirado John Donne, en el XVII: “Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo (…) La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas: las campanas doblan por ti.” .